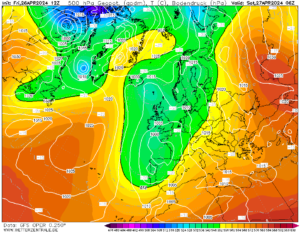|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Hacía cincuenta años, 1640, que Velázquez había concluido su “Dios Marte”. Un dios de la guerra sentado, desnudo el torso, con las armas desparramadas por el suelo, fatigado el cuerpo, cansada el alma y el espíritu roto, en definitiva un Marte, un dios de la guerra agotado.
Pareciera como si, Velázquez, en su prodigioso lienzo, vislumbrara con triste amargura, ya en el siglo XVII, los negros nubarrones que, en breve, habrían de cernirse en los cielos del Imperio Español.
Cuando este siglo iba concluyendo, el Marte Español, exhausto, languidecía. Tal y como Velázquez en su lienzo premonitorio anunciaba.
De ser el señor de Europa, poco tiempo después, habría de pasar a ser objeto de morbosas codicias.
Carlos II el último rey Habsburgo, o de la dinastía de los Austria no lograba heredero. Su primer matrimonio con María Luisa de Orleans había sido estéril. También sería vacuo el segundo llevado a término con Mariana de Neoburgo. Las dos casas reales imperantes en Europa -la de Austria y la de Borbón- contemplaban a España y su Imperio como objeto de sus obscenos deseos. La primera para conservar el trono español. La segunda para lograrlo.
Los segundos esponsales regios constituyeron un aliento para la casa de Austria. Aliento breve pues, incluso con los hechizos a los que era sometido Carlos II, era difícil pensar que aquel despojo humano pudiera engendrar un heredero capaz de dar continuidad a la Monarquía Hispánica. Las hienas esperaban intranquilas. Los buitres deambulaban inquietos. Las víboras ponían huevos de veneno en todas las cortes europeas.
La guerra se produjo.
Durante los primeros catorce años del siglo XVIII, España se ahogó en sangre. Toda Europa tomo parte en aquella guerra. El Sacro Imperio Romano Germánico, Portugal, la Casa de Saboya, Dinamarca e Inglaterra, enfrentadas a la emergente Francia, en las tierras de España. Un millón de fuentes regaron con borbotones de muerte los campos españoles.
Pero hagamos un alto. Tomémonos un respiro. Retrocedamos unos años en el tiempo y vayámonos a la Plaza Mayor de Madrid. Y allí en la Plaza Mayor de Madrid, contemplemos la Real Fiesta de Toros con la que obsequió la Villa a la alemana Mariana de Neoburgo, segunda esposa de Carlos II a su llegada a la Corte
Ya habían regalado a Mariana de Neoburgo con fiestas de toros, las ciudades por las que había pasado su séquito. Siendo estas muy del gusto de la germana. Pero la Real Fiesta de Toros celebrada en Madrid, a su llegada, fue de muy especial relevancia
En el documento que a continuación reproducimos, queda cumplida relación de aquel festejo celebrado el día 17 de agosto de 1690. Documento en el que la zozobra ante la posible muerte del monarca sin sucesión, y la esperanza que el regio matrimonio despierta, son plasmadas por el cronista, al finalizar su relación diciendo: “…en obsequio de nuestros heroicos reyes, cuya sucesión próspera y feliz desea el Orbe, y espera de la liberalidad Divina y providencia para el bien de esta Católica Monarquía”.
Pero el documento que a continuación reproducimos no solo nos permite asomarnos a un día de toros en las postrimerías del siglo XVII, sino que en el aparecen descritas escenas de las costumbres de la época, escenas populares de aquellos tiempos en la Villa y Corte, permitiéndonos, al mismo tiempo embelesarnos con sus pretéritas y bellas formas idiomáticas.
Disfrutémoslo.
TITULAR
Curiosa relación que da cuenta de la grande Fiesta de Toros. Que la Coronada Villa de Madrid hizo en obsequio de la reina Nuestra Señora, que Dios guarde, el día 17 de agosto de 1690 en la Plaza Mayor. Se da noticia de los encierros, y adorno, y despejo de plaza, de la destreza de los caballeros que rejonearon, de los toreros de a pie en los empeños; finalmente de los volatines que hubo en dicha fiesta, con otras circunstancias, que verá el curioso lector. Publicada el 19 de agosto de 1690.
TEXTO
No bien satisfecho aquel venturoso ánimo de los cortesanos haber celebrado la feliz entrada de la Reina, y Señora (que el Cielo guarde) en la corrida famosa del día 24, que se hizo en la Real Plaza del Retiro, determinó añadir segundos regocijos, con la fiesta de toros que dispuso el día arriba dicho, que si por menor hubiera que referirse, no faltaba en tal arduo empeño, ni el más dilatado papel, ni la más ligera pluma; y así habremos de dejar sucinta esta narración, necesitados de la precisión del tiempo, y la cortedad de suficiencia.
Tomando, pues la noticia (para que sea cabal) desde su principio, digo: Que el día (que fue la víspera de la celebridad que refiero) por la noche estaba la Plaza, como pudiera estar por el día, pues la multitud innumerable de antorchas que resplandecían en el inexacto número de farolas que la adornaban eran un hermoso, y lucido paréntesis al imperio, cubierto de alfombras: el orden con que alumbraban en los balcones causaba pulcritud y esta aquella agradable armonía, y consonancia, que entrando, mediante las especies, por las ventanas de los ojos, hería dulcemente el corazón con apetecibles arpones de alegría, que habiendo inundado el cóncavo del pecho, volvía a refundirse por donde tuvo su primer ingreso.
Estaba ya el palenque alfombrado de menuda arena, para que la desigualdad del empedrado, no impidiese su ligereza a los caballos, ni a las fieras sus ímpetus violentos. Rodeaba la anchurosa circunstancia de la palestra los tablados y nichos que estaban dispuestos para que se distribuyesen los cefores de esta festiva lid, quedando al mismo tiempo desembarazada de los estorbos de las mesas y cajones donde se venden las cosas un cuarto más de la postura; solo se hallaban en la plaza diversos rastros de aquellos que comienzan la fiesta desde la víspera; y desde las diez de la noche en adelante iban dejando por la tela a esperar la hora de los encierros, múltiples cuadrillas de hombres, cada uno con su poco pelo atado, su capa de cabra y su pedazo de broquel y otro tanto de espada, velando ojo alerta, toda la noche, y cayéndose de sueño por la mañana, al mejor tiempo, al amanecer con unas caras escarchadas, y en ayunas, y color de miércoles de ceniza, abriéndoseles a palmos la boca, o de sueño o de hambre excepto los que echándose a dormir pierna suelta en el campo, con las especies vecinas de los toros, sueñan que los acometen, y con el horror de aquellos toros imaginados, los dejaban las capas en prenda, mientras se vuelven huyendo a casa.
Sobre las seis de la mañana se realizó el primer encierro, durante el cual no dejaron de hacer acometidas los toros, porque no faltaron Dominguillos vivos a quienes volteasen, haciéndoles o transformándoles de terrestres en volatines, pero sin considerable desgracia. Hizose el segundo encierro sobre las ocho de la mañana, con no menos felicidad, aunque con no menos volteados; uno de los indómitos brutos, que se había mostrado más rebelde, y duro de encarrilar, quedó muerto a rejonazos, pagando con su temprana muerte su intempestiva saña.
Hervía ya de gente la Plaza, por la multitud de hombres que habían concurrido a ver encerrar las fieras, sin más delito, que el que se presumió que harían, según lo agudo de sus puntas. Había ya el Sol tendido su dorada madeja por nuestro hemisferio, y los rayos de luz que desatados de ella, herían en la magnífica plaza, reverberaban con resplandecientes reflejos en los tafetanes, y ricos reposteros, que pendían de los balcones de este no menos plausible anfiteatro. Allí se miraba el estimable metal Arabia, como arrojado, que hasta en ello sobresale la magnanimidad española y cortesana, no solo en tenerle, sino en tenerle, con la prodigalidad generosa de quien le manifiesta, y no con la avara cautela de quien le oculta. Formaban, pues, las ricas cabalgaduras, así por su preciosidad como por el orden que guardaban en su adorno, un agradabilísimo espectáculo a la vista, siendo al mismo tiempo plena satisfacción de todo cuanto puede apetecer un deseo.
Eran ya las nueve del día, en el que parece haber llovido Dios otro diluvio de hombres, que ansiosos por ver la prueba de los toros, anhelaban acomodarse en los tableros, sin reparar excesos en el precio de los asientos; siendo aún mayor el número de los que ocupaban por la mañana, que el de por la tarde, impelido por la escasez de dicho precio, que así como era menor, les facilitaba la fiesta por la mañana, aunque se la regatease el más subido valor por la tarde. Pasó aquel acostumbrado bullicio que ocasiona el querer acomodarse y no hallar donde. Y salió a la arena el primer bruto, que dio bien de entender a los que le hacían cocos. A este siguieron otros cinco, no menos valientes y furiosos, que desempolvaron la plaza, no solo de la arena, sino del polvo humano; hubo muchos arlequines, que con su maravillosa habilidad, y destreza dan vueltas en el aire, acreditándoles de ligeros la violencia de quien les obligaba a ser átomos. Entre ellos salió caballero en sí mismo, un pobre chambergo con sus dos dedos de espadín, y el toro viendo aquel esguízaro, arremetiole al Tercio de los Valones, y diole tres o cuatro testaradas, donde se suelen jugar los batanes; pero con haber sido tantos pese a de aquellas redes de Medellín, no hubo alguno que padeciese la última de las desgracias, solo quedaron algunos arañados, y todos muy contentos, con tan buen índice de la otra fiesta de la tarde; y los brutos dieron su último aliento a los fieros rejonazos de los que torearon con gran destreza de vara larga.
Llegose finalmente la deseada tarde y volvieronse a inundar los tablados, nichos y balcones de gente. Ocuparon sus lugares con la gravedad respetable que acostumbran los Consejos de esta Corte, autorizados de tanto número de senadores, que con su venerable presencia cautivaban el respeto aun de los menos atentos e infundían valor animoso a los caballeros que habían de lidiar con las fieras. Tomó también su asiento la noble Villa de Madrid, adornada con la asistencia del señor corregidor, y señores regidores. Y los lidiadores dieron tres vueltas a la plaza en coche, acompañados de sus padrinos, para pasear, y recorrer el distrito donde había de ser la pelea. Hallabanse anticipadamente favorecidos de comunes aclamaciones, aunque más silenciosas que las que después tuvieron.
Ya en este tiempo estaban puestos en fila los que habían de regar la plaza, con sus carros vistosamente aderezados de ramos verdes, y en ellos cobas, esperando el orden para ejecutar su oficio; el cual dado, arrancaron al tiempo todos, vertiendo con igual proporción arroyos de agua, que muy en breve apagaron el polvo que había despertado el tropel, tráfago y bullicio de la gente.
Hecha esta diligencia llegaron las cuatro y media de la tarde, a cuya hora subieron sus majestades al Real Balcón, que estaba riquísimamente aderezado con vistosísimas de tan excesivo precio, y valor, que no bastara ponderarle dignamente la mas remontada pluma; allí brillaba el oro, resplandecía la plata; y sobre todo ennobleció dicho balcón la Real presencia de nuestros heroicos reyes; y luego que sus Majestades tomaron el Real asiento, llegaron el señor Conde de los Arcos, y el señor Don Francisco Tenarde, Capitan de las Guardas, y puestos ante el Balcón Real, hicieron a sus Majestades una profunda reverencia, como señal obsequiosa de quien pone orden, y licencia para comenzar el despejo de la plaza, la cual recibida, y ordenados los escuadrones precedidos por sus valerosos caudillos, y adornados con nuevas y vistosas libreas, que hacían un hermoso ejercito de luz, dieron dos o tres vueltas a la plaza, lloviendo considerable multitud de palos, unos dados, y otros amenazados sobre los que ya se les hacían angostas y estrechas las puertas para salir huyendo de aquel granizo de la plaza, la cual en un momento se halló despejada del tumulto de los que ya que no beben en la taberna, se huelgan en ella.
Ocuparon los guardas sus puestos delante del Real Balcón, distribuidos según el acostumbrado orden en semejantes funciones, y entraron gallardamente en la palestra los caballeros lidiadores en vivos y fogosos brutos, hijos del viento, aderezados con vistosísimos jaeces de flores y encintados; sus jinetes garbosamente montados, con sombreros de nevadas plumas, acompañados y servidos, cada uno, de sus lacayos, con riquísimas libreas que les llevaban ya preparados los garrochones, para acosar a las fieras. Llegaron, pues, los valientes caballeros a hacer a sus Majestades aquel debido obsequio y reverencia que acostumbran, y acercándose en los ligeros caballos al Real Balcón, les obligaron con poca violencia a hacer una reverencia, tan hija del respeto, que el natural instinto de los brutos se pasaba ya a entendimiento. Apenas se concluyó el obsequio, y se recibió la licencia de sus Majestades, cuando arrancó uno de los ministros tan veloz carrera hacia el toril, que parecía que dejaba de ser carrera y se transformaba en vuelo. Ejecutose el orden, y salió furiosamente a la plaza el primer toro, amenazando estragos y causando ruinas con la vista sola; esperaban en buena proporción los caballeros, y acomentiendo el indómito animal a uno de ellos, al tiempo de ejecutar el riguroso golpe, se halló con un rejón, que le atravesaba la cerviz. Pasó adelante aún mas encrudecido con la herida, y tuvo un mal despego con el segundo caballero, que le clavó otro segundo rejón por la testa; apartose el bruto, desmayada ya su violencia; y desfalleciendo ya el último aliento por la multitud de sangre que había vertido, sonaron los clarines, y cayó a un golpe de alfanje, ejecutado por las corvas.
Salió después la segunda fiera, y a esta le siguieron las demás, con no menor crueldad y saña; pero así como la primera hallaron bien a costa suya el escarmiento de sus iras e sus prestas muertes. Para cuyo efecto quebraron los caballeros con gran destreza y garbo sus rejones, quedando grandemente lucidos, y llenos por todas partes de sustos y debidos vítores y aclamaciones festivas. Dieron los toreadores de a pié tres lanzadas, ejecutadas con gran destreza y valor y de tan buena maña, que no necesitaron los brutos mas diligencia para quedar postrados.
No hubo en toda la festiva lucha desgracia considerable de hombre; solo quedaron heridos cinco o seis caballos, sin detrimento de sus jinetes que se portaron lucidamente en muchos empeños.
Levantaronse sus Majestades, y diose fin a esta tan lucida fiesta, quedando todos sumamente contentos y satisfecho el natural deseo e inclinación, que los españoles tienen a semejantes espectáculos. Entre el aplauso de los lidiadores y el desembarazo de la plaza, cerró la noche con su tendido manto de sombras, y puso término a una de las mejores fiestas que se han visto, celebrada en obsequio de sus Majestades de nuestros heroicos reyes, cuya sucesión próspera y feliz desea el orbe y espera de la liberalidad Divina y providencia para el bien de esta Católica Monarquía.
Terminado el festejo, salgamos, en brazos de nuestra fantasía, despacio de la Plaza Mayor de Madrid.
Volvamos a la realidad.
La Guerra de Sucesión se desarrolló durante los años comprendidos entre 1701 y 1713. En ella se enfrentan los Habsburgo representados por el Archiduque Carlos Francisco de Habsburgo y Neoburgo, hijo del Emperador Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico y los Borbones bajo el pendón de Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia. El 11 de abril de 1713 se firma el tratado de Utrecht en virtud del cual los Países Bajos, Cerdeña, el Ducado de Milán y el Reino de Nápoles desgajados de la Corona Española pasan a formar parte del Sacro Imperio Romano Germánico. El Reino de Sicilia lo apañaría el Duque de Saboya. La rapiña inglesa lograría Menorca y Gibraltar.
Todos sacan tajada. Los unos y los otros pasan factura. Solo España perdió..
Pero ¡ojo! En 1705 las tropas de los Habsburgo habían tomado Barcelona y allí, en el corazón de Cataluña, bajo el lema “per son honor, per la patria i per la llibertat de tota Espanya” continúa el bando de los Austrias su heroica resistencia, frente al bando de los Borbones hasta el día 11 de septiembre 1714, fecha en la cual se puede decir que, realmente, acaba la Guerra civil española de Sucesión, con la toma de Barcelona por parte del bando borbónico. Fue Barcelona la ciudad española en la que se produjo la última gran victoria del bando de los Borbones. Fue Barcelona la ciudad española en la que se produjo la última gran derrota del bando de los Habsburgo.
Siglo XXI:
- Gibraltar sigue siendo un símbolo de la rapiña inglesa.
- Los separatistas catalanes cimentan sus argumentos en el engaño de que la Guerra de Sucesión, no fue una guerra civil entre los españoles, sino una guerra entre la nación española y la nación catalana.
Una guerra civil es la mayor tragedia que puede acaecerle a un pueblo. La mayor y más horrorosa desgracia que una nación puede padecer.
Aquellos que ponen su fortuna en ordeñar los rencores surgidos en una guerra civil pretérita, son unos seres miserables. Aquellos que buscan su beneficio utilizando y reavivando los negros sentimientos que en una guerra civil del pasado afloraron, son unos seres despreciables.
Hoy existen muchas víboras de este tipo en España.
Ojalá el pueblo español no se deje inocular su veneno.