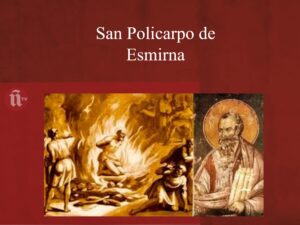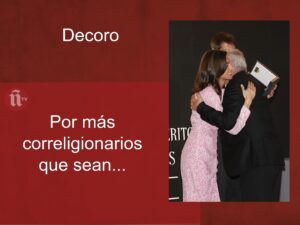|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Esta es la cuarta parte y última de la serie sobre Las últimas banderas, de Ángel María de Lera las partes anteriores están aquí.
Otras curiosidades. Se insinua que el “Gobierno de la Victoria” de Largo Caballero habría dejado instrucciones a Miaja de dejar tomar la ciudad de Madrid cuando huyó:
—Cuando lo de noviembre —intervino de nuevo Ramírez—, falló, como falla ahora, el elemento oficial. Huyeron, de la noche a la mañana, el Gobierno, los Comités Nacionales, los altos mandos militares, todos los figurones políticos, y se quedó Madrid solo, sin armas ni municiones. Los que huían no nos dejaron más que un sobre cerrado con instrucciones secretas de abandono para el general Miaja. (Cap. I)
Quizás fuera eso lo que se contaba en los años 50 y 60. Lo que tengo entendido es que las instrucciones eran de aguantar al menos una semana, para dar tiempo organizar un contraataque.
Queipo, republicano y alzado por la república:
Cuando ya pudo entenderla, oyó que decía: «Excelentísimo señor don Gonzalo Queipo de Llano, Capitán General de la Segunda Región Militar. ¡Viva la República!». Y, a continuación, las notas vocingleras del Himno de Riego. (Cap. II)
Había mucha gente asomada a puertas y ventanas, por las que se escapaba el chorro sulfuroso de la voz del locutor de Radio Sevilla, junto con los vivas a la República, el Himno de Riego y los compases eléctricos de las marchas militares, como si anunciaran una gran fiesta patriótica.
…
—Pero ¿no es Queipo de Llano un general republicano? —Digo, y de los de confianza. Si es Director General de Carabineros y está emparentado con Alcalá-Zamora…
…
—Es contra la reforma agraria, contra los sindicatos, es contra la revolución. Y los vivas a la República y el Himno de Riego son camamas para confiarnos y engañarnos. Como no andemos listos, compañeros, seremos otra vez nosotros, los de la CNT, los que paguemos el pato. Ya lo veréis.
…
—Todavía no está claro si éste es el golpe militar preparado por los monárquicos o si se trata tan sólo de una jugada preventiva de los militares republicanos para cortar en seco lo de África y salvar a la República, aunque de paso pretendan también barrer el Frente Popular.
—Es igual —le interrumpió un hombre de cara enjuta, de pómulos muy afilados, y pelo canoso—. Para nosotros, los comunistas, República y Frente Popular son una misma cosa. (Cap. II)
En efecto, eran la misma cosa, por eso se alzaron las derechas.
Más sobre las emisiones rediofónicas de Queipo:
La voz del locutor hería como una bayoneta y redoblaba como un tambor, lo mismo que si su dueño se hallara en pleno combate, enardecido por la pólvora y la sangre, contagiando su emoción bélica y su entusiasmo patriótico al auditorio, al que ponía en trance de éxtasis, contenido casi el aliento, abierta y redonda la boca de admiración, perdida la noción de tiempo y de lugar. Al fin terminó el desfile de noticias y, cuando la misma voz bizarra anunció que el general Queipo de Llano iba a comenzar su acostumbrada charla, sucedió algo imprevisto que rompió el encanto y perturbó profundamente el ánimo de los oyentes.
Retrato, algo caricaturesco, de los “republicanos”:
Federico los conocía. Eran comerciantes o profesionales acomodados. Hombres de casino republicano y de logia. Pequeños burgueses con hijos radicalizados políticamente, en uno u otro sentido, a su paso por la Universidad. De costumbres morigeradas, cuya ideología seguía alimentándose del ¡escuela y despensa! De Costa, de los discursos de Castelar y de los recuerdos cantonales de la primera República. Seres cómodos también, amigos de las plácidas discusiones de café sobre política, toros o mujeres. (Cap. II)
Curioso detalle de cuando los rojos aun no eran verdes. Hasta tiraban las colillas encendidas por la ventana del tren:
Ricardo, que escuchaba a su amigo fumando nerviosamente, sacó una mano por la ventanilla para arrojar de un papirotazo la punta del cigarrillo, cuya chispa ahogó rápidamente la negrura de la noche. (Cap. II)
Una descripción amable del enemigo:
Sí, le llamaban desde aquella ventana. Pero la ventana pertenecía a la casa de don Agustín, el jefe de la CEDA.
—¡Federico! Se acercó.
—¡Buenas noches, don Agustín!
—¿Buenas noches, hijo?
Don Agustín era el abogado más importante de la ciudad. Rubio, grueso, con unos ojos claros inteligentísimos y amigo de Gil Robles, o, por lo menos, su ferviente admirador. Tenía dos hijas casaderas, muy guapas, y un solo descendiente varón, vago y calavera, un verdadero balarrasa.
…
Don Agustín estaba pálido, tembloroso, angustiado.
—¿Crees que pueda ocurrir algo gordo?
—¿Y quién lo sabe, don Agustín?
—¡Pobre España! Siguió una pausa. Ninguno de los dos sabía de qué hablar. Al cabo dijo Federico, como despidiéndose:
—En fin, mañana veremos… Y don Agustín, suspirando profundamente, exclamó:
—Adiós, hijo. ¡Y que Dios tenga piedad de todos! (Cap. II)
La desbandada de Málaga:
Soldados, paisanos, mujeres, niños y viejos abandonaron la ciudad y se pusieron en marcha sin tiempo apenas para pensarlo, pues las autoridades republicanas y revolucionarias habían estado reteniendo los permisos para abandonarla hasta el último minuto. El pánico general, alimentado y encrespado por los rumores de otras represalias, provocó la irracional estampida. Primero fue la meta el pueblo inmediato, pero luego se fue distanciando a medida que se alargaban los tentáculos que por ambos lados, por mar y tierra, les tendía el enemigo. De un pueblo pasaban a otro, y lo poco de comer que aún quedaba en ellos ya había sido devorado por las primeras oleadas de fugitivos, tomándolo por las buenas o por las bravas, por cuya razón los que llegaban después se encontraban las puertas cerradas y un ambiente cargado de electricidad hostil, que descargaba en ataques a los rezagados. Por otra parte, los enemigos que durante tantos meses habían agonizado, con el miedo y el espanto clavados en las entrañas, empezaban a abandonar sus escondrijos, como si despertasen a una mañana sin más ley de vida que la del desquite y de la venganza, siendo ésta más patriótica y más justa cuanto más feroz y despiadada. Por ello, algunos de estos madrugadores pagaron a última hora con la vida su impaciencia, pues los que huían eran aún capaces de revolverse en un último esfuerzo por sobrevivir y de acometer salvajemente a todo aquel que se interpusiera en su camino. Sin embargo, la gran mayoría de las víctimas se contaba en el bando de los acorralados, casi siempre mujeres, niños y ancianos… (Cap. IV)
Cuando la izquierda hablaba de “chinos”, negros y, por supuesto, moros:
Yo digo una cosa, Trujillo, y es que si se han cargado a Federico, este menda se va a llevar por delante a todos los «chinos» que encuentre, tan pronto como acabe esto y se sepa lo que ha pasado. Porque van a perder los «chinos». Eso lo saben hasta los negros.
El mono miliciano:
La mayoría de los hombres vestía el «mono» de miliciano, pero muy mejorado generalmente en tejido y hechuras. Los había verdaderamente vistosos con sus botones y pespuntes, con sus hombreras y sus solapas bien cortadas, con sus adornos metálicos y sus brillantes insignias. Sobre esta prenda destacaban los buenos correajes de grandes hebillas, con funda para la linterna y para la pistola.
…
Había pasado el tiempo de las mujeres con «mono». Ya vestían normalmente, con la acostumbrada coquetería, atentas a su personal lucimiento, desplegando sus gracias. (Cap. VI)
Un chiste:
—¿El último chiste? ¿Y cuál es el último chiste? Se cuentan tantos…
—Éste es muy bueno. Verás. Cogen prisionero a un legionario, que alega que es antifascista. «¿Por qué no te has pasado antes?», le preguntan. Entonces él dice que no ha podido hacerlo, porque corremos tanto que no ha podido alcanzarnos hasta ahora desde que desembarcó en Algeciras.
El capítulo VI presenta una recreación de la organización del comisariado de guerra que me parece ajustada a la historia:
Era Francisco Largo Caballero, a quien llamaban sus fanáticos el «Lenin español». En cambio, le era absolutamente desconocido el situado a su derecha.
—¿Quién es ése? —preguntó disimuladamente a Cecilio.
—Creo que es el embajador de Rusia —contestó Cecilio como en un susurro.
—¿Rosenberg?
—Así creo que se llama.
…
Se trataba de contener la retirada en el frente de Madrid, había llegado la hora de clavarse en el terreno y no dar un solo paso atrás.
—Una voz de pánico —decía—, o la consabida frase de «¡Estamos copados!», gritada no se sabe nunca por quién, provocan la espantada entre los milicianos, y así se abandonan posiciones y se pierde terreno apenas sin combate. ¡Hay que acabar con eso! Como hay que acabar con la costumbre de achacar a los militares profesionales, a los militares republicanos, nuestros desastres, colgándoles el sambenito de que nos traicionan, de que llevan a la gente al matadero…
…
—Tenéis que clavar a nuestros hombres y al enemigo donde actualmente están —terminó diciendo Largo Caballero—, para dar tiempo a que podamos utilizar el material de guerra que nos envía el gran pueblo ruso, material que está llegando ya en cantidades enormes a nuestros puertos. Necesitamos algún tiempo para poder montarlo y ponerlo en servicio, sólo unas semanas, pocas, tal vez días. Pronto aparecerán en los frentes los tanques, los cañones, las ametralladoras y los aviones del camarada Stalin —Rosenberg inclinó levemente la cabeza y bombardeó a todos con el centelleo de sus gafas—, y pronto dominaremos el aire y el enemigo sufrirá el poder mortífero de nuestras bombas. Entonces sabrán los fascistas lo que es bueno. Pero, mientras tanto, hay que resistir, resistir y no dar un paso más hacia atrás…
Retrato de Largo Caballero:
Sí, son vivos y penetrantes sus claros ojos, y tiene un rostro agradable este hombre, pero no cautiva, aleja. Sí, es honrado y austero, pero es ya demasiado viejo y, además, un despechado para dirigir una revolución. Me gusta más Prieto, a pesar de su mirada de miope y de su sotabarba, a pesar de su aspecto linfático. No me extraña que se haya disfrazado alguna vez de fraile. ¡Qué catastrófica la rivalidad entre estos dos hombres! De estar Prieto a la cabecera del Gobierno el 18 de julio, no hubiera habido guerra ni nada. Pero ¿qué dice? Dice que tenemos que contener nosotros la retirada, cueste lo que cueste. Vamos a desempeñar el papel de los delegados de la Convención, aquellos que se presentaban en los campamentos de la revolución acompañados de la guillotina, y de los comisarios políticos rusos.
Y referencia a Álvarez del Vayo:
(No me gusta como habla. Parece que tiene sopas en la boca, y al hablar se le pronuncia mucho el prognatismo.
… otro aspecto muy importante, importantísimo, de la misma. Consiste en que nosotros, con nuestra presencia y con nuestras palabras, debemos en todo momento avalar al mando militar ante los milicianos. Sí, está comprobado que los milicianos no se fían, ni poco, ni mucho, ni nada, de los militares profesionales. Ha habido casos de traición, pero es igualmente cierto que a veces se inventa esa traición para justificar una retirada. Ya lo creo. ¡Ese tío es un fascista y nos lleva a la hecatombe! ¡Duro con él! Naturalmente, la guerra produce muertos y heridos. Muertos del enemigo y muertos nuestros.
Dejo para el final la conmoción que sufren los frentepopulistas cuando comprueban el recibimiento del pueblo madrileño al ejército de Franco:
Y Federico miró. La Carrera de San Jerónimo estaba llena de luz… Federico abrió el balcón y salió fuera. Y se quedó pasmado. Todos los balcones y todas las ventanas, entre los extremos que abarcaba su vista, aparecían adornados con banderas bicolores, con banderas rojas y amarillas. Y miró abajo. Pasaba una camioneta encima de cuya cabina iban sentados un sacerdote y un guardia civil, sujetando ambos el asta de otra gran bandera bicolor que los transeúntes se detenían a saludar con el brazo en alto. Ya los gritos se oían claramente: ¡Viva España! ¡Arriba España! ¡Viva Franco!
…
Todos los balcones y ventanas de la acera de enfrente aparecían con colgaduras religiosas o con los colores rojo y amarillo. Cubas había adelgazado notablemente, por lo que sus pómulos y sus mandíbulas resaltaban más en su rostro, mientras que sus ojos aparecían más hundidos en las cuencas. Su morenez se había tornado violácea y la negrura de su barba descuidada descubría entreveros plateados. Miraba a la calle con expresión dura y concentrada y, de pronto, como si quisiera ahogar los clamores callejeros, cerró el balcón de un zarpazo, y así pudo oír un porfiado cuchicheo a sus espaldas. (Cap. XI)
El libro acaba con un final abrupto que deja entrever que continuará. En efecto, continua en Los que perdimos, que ya he empezado a leer y del que trataremos en aquí en ÑTV. El protagonista – Olivares- se deja detener y en la segunda novela de la serie cuenta su experiencia.
Autor
Últimas entradas
 Destacados03/01/2024Pilar Primo de Rivera. Recuerdos de una vida – Despedida con un “Gracias, Pilar”- Parte XII. Por Carlos Andrés
Destacados03/01/2024Pilar Primo de Rivera. Recuerdos de una vida – Despedida con un “Gracias, Pilar”- Parte XII. Por Carlos Andrés Actualidad27/12/2023Pilar Primo de Rivera: Recuerdos de una vida – La descomposición del Régimen y la muerte de Franco – Parte XI. Por Carlos Andrés
Actualidad27/12/2023Pilar Primo de Rivera: Recuerdos de una vida – La descomposición del Régimen y la muerte de Franco – Parte XI. Por Carlos Andrés Historia23/09/2023Pilar Primo de Rivera. Recuerdos de una vida –La Falange molesta en la postguerra europea – Parte X. Por Carlos Andrés
Historia23/09/2023Pilar Primo de Rivera. Recuerdos de una vida –La Falange molesta en la postguerra europea – Parte X. Por Carlos Andrés Destacados19/09/2023Pilar Primo de Rivera; Recuerdos de una vida – Las revistas de la Sección Femenina: Y, Ventanal, Consigna, Medina, Teresa – Parte IX. Por Carlos Andrés
Destacados19/09/2023Pilar Primo de Rivera; Recuerdos de una vida – Las revistas de la Sección Femenina: Y, Ventanal, Consigna, Medina, Teresa – Parte IX. Por Carlos Andrés