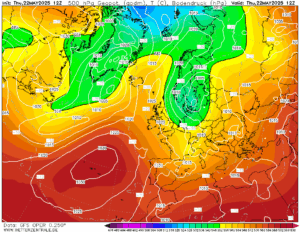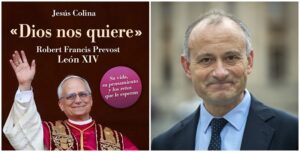|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Publicado por La Voce del Patriota el 5 de marzo de 2021.
Por cortesía de la editorial publicamos el extracto firmado por Giorgia Meloni del libro “Los comunistas lo hacen mejor (… ¿o no?)”. La contribución de la líder de Fratelli d’Italia es una invectiva de 360°, razonada, documentada y “vivida”, que la llevó, como una jovencísima militante de derecha, al frente anticomunista. Tratar con los comunistas en Italia a principios de los años 90, no era sustancialmente tan diferente de hacerlo con los “peores jóvenes” que habían incendiado Italia a finales de los años sesenta y principios de los ochenta: intolerancia hacia las opiniones de los demás, violencia verbal y física, fundamentalismo político y moralismo alternativo. ¿Agua pasada? Exactamente lo contrario. Aunque caricaturizados, los “nietos” de los fundadores de la hoz y el martillo han traído consigo todos los códigos genéticos de la ideología comunista de sus antepasados: partiendo de esa lucha sin reservas contra las identidades profundas, la nación, la familia y la fe, que hoy representa el vínculo entre el postcomunismo y el neoliberalismo. Giorgia Meloni dijo “no” a todo esto. Y lo convirtió en una razón para vivir.
Comencé a ver mal el comunismo cuando era niña, incluso antes de saber exactamente qué era. Así es. Antes de conocer en detalle, gracias al estudio, cuáles eran las tesis económicas marxistas y cuál era la ideología y los métodos de los regímenes socialistas, ya sentía una fuerte aversión a las banderas rojas y a los puños cerrados. No fue por prejuicios, nunca tuve ninguno contra nadie, sino más bien por cómo había llegado a conocer a los que se llamaban comunistas. Bueno, si eso era una representación del comunismo, entonces yo estaba muy lejos de él. La primera impresión, hay que decirlo, fue la correcta.
La experiencia en la escuela fue suficiente. En la escuela secundaria acababa de unirme a la sección del Frente de la Juventud de Garbatella, el distrito de Roma donde vivía, impulsada por la tormenta de emociones que había despertado en mí el asesinato de Paolo Borsellino y su escolta por la mafia, cuando me encontré con una dimensión política muy alejada de lo que hubiera imaginado. En la escuela pública, en lo que se suponía que iba a ser el “gymnasium” que entrenaba a los ciudadanos conscientes del mañana, me di cuenta de que me catapultaban en el tiempo: en un esquema similar al de los años setenta. Las escuelas, incluida la mía, eran territorios casi exclusivos de organizaciones de izquierda, a menudo ferozmente comunistas. Las imágenes visibles tanto en la moda como en los folletos, en las paredes como en las marchas, eran inconfundibles: estrellas rojas por todas partes, efigies con el puño levantado, eslóganes inspirados en las revoluciones socialistas. Incluso la Tricolor fue identificada como un símbolo de la derecha.
Y luego estaba el “método democrático”: la izquierda usaba la violencia y la intimidación para que nadie hiciera política en la escuela y, por supuesto, en la universidad. Todo esto, atención, no como una fuerza antisistema y revolucionaria, sino en nombre de un antifascismo “ordenado” y sistémico: protegido y mimado por profesores, políticos, medios de comunicación, incluso por el poder judicial. No es casualidad que los llamásemos “perros guardianes” del sistema, nosotros que en la derecha nos sentíamos verdaderamente revolucionarios y hablábamos de cambiar el statu quo. Y, increíblemente solo para aquellos que no los conocen, es el mismo “vicio” que tienen hoy en día. Estábamos a principios de 1992 y 1994: años de movimiento importante contra la reforma escolar de Iervolino. Frente a una derecha estudiantil que ganaba cada vez más apoyo (nuestra organización era Fare Fronte y la coordinadora de estudiantes se llamaba Gli Antenati), se repetían las mismas contramedidas de la izquierda en las asambleas estudiantiles, como en los oscuros años de la violencia política: en nombre de una democracia completamente caricaturizada, el “prejuicio antifascista” impedía hablar a la derecha. Todo ello hasta el punto de la agresión física, las amenazas, la demonización o los insultos.
En mi caso, usaron el tercer método. Si quieres más sutil. El esquema es el siguiente: para intervenir en la asamblea estudiantil te pedían que te pusieras en la lista. Yo también lo hice, pero hicieron todo lo posible para que todos los demás hablasen antes. Al final, cuando llegó mi turno, no quedaba nadie que me escuchara. ¿Mi reacción? No me desanimé, no me intimidaron y en la siguiente asamblea agarré el micrófono de inmediato, tomando el derecho a hablar. El derecho a la acción política. Lo hice de nuevo en todas las escuelas donde se me permitió entrar, y obviamente tenía cosas más interesantes que decir que ellos ya que muchos estudiantes se unieron a nuestra coordinadora.
En fin, veinticinco años después de los acontecimientos en Valle Giulia1 tuve la oportunidad de ver por mí misma la razón que tenía Pier Paolo Pasolini cuando, entre los hijos de papá que arremetían contra la policía y el joven policía mal pagado, había tomado partido por este último. De hecho, estos autoproclamados comunistas eran casi en su totalidad una expresión de las llamadas “clases dominantes”: el autónomo de los centros sociales rompe escaparates con su padre magistrado que lo saca de líos; el punkarra que, después de su paso por la universidad, se une a su padre parlamentario en Costa Smeralda; el líder de los jóvenes comunistas con ama de llaves que invita a no llamar a primera hora de la tarde, “porque el señorito está descansando”. No son personajes ficticios: cada uno de ellos tiene nombre y apellidos. Cuando “revolucionarios” como estos utilizaban la violencia para tratar de impedir que otros hablaran en escuelas y universidades, no encontraron la condena del personal docente, sino su aplauso. Los padres y los hijos estaban hechos de la misma pasta. Se llamaban comunistas. Y me volví anticomunista.
Dogmatismo y tabúes
A menudo se sigue creyendo que el comunismo es ante todo un modelo económico de gestión de la sociedad. Pero en realidad es mucho más que eso: es una ideología totalizadora, en muchos sentidos cercana a una forma de fundamentalismo religioso. En ambos casos se trata de doctrinas basadas en textos y dogmas, en cuyo nombre estamos dispuestos a justificar cualquier forma de abuso y violencia. Porque hay un esquivo “objetivo noble y elevado” que perseguir: por el bien de la humanidad y “el Sol del futuro”, dirían los comunistas; por la voluntad de Alá, dirían los islamistas. El hilo común es éste: el de la ideología ciega que domina la persona y la razón. Al igual que las otras ideologías totalitarias del siglo XX, combatidas y superadas justamente décadas antes de la caída de la Unión Soviética.
Estoy convencida de que ninguna ideología o creencia puede justificar las atrocidades cometidas contra las poblaciones indefensas o el intento de genocidio de pueblos enteros. Quienquiera que sean los verdugos y quienquiera que sean las víctimas. No se trata de afiliación política, es una cuestión de razón y humanidad. Por eso no puedo entender cómo la izquierda, incluso hoy en el tercer milenio, puede callar o, peor aún, justificar las atrocidades cometidas por los regímenes comunistas en todo el mundo. Pienso en el Holodomor, el exterminio provocado por hambre de millones de ucranianos, cuando Stalin decidió educar a los pequeños agricultores sobre el nuevo modelo soviético; Pienso en las deportaciones masivas de rusos que no se inclinaron ante el nuevo régimen; Pienso, por supuesto, en la barbarie de las Foibe y en los miles de italianos masacrados por los partisanos comunistas del mariscal Tito. Temas tabúes para la izquierda italiana.
En nuestros libros escolares, hasta hace unos años, las Foibe eran descritas como “lugares de suicidios en masa”, y estoy orgullosa de que esta destrucción de la historia y la memoria de nuestros compatriotas asesinados haya sido eliminada de los libros de texto gracias a las batallas hechas por jóvenes de derecha. La izquierda, especialmente la izquierda italiana, es la única fuerza política que aún no ha llegado a un acuerdo completo con su pasado, y es extraño cómo vuelve esta acusación a la derecha, que hace mucho tiempo que no tiene tortícolis.
La aversión al comunismo, por lo que a mí respecta, no tiene en cuenta su receta económica precisamente por su naturaleza ideológica, integral y totalitaria. Pero el comunismo ha demostrado ser un fracaso también desde el punto de vista económico, sin posibilidad de negación ni apelación: el modelo de economía planificada, y por lo tanto del Estado que controla la economía e impide la libre iniciativa y la propiedad privada, ha sido derrotado en todas partes.
Por una extraña coincidencia del destino, durante décadas el mundo ha sido un gran experimento científico para poner a prueba objetivamente el modelo económico comunista. Europa se ha dividido a la mitad: sociedad libre por un lado, sociedad comunista por el otro. Dentro de la propia Europa, la que era la economía más avanzada, Alemania, estaba separada en los dos bloques. Lo mismo se hizo en Asia: algunos estados en el mundo libre, otros en el bloque comunista. Con Corea, como Alemania, dividida a la mitad. Medio siglo después del inicio del experimento, fuimos a ver el resultado. ¿Qué ha pasado? Que en cualquier contexto histórico y social, en cualquier latitud, la parte bajo el mundo libre ha evolucionado hacia la riqueza general e individual y ha aumentado el nivel de libertad y democracia, mientras que el comunismo solo ha traído pobreza, miseria, abandono social, el surgimiento de una nomenclatura corrupta y la represión de las libertades fundamentales. La historia ha demostrado ampliamente que el sistema comunista es también un fracaso desde el punto de vista social y económico. Esta es una evidencia empírica, que nunca ha mirado la teoría económica y los manuales llenos de suposiciones y supuestos.
De ahí mi convicción de que el papel del Estado es poner a los ciudadanos y a las empresas en condiciones de operar en la mayor libertad posible, contribuyendo al bienestar de la nación. Y que la prerrogativa del Estado es impedir cualquier corrupción y cualquier forma de abuso de poderes económicos y financieros frente al interés general, los ciudadanos y los trabajadores. Una sociedad de hombres libres que compiten lealmente, donde el Estado juega el papel de árbitro y no de jugador, y se ocupa de aquellos que terminan en el suelo o se detienen por falta de aliento.
El pensamiento único dominante
Pero el verdadero problema, repito, no es la teoría económica marxista. Es que el comunismo es, de hecho, una ideología históricamente centrada en la negación de cualquier forma de identidad que, según la “doctrina”, debe ser aplastada y reemplazada por el dogma único comunista: la pertenencia de clase y una nueva forma de sociedad. De esta fractura se deriva la aversión del comunismo a las identidades profundas: nacionales y espirituales. En lo que se refiere a las primeras, dentro de la Unión Soviética hemos conocido todos los métodos de eliminación planificada y científica de las identidades nacionales, comenzando con deportaciones masivas con el fin de “mezclar” grupos étnicos dentro de la URSS. El mismo principio se aplicaba al contexto religioso, empezando por la cristianísima Rusia e imponiendo el ateísmo de Estado. Un ateísmo que, en realidad, tenía todas las características de una nueva religión impuesta: impuesta con la violencia típica de los neófitos sin Dios.
¿Quedó todo enterrado, entonces, con la ruinosa implosión de la URSS y la caída del Muro de Berlín? De ninguna manera. Este mismo enfoque, que niega el papel y el valor de las identidades, lo encontramos ahora traducido plenamente en el pensamiento liberal y la doctrina globalista. Es el “pensamiento único dominante”, el que demoniza todas las formas de identidad. Con un himno pop que ha exaltado durante décadas un mundo sustancialmente homologado, adormecido en una melaza sin forma y distópica. Habló de “Imagine” de John Lennon: esa maravillosa melodía que, como tuve que explicar a petición de algunos periodistas, es la celebración de la aniquilación de las identidades. Un himno perfecto, “visionario”, de este nuevo desierto sobre el que los poderes supranacionales, intangibles y antidemocráticos, pretenden construir la nueva sociedad: sin naciones ni fronteras, sin géneros sexuales ni religiones. Exactamente lo mismo que teorizó el comunismo e implementó por la fuerza, mientras pudo.
Esta visión, derrotada por la historia y miserablemente fallida antropológica y económicamente, es, por desgracia, la que aún predomina en la corriente principal: tanto en la expresión del mundo cultural como en el mundo político. Por supuesto: las herramientas de coerción son diferentes, plásticamente menos violentas, pero el objetivo básicamente sigue siendo el mismo. Las deportaciones masivas de la era soviética han sido reemplazadas por políticas de inmigración; la represión violenta contra las religiones ha dado paso a la demonización social y cultural de todo concepto de lo sagrado de la vida; la lucha contra la “sociedad burguesa” se ha convertido en una lucha contra la “superestructura” representada por la familia natural.
Es increíble cómo la visión comunista se ha fortalecido en el mundo desde que el comunismo fue derrotado sobre el terreno. Creíamos que la guerra para defender la libertad y la identidad de los pueblos europeos terminó en 1991 con la disolución de la Unión Soviética. Estábamos equivocados: la batalla acababa de comenzar.
Autor
Últimas entradas
 Destacados23/06/2023Solidarité Arménie: «Si no ayudamos a Armenia, Europa estará en peligro»
Destacados23/06/2023Solidarité Arménie: «Si no ayudamos a Armenia, Europa estará en peligro» Actualidad23/05/2023El «Pacto Verde», ¿un nuevo colonato de la Antigüedad tardía? Por David Engels
Actualidad23/05/2023El «Pacto Verde», ¿un nuevo colonato de la Antigüedad tardía? Por David Engels Actualidad22/05/2023Soberanía y familia, el programa de AUR para 2024
Actualidad22/05/2023Soberanía y familia, el programa de AUR para 2024 Actualidad13/05/2023Los veteranos de Putin
Actualidad13/05/2023Los veteranos de Putin