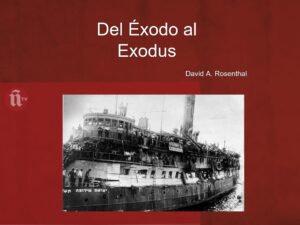|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
XII
En uno de los primeros días del mes de julio, nos reunimos con los Infantes para atacar Teruel. Después de grandes marchas y contramarchas, para desorientar al General enemigo Montenegro, que con once mil hombres y mil quinientos caballos y ocho piezas de artillería seguía de cerca de los Infantes, sospechando que dada la concentración de fuerzas se intentaba dar un golpe de mano; y calculó bien. Llegamos a las puertas de Teruel a la media noche, retirándonos enseguida al saber que Montenegro se encontraba a unas tres leguas de distancia, después de haber rodeado la plaza y de haber rechazado por dos veces las intentonas de la guarnición a las salidas que hicieron, obligándoles a encerrarse detrás de sus murallas. Al día siguiente, dejamos a los Infantes y bajamos para Segorbe.
A los pocos días dispuso el Infante D. Alfonso el ataque a la ciudad de Cuenca, para lo cual nos reunimos en Chelva con las fuerzas valencianas y marchamos en dirección a la indicada capital, uniéndosenos a la entrada de la provincia, el General Villaleniz con dos batallones castellanos y caballería.
A grandes marchas caímos sobre Cuenca en la noche del día 13 de julio de 1874. Encontramos la plaza prevenida para el caso y como ya anteriormente habían entrado en ellas las tropas del General Santés, la habían fortificado en regla, para evitar otro golpe de mano. Tenía cuatro cañones rayados, cerrándola con tapias arpillerazas, murallas, tambores y barricadas y proveyéndola en gran cantidad de víveres y municiones. La defendían, además, un batallón de infantería, otro de la milicia nacional, una batería de artillería, dos escuadrones de caballería y las Comandancias de la Guardia civil y Carabineros, que sumaban en conjunto unos dos mil hombres, mandados por el brigadier D. José de la Iglesia, militar pundonoroso y valiente.
Cruzamos el río Júcar para situarnos a la parte opuesta a fin de impedir que por allí se escapasen al empezar el ataque y a la vez poder hostilizarles. No pensaron en retirarse, sino que, por el contrario, hicieron una resistencia tenaz sosteniéndonos en aquel sitio todo el resto del día.
A la tarde del día siguiente, ante lo ineficaz de nuestro ataque, pedí autorización al Jefe del Batallón para in con unos cuantos voluntarios de mi compañía a tomar una ventajosa posición para desde ella hostilizar con más certero fuego el Castillo que por aquel punto defendía la entrada a la ciudad. Elegidos por mí los voluntarios, me puse a la cabeza y dirigiéndonos a tomar la posición, al pasar por un sitio al descubierto y a la vista de la población, los defensores del Castillo comprendieron sin duda nuestro objetivo, dirigieron todo el fuego contra nosotros, lo que hizo vacilar a los que me seguían, viéndome obligado a volver para animarlos y hacerles seguir adelante. Al dar de nuevo la vuelta para continuar al frente de ellos, caí al suelo herido de un balazo que me fracturó el tobillo de la pierna derecha. Me recogieron inmediatamente, practicándome una cura provisional el practicante del batallón.
Enseguida improvisaron una camilla con una escalera y un colchón y en ella me trasladaron al hospital de sangre que estaba situado en una de las casas que había en el arrabal de la ciudad, habitada por un correligionario, de donde me sacaron colocándome en un carro preparado al efecto, junto con otro oficial francés, de caballería, atravesado por la cintura.
Describir lo que pasé durante el trayecto hasta llegar a Chelva, sería increíble. Con la herida inflamada por la mala cura, que al menor movimiento me producía un dolor horrible; metido en un carro llevado por caminos malísimos, pues para evitar el encuentro de las columnas enemigas en nada se reparaba. Quien no lo haya pasado no se puede dar idea ni remota siquiera del sufrimiento que pasé.
En Canete me depositaron en un Mesón a la entrada del pueblo, dejándome tendido en el suelo, en una habitación grande, con la puerta abierta que daba a la misma calle. Al poco me enteré de que nuestra fuerza había salido del pueblo a escape, al saber que se acercaba una fuerte columna enemiga. Al considerar que precisamente tenía que pasar por aquella calle, me vi expuesto a las furias de aquella soldadesca sin entrañas, produciéndome tal horror, que no pude menos que rogar, hasta suplicar, que me llevaran a otro sitio de la casa. Nadie me hizo caso, hasta que, por fin, al parecer para no oírme y poco menos que a rastras, me llevaron a un cuarto interior, sucio, junto al hogar.
Lo que allí sufrí no se puede imaginar. Los dolores que la herida me ocasionaba se acentuaban ante la crueldad de aquella gente, que ni un vaso de agua me ofrecieron; unido al temor de lo que me podía suceder de caer en poder del enemigo, y, sobre todo, al verme allí entre tanta gente, sin tener una persona compasiva a quien pedirle amparo o me animase en lance tan terrible. ¡Fue horrible todo aquello!
Al fin, después de unas cuatro horas de angustia tal que me parecieron una eternidad, se acercaron a mí diciéndome que la columna que se acercaba al pueblo era carlista, que custodiaba un fuerte convoy de armas y municiones cogidas en Cuenca. Entonces todo cambió de repente. Enseguida me agasajaron y trasladándome, con toda amabilidad, a otra habitación más limpia, donde pusieron a mi servicio a una mujer que me suministró un caldo, que fue lo primero que entró en mi estómago desde que caí herido. A loco tiempo se presentó allí un médico acompañado de un practicante, reconociéndome la herida y haciéndome una cura bastante detenida. ¡Cuánto puede el miedo o temor al castigo! Nada de esto lo hacían por caridad.
Poco después llegaron al mesón varios Jefes y Oficiales a visitarme, lo que me sirvió de gran consuelo y alegría; sobre todo al enterarme que mi batallón se dirigía hacia el pueblo. Inmediatamente que llegaron y se enteraron del sitio en que me encontraba, se apresuraron a visitarme. Estuvieron todos los oficiales, clases y voluntarios de mi compañía, así como casi todos los Jefes y Oficiales del batallón. También estuvo el Jefe, a quien pedí que me sacaran de aquel aborrecido lugar, como lo hizo, consiguiendo una camilla, que creo era la única que quedaba en toda la columna.
Al día siguiente, por la mañana, estuvieron a buscarme ocho voluntarios de mi compañía en unión de mi asistente, colocándome en la camilla y dejé aquel lugar aborrecido. Aunque la jornada era penosa, sin embargo me encontraba mucho mejor que en el carro, porque los movimientos eran más suaves y no me hacían tanto daño. Durante la noche corrió la alarma que fue ocasionada por la llegada de las fuerzas diseminadas por aquellos montes, que hizo suponer se acercaba el enemigo; por ser columna de voluntarios que conducían los prisioneros hechos en Cuenca que andaban dispersos por causa de haber sido sorprendidos por la mañana por la columna del General republicano López Pinto, continuando la marcha hasta llegar a la villa de Santa Cruz de Moya en donde estábamos fuera de todo peligro, descansando. Dispusieron fuera conducido por paisanos que se cambiaban pueblo en pueblo, acompañado siempre de mi asistente y de cuatro voluntarios de la compañía.
En el pueblo de Aras de Alpuente, ya en la provincia de Valencia, hicimos noche, habiendo estado alojado perfectamente y muy bien asistido. Nos quedamos todo el día para descansar siendo visitado por el Cura de Flix, que se encontraba en dicha villa, con su batallón, el que con palabras muy atentas me consoló, dándome ánimos a sufrir con resignación cristiana los muchos trabajos que se me presentaban. Le encontré muy instruido y amable.
Se cuidó personalmente, al día siguiente, de colocarme en un carro que mandó preparar en forma para poder hacer la travesía hasta Chelva con todas las comodidades posibles.
Por fin llegué a Chelva, cuartel general de las fuerzas carlistas de Valencia, donde había un hospital en condiciones. Todo estaba aseado y en gran orden, gracias a las Hermanas de la Caridad.
Describir lo que sufrí en aquellos primeros días, me es imposible. La inflamación de la herida a causa de las sacudidas sufridas durante el viaje, me ocasionaron tal fiebre que se llegó a temer por mi vida. Gracias a los cuidados de aquellas santas mujeres, las cariñosas hermanitas de la Caridad, y el poder de Dios, desapareció el peligro.
Pocos días después, de paso por aquellas cercanías, llegó mi batallón, visitándome todos mis compañeros y voluntarios amigos y dejándome algún dinero por encontrarme completamente liquidado. Hasta mi pobre asistente, al despedirse de mí para incorporarse al batallón, me entregó las siete pesetas que tenía. Me impresionó muchísimo.
Pasé un mes, al cabo del cual acertó a llegar al hospital, para dirigirlo, un médico catalán, encontrándole tan falto de condiciones higiénicas, que se determinó desalojarlo. A mí me trasladaron a una casa grande que estaba en construcción, en el alto del monte, en donde permanecí unos dos meses, hasta que me puse en condiciones de poder ir en caballerías al Hospital de Mora de Rubielos. Me colocaron en una caballería con un colchoncito para poder extender la pierna herida, saliendo de mañana. La travesía duró dos días.
La villa de Mora de Rubielos, que pertenece a la provincia de Teruel, ocupando una posición geográfica muy benigna, es cabeza de partido judicial que lleva su nombre y, como en todo el reino de Aragón, sus habitantes se dedican a la agricultura. A la falda de una montaña en donde está situada, tiene una hermosa llanura, y domina al pueblo por el Norte un fuerte castillo feudal en estado bastante ruinoso, que aprovecharon los carlistas para establecer un hospital, habilitando y reparando al efecto cuanto les fue posible, llegando a poner en estado de servicio grandes salas.
A los tres meses de estar allí y a los siete de la herida, tuve una recaída que me puso de nuevo a las puertas de la muerte. Tal era el estado de la herida que hubo un médico, entre los que me asistían, que llegó a proponer como remedio la amputación de la pierna. Gracias a D. Manuel Alva, cirujano hábil que se opuso terminantemente y que se encargó de mí, llegando a conseguir mi curación. Tardé aún unos cuatro meses en levantarme, andando entre muletas con la pierna suspendida.
En tal estado me encontraba cuando llegué a enterarme de la catástrofe que acabó con el ejército Carlista. El General Dorregaray, que mandaba las fuerzas carlistas del Maestrazgo, Valencia y Aragón, cometió la incalificable torpeza de no ser traición, de reunir todas estas fuerzas y con ellas retirarse a Cataluña, pasando el Ebro por Caspe y llevando veintidós batallones de infantería y varias partidas sueltas, mil doscientos caballos y varias piezas de artillería, abandonando así al enemigo, el campo que tantos sacrificios y sangre había costado conquistar. Quedamos, pues, así, a merced del enemigo y, por cierto, en situación bien triste; tanto que por falta de recursos, tenían que mendigar las Hermanas, para poder mantenernos.
Días después se presentó en el Hospital el Gobernador de Teruel y reuniendo a todos los Jefes y Oficiales, que éramos unos cuantos, propuso que nos acogiéramos al convenio de Cabrera, con lo que serían reconocidos nuestros grados y seríamos enviados con toda clase de comodidades al depósito de inválidos de Ávila.
Todos rechazamos la proposición con energía, a pesar de la difícil situación en que nos encontrábamos y sólo pedimos el indulto para poder retirarnos libremente a nuestras casas. Ante nuestra entereza se retiró con visibles muestras de disgusto, aunque estuvo muy atento, prometiendo darnos el indulto, que recibimos por correo.
En otra ocasión estuvieron los voluntarios cipayos, de Teruel, que eran nuestros mortales enemigo y que formaban la conocida Partida del cuchillo, porque lo llevaban a la cintura para acometer sus hazañas cuando llegaba el caso, no dando cuartel a los que caían en su poder. El terror se apoderó de nosotros al verlos entrar en nuestro aposento, por encontrándonos completamente indefensos e inútiles; pero nos calmamos un tanto cuando los vimos sin fusiles, aunque llevaban el famoso cuchillo. Sin duda tenían orden de no meterse con nosotros, pues no se propasaron en nada, pero de palabra oímos cosas dignas de aquellos valientes defensores de la libertad. Entre otras, recuerdo expresiones como la de vamos a tirarles por las ventanas, hay que pegarles fuego, y otras por el estilo. Sin duda se enteró el Jefe, porque se presentó encarándose con ellos y les mandó desalojar el local.
Observando que se hacía imposible el permanecer en el hospital por más tiempo, debido a la precaria situación por la que atravesaba, acordamos unos cuantos marcharnos para nuestras casas. Al efecto, con unos trajes usados que pudimos conseguir por caridad, al carecer de ropas de paisano y no contar con recursos para adquirir la necesaria, tomamos el camino hacia Teruel, cometiendo la gran torpeza de entrar en esta ciudad para recoger el bagaje.
A la entrada, preguntamos por el Gobernador Militar, prestándose a acompañarnos hasta su domicilio, un paisano a quien seguimos todos sin sospechar de su mala intención. Para que se burlasen de nosotros, nos llevó a la plaza de las hortalizas, en donde, en medio de los más groseros insultos, nos arrojaron cuanto tenían a mano, como trozos de verdura, patatas, tomates y hasta alguna piedra, todo ello en medio de una gritería feroz.
Llegamos a las oficinas del Gobierno Militar seguidos de imponente muchedumbre enfurecida, sobresaliendo en sus agresiones y gritos las mujeres que vociferaban del modo más espantoso. De pronto empezaron a arder unos grandes montones de leña que había en medio de una de las calles cercanas a la vez que las mujeres decían: ¡Echarles al fuego! ¡Cuánta libertad y cuanta ilustración! Nunca como entonces aborrecí al liberalismo que a tal estado de barbarie lleva a un pueblo. Desde entonces comprendí que es mucho peor el fanatismo político que el religioso.
Cuando los que se encontraban dentro de las oficinas vieron que la cosa iba en serio, nos mandaron entrar y allí nos tuvieron largo rato, hasta que se disolvió el tumulto.
Determinamos salir guiados por los agentes de orden público, que nos condujeron por calles extraviadas para evitar la aglomeración de las gentes, pero como yo iba con dos muletas, se hacía pesado y largo el camino.
Volvieron a reunirse chiquillos y mujerzuelas y también hombres, que empezaron a insultarnos, llegando a ser el peligro mayor que el pasado.
Pero nuestro temor llegó al terror cuando vimos que entre el tumulto se reunían algunos de los cipayos de la Partida del cuchillo, los que azuzaban a los chiquillos y a las mujeres para que nos insultaran, a la vez que a grandes voces decían: ¡Vamos a quemarles!
Llegamos a un sitio en donde hay unos paseos que están en un alto que domina el camino por donde íbamos, en donde no se veía más que gentes que afluían de todas las bocacalles, comenzando a arrojarnos piedras, pasando algunas por encima de mi cabeza. Creo que si tardamos un poco más de tiempo en llegar al domicilio del Gobernador Militar, nos matan del modo más feroz y bárbaro.
Debíamos estar cadavéricos y con el terror pintado en nuestros rostros. Cuando nos vio el Gobernador, que debió sentir la furia del populacho, situada a la puerta de su casa, gritando, porque nos mandó entrar a pesar de lo mal trajeados que estábamos y ordenó nos sirvieran agua con azucarillo y anís, protestando de lo que estaba ocurriendo.
Inmediatamente llamó al Alcalde, quien compareció no tardando. Era un tipo de los llamados moderados, rigurosamente vestido de negro, perfectamente afeitado y de aspecto hipócrita, con una sonrisa burlona que me hacía mucho daño, porque parecía que en su interior se complacía de lo ocurrido y sentía que el populacho no hubiera dado fin con nuestras personas. Debió de comprenderlo así el digno Gobernador Militar, porque sin poderse contener, y delante de nosotros, le increpó duramente, diciendo entre otras cosas: ¿Qué pueblo es este señor Alcalde? ¿Qué diría el Gobierno, que diría España entera, si esas gentes -señalando a los que estaban en la calle vociferando- hubieran llevado a cabo su intento? Me da vergüenza ejercer mi autoridad en un pueblo tan bárbaro y salvaje, que se ceba con saña en unos hombres vencidos, humillados y, sobre todo, inútiles para su defensa.
Recordó que él había luchado en la primera Guerra Civil, así como en ésta y que en el campo, frente a frente, había sido enemigo, pero que nunca se había enseñado cobardemente contra los vencidos, como lo había hecho el pueblo de Teruel. Le ordenó terminantemente que disolviera el mitin que rugía en la calle, porque de lo contrario, estaba decidido a acudir a la fuerza, y que inmediatamente nos presentara los bagajes para que pudiéramos continuar el viaje. Así lo hizo el monterilla, sin pérdida de tiempo.
Viendo el caballeroso militar que aún había algunas gentes por las inmediaciones, ordenó a un piquete de la Guardia Civil que nos diera escolta hasta las afueras de la población.
Dejamos, pues, la ciudad de la que me quedará para toda mi vida la impresión del terror que sufrí. Por eso me extiendo algo en este hecho. ¡Nunca creía que los hombres fueran tan cobardes y tan infames!
Llegamos a la segunda jornada a Calamocha, población eminentemente carlista, en donde enterados del maltrato sufrido en Teruel, nos quisieron desagraviar. Los principales vecinos se disputaban el derecho para albergarnos en sus casas y a porfía nos obsequiaban.
Al día siguiente se organizó un banquete en nuestro honor, servido por hermosas señoritas de las principales familias de la población. Nos trataron como si realmente fuéramos grandes personajes.
Basta decir, entre otros hechos, que una señora rica, puso gran empeño en que me quedara en su casa hasta que me repusiera bien de mis heridas, porque me encontraba muy delicado, como así era de verdad, porque estaba aún convaleciente, después de un año pasado en el lecho del dolor. Para hacer más fuerza y obligarme a aceptar su ofrecimiento, me dijo que tenía pensado ir a los baños de Alama, que están cercanos a aquel pueblo, en compañía de una sobrina, y que le acompañaría porque me convenían para la total cicatrización de mis heridas. Bien sabía que me harían mucho bien, pero tenía un proyecto en el que ya estaba comprometido, que me impidió aceptar. ¡Cuánto me pesó después!
Con verdadera pena dejamos esta población, despidiéndonos de todos y de la señora antes citada, que, como recuerdo de la visita, me dejó unos objetos religiosos, así como acudió con todo el vecindario en masa, a despedirnos; dándose entusiastas vivas a la Santa Causa por la que habíamos derramado nuestra sangre.
XIII
Finalizaba el mes de julio del año de 1875, cuando tomamos el tren hasta Tudela de Navarra. Buscamos el medio de pasar a incorporarnos al Ejército Carlista que operaba en el Norte, que era el proyecto que me había impedido quedarme en Calamocha, sin tener en cuenta que, debido a mi estado, me era imposible poderlo hacer, por la gran vigilancia ejercida por el enemigo. Pero era tal el agotamiento en que me hallaba y la angustia que se había apoderado de mi espíritu a causa de la crítica situación en que me veía y por los muchos sufrimientos pasados, que no raciocinaba con libertad, estando como atontado.
No habiendo conseguido nuestro propósito, nos trasladamos a Castejón en donde hicimos conocimiento con un sacerdote de Burgos llamado D. Jerónimo Guitián, que se dirigía al Cuartel Real para adquirir la certificación de la defunción de un hermano que había militado como uno de los ayudantes del Rey. D. Carlos. Nos ofreció su casa en Burgos y nos indicó que desde allí podríamos paras al Norte.
Tomamos el tren viendo las posiciones que tenían los Carlistas en la parte de allá del Ebro, llegando a Miranda, en donde se nos separó uno del grupo que era alavés, para seguir a su casa, quedando solo con el otro oficial, llegando a Burgos, presentándonos al General gobernador a refrendar nuestros pases y a quien pedimos un permiso de tres días para descansar.
Fuimos a visitar al padre del sacerdote, Sr. Guitián, que no encontramos, porque se había marchado al Norte, antes que le desterraran. Nos encontramos con tres caballeros que formaban parte de una junta para facilitar hombres y recursos a D. Carlos, y tratamos con ellos sobre nuestro proyecto, mandándonos volver al día siguiente, y entonces nos dijeron que aquella misma tarde podía marchar mi compañero, pero que yo era imposible, en vista de mi estado.
Hasta entonces no comprendí la obcecación en que estaba. Triste y sólo ante la situación desesperada, sufriendo las angustias del hambre, por no haber tomado alimento en todo el día, por falta de recursos por haber gastado en aquellos extraños, confiado ¡pobre de mí! En que me sería fácil pasar al Norte y sabiendo que se encontraba en Burgos el sacerdote que había conocido en Castejón, D. Jerónimo Guitián, me dirigí a su domicilio y le expuse mi situación precaria, a la vez que le supliqué me facilitase algún dinero hasta que me lo enviasen mis padres. No recuerdo la disculpa que me dio a la vez que me entregaba una moneda de cuatro reales como si fuera una limosna.
Como estaba acostumbrado a pagar en todos los sitios, al verme sin dinero no me atreví a volver a la posada donde había parado, por lo que, después de haber tomado algún alimento, pasé la noche durmiendo en el portal de la misma casa del señor Guitián, sobre la banqueta que allí había. Al otro día, tonel resto de los cuatro reales, tomé chocolate y esperé en el mismo sitio donde pasé la noche, por ver si venía a la casa alguno de los señores de la junta antes citada y me protegiera de alguna manera. Vana ilusión. Llegó de nuevo la noche sin aparecer nadie por allí, pasándola en el mismo sitio que la anterior, sin poder dormir a causa del hambre que padecía.
Ante lo difícil de mi situación, determiné presentarme en el Gobierno civil para pedir el ingreso en el hospital. Me dijeron que no había cama disponible a causa de tantos heridos y enfermos como llegaban del Ejército, pero me dieron el socorro de catorce cuartos, como bagaje para seguir hasta mi domicilio. Entonces me acordé que en el pase teníamos concedido billete de ferrocarril gratis y decidiendo utilizarlo, me presenté en la comisaría de Guerra para que hicieran la revisión, pero como el pase había caducado el 31 de julio, y esto ocurría el 3 de agosto, me decidí a todo y raspé la fecha, poniendo otra, y me presenté ante el comisario, quien la firmó.
Tal era mi debilidad, que yendo por la orilla del río que atraviesa Burgos, empezaron a flaquearme las piernas y sentí tales angustias que, por milagro, no caí a él, gracias a que pude llegar a uno de los mojones que existen en la orilla y me senté. Llevaba 32 horas sin tomar alimento y las 24 anteriores apenas había comido, en conjunto, 56 horas de hambre.
Serené un poquito y con gran trabajo, seguí el camino con mis dos muletas, hasta llegar al sitio en donde se expedían las listas necesarias para el billete y volviendo a la Comisaría, salí a les tres de la tarde algo más animado. Contaba con billete de ferrocarril y siete cuartos de capital para comer, sobrantes del coste de aquellas listas. Me dirigí enseguida a una frutería, compré dos cuartos de ciruelas y entrando en la primera taberna que encontré, pedí pan, queso y un cuartillo de vino. La satisfacción con que saboreé aquellas ciruelas tonel queso y el pan, no se puede nadie dar ni idea, de no pasar por ello.
Después de haber descansado un rato, pagué el gasto, gracias a lo económico que están estos artículos por estas tierras, especialmente el vino, y aún me sobró dinero, encaminándome hacia la estación a esperar el tren. Me dieron billete hasta Palencia a donde llegué sin comer bocado, dirigiéndome al Gobierno Militar, encontrando a otros militares con el mismo objeto que yo, esto es, iban con el objetivo de buscar alojamiento. A la media hora legó un Jefe que se dirigió a mí con palabras groseras, dándome a demostrar que conoció que era Carlista, pero no repliqué, porque conocí a mi vez que se trataba de un bruto y un cobarde, al no compadecerse de mi situación de inválido, puesto sobre dos muletas. Me pidió el pase llevándoselo a su despacho, llamándome al poco rato y entonces cambió su conducta, sin duda, porque vio mi graduación militar, tratándome con deferencia.
Para mí desgracia di con un sereno quien diciéndome que me llevaría a una casa buena, me dejé llevar, pero en la primera taberna que encontramos entró pensando que yo le seguiría para tomar unas copas, sin sospechar el infeliz que yo me hallaba sin un maravedí. Me hizo entrar casi violentamente y pidió unas copas a la vez que convidaba a otro sereno que se encontraba en dicha taberna, poniéndose ambos a beber, mientras yo sufría lo indecible, echando al parecer el tiempo para ver si yo pagaba. ¡Y cómo iba a pagar! Viendo que el tiempo transcurría, pues ya pasaba de la media noche, se decidió dicho sereno a acompañarme hasta la casa que él decía, la que encontramos cerrada y aunque golpeó la puerta repetidas veces, nadie abrió, marchándose él al poco rato, con el pretexto de dar una vuelta y que pronto volvería.
Estuve esperándole como hora y media y viendo que no volvía, desesperado y dolorido por mi mala estrella, sintiéndome desfallecer por el hambre y el cansancio, marché de allí para ver si encontraba algún refugio, siquiera para evitar el relente de la noche, llegando a la plaza del Ayuntamiento, acostándome sobre la fría piedra en uno de los ángulos de los soportales bajo los arcos del edificio. Así permanecí sin poder dormir, toda la noche, hasta que al apuntar el alba me dirigí al campo en busca de algún sitio en donde hubiera paja para tumbarme hasta la hora de tomar el tren; y así pude descansar un par de horas que me aliviaron mucho.
Una vez en Busdongo, fin del ferrocarril de Castilla, como no tenía recursos para tomar el coche de línea, tuve que buscar bagaje para el día siguiente bajar a Lena. Por cierto que el comisionado resultó ser un furioso demagogo, tanto que tenía los hijos mayores de siete años sin bautizar, que después disparatar me dijo: Para fastidiar al Cura te voy a alojar en su casa. Sin saber el desgraciado que con ello me hacía un gran favor.
El Sr. Cura me recibió muy bien, me hizo contarle mis desgracias y enseguida ordenó me diesen de cenar, señalándome la cama donde había de descansar. Cené bien, recordando que, entre otras cosas, me obsequió con una trucha magnífica, que pesaba más de media libra, y después me fui a dormir pasando la noche en un sueño hasta bien entrada la mañana que hubo necesidad de llamarme. Después de almorzar me despedí del Sr. Cura, quien me dio un par de reales para tomar alguna cosa por el camino.
Monté en el bagaje que era un carromato cargado de harina, unas veces sentado y otras tumbado, empezando a bajar el Puerto de Pajares. Mucho se me ensanchó el corazón al ver los primeros castañales y los maizales. Después de Puente de los Fierros, llegamos a un parador en donde, como no tenía dinero suficiente, no entré, pero tanto se empeñó en ello el carretero, que al fin accedí, creyendo que me convidaba. Más, cuál sería mi sorpresa cuando al terminar de comer, me dice que pague. ¡Dios mío, qué vergüenza! Le dije que no tenía dinero bastante y que había accedido a comer ante su insistencia en el empeño de que le acompañase. Esto era para que no pasara el día sin que me sucediese algo desagradable.
Tomé el tren en Pola de Lena y llegué a mi casa a las doce de la noche y, como era natural, todos estaban acostados, porque ignoraban mi llegada. ¡Qué triste sorpresa les causó al verme sobre dos muletas!
Autor
Últimas entradas
 Actualidad19/06/2023Cristina Tarrés de VOX planta cara a los antidemócratas. Por César Alcalá
Actualidad19/06/2023Cristina Tarrés de VOX planta cara a los antidemócratas. Por César Alcalá Destacados05/04/2023Los asesinatos en Montcada y Reixach y su mausoleo. Por César Alcalá
Destacados05/04/2023Los asesinatos en Montcada y Reixach y su mausoleo. Por César Alcalá Actualidad27/02/2023Valents. Por César Alcalá
Actualidad27/02/2023Valents. Por César Alcalá Historia22/02/2023La batalla de Salta, clave para la independencia Argentina. Por CésarAlcalá
Historia22/02/2023La batalla de Salta, clave para la independencia Argentina. Por CésarAlcalá