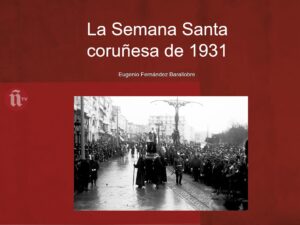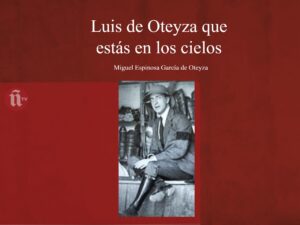|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Sobre las jornadas previas al 25 de julio de 1797
De la Tertulia Amigos del 25 de Julio
Asomaba el sol por el horizonte, aquel lunes 17 de julio de 1797, rojo como un hierro incandescente. La escuadra británica comandada por el contralmirante Horatio Nelson (los navíos de línea Theseus —buque insignia—, Culluden y Zealous; las fragatas Seahorse, Emerald y Terpsicore; el cúter Fox y la bombarda Terror) había partido de la bahía de Cádiz el sábado 15 (a la vez que lo hizo de Lisboa el navío Leander), una vez que el almirante John Jervis, jefe de la Royal Navy en el Mediterráneo, autorizó la expedición sobre las Canarias. A primera hora, desde el Theseus, las banderolas anunciaron a los comandantes de cada nave la convocatoria del contralmirante para celebrar una reunión en el mismo buque insignia. Dos horas más tarde, luego del trasbordo en lancha, daban la bienvenida en la cámara de oficiales Nelson y Ralph Willett Miller, éste comandante del Theseus, a los capitanes Thomas Troubridge, del Culloden; Samuel Hood, del Zealous; Thomas Francis Fremantle, de la Seahorse; Thomas Waller, de la Emerald; Richard Bowen, de la Terpsichore; los tenientes John Gibson y Henry Compton, del Fox y la Terror; y Thomas Oldfield, capitán al mando de la infantería de marina embarcada. Sonrisas, apretones de mano, expresiones de sobrada confianza en el devenir de la inminente misión encomendada. El contralmirante se sentía pletórico, en su más sustanciosa salsa, conocedor de la admiración que despertaba en los subordinados, a la vez de saber contar con la segura lealtad de cada uno de ellos. Bien se había ocupado de elegir a oficiales de su máxima confianza, con quienes en algunos casos guardaba una estrecha amistad, en especial con Troubridge y Bowen. Consigo quiso Nelson llevarse a su hijastro, el teniente Josiah Nesbitt, con quien mantenía una afectuosa relación, y cuya carrera en la Armada británica se había propuesto allanar.
Cortos fueron los preámbulos. Sobre la mesa de la cámara de oficiales, en torno a la cual se habían situado los convocados, Nelson desplegó una carta de navegación y sobre ésta un croquis manuscrito de la costa de Santa Cruz, que él mismo había confeccionado en base a las indicaciones de Bowen, de todos los presentes el que mejor la conocía, puesto que la había estudiado en varias ocasiones, especialmente la jornada previa al apresamiento de la fragata Príncipe Fernando en la misma rada santacrucera, la madrugada del pasado 18 de abril. Ni era buen dibujante ni poseía una letra legible el contralmirante, más bien todo lo contrario, por lo que muy atentos a sus palabras debían estar los allí reunidos para entender las indicaciones de su jefe, que iba señalando con el índice el lugar al que se refería según avanzaba en las consideraciones. A mitad de la travesía, se respiraba ambiente de victoria en cada comentario de unos y otros. Todos sin excepción daban por hecho el éxito en el desembarco. Alguna que otra broma se permitió más de uno, tras algún comentario jocoso del comandante de la escuadra, que hablaba como si conociese al dedillo, cual pitonisa, el resultado de cada paso a dar en la operación.
—Si el tiempo nos sigue siendo favorable, en tres jornadas más de navegación estaremos frente a las costas de Tenerife —decía Nelson—. Aguardaremos a la distancia precisa, para no ser descubiertos, a que nos sean propicias las mareas. Entonces, al anochecer, de los navíos se trasbordaran los hombres necesarios para el desembarco a las fragatas, que remolcarán los botes de éstos, hasta donde puedan fondear lo más cerca posible de la orilla, y de allí en los botes hacía la playa… —hablaba con displicencia—. Se sumarán el Fox y la Terror. Novecientos hombres serán suficientes, que cada buque aportará en proporción a su dotación. Al mando de la expedición, como ya he dicho, estará Troubridge —el comandante del Culloden asintió—. A usted corresponde ultimar los detalles —Troubridge volvió a asentir con un movimiento de cabeza.
Nelson guardó un instante de silencio, durante el cual todos le observaban, siguiendo con la mirada el dedo con que señalaba un punto en el croquis, dando golpecitos sobre él.
—Según los informes de Bowen, esta playa —proseguía el contralmirante, con la punta del índice de la diestra pegada al mismo lugar del mapa (la playa del Bufadero)—, es el sitio más propicio para el desembarco —miró al interpelado y volvió a guardar silencio.
—Así es, señor —afirmó Bowen—. Pude apreciar, a vista de catalejo, una playa de arena negra y guijarros, donde encallarán los botes sin dificultad. No aprecié rocas en su proximidad…
—Bien… —tomó de nuevo Nelson la palabra—. Desembarcaran en la playa antes del amanecer, y de inmediato tomarán este fuerte —señaló la abstracta figura que representaba el castillo de Paso Alto—, y sus cañones los volverán sobre este otro, que es el principal (se refería al San Cristóbal), donde el gobernador mantiene su cuartel general. Para entonces, los navíos estarán en posición de hacer fuego sobre él y sobre el pueblo, si el gobernador se niega a una rendición que les evitaría el derramamiento de sangre innecesario… Es un hombre mayor, según los informes, cuestión que favorece a la empresa.
—Dudo mucho de que encontremos más resistencia que alguna que otra escaramuza, una vez hayamos tomado el primer castillo —fanfarroneó Troubridge, impulsivo por lo general.
—Cualquier muestra de hostilidad se aplastará sin contemplaciones —alzaba la vista el contralmirante, recorriendo con la mirada afilada los rostros de los subordinados—. Que nuestra respuesta cause pavor en la población, especialmente en las milicias, que son el grueso de la defensa, campesinos con escasa instrucción militar y mal armados; la tropa regular apenas llega a trescientos efectivos, según nuestro informador.
¿Quién sería aquel informador?
—A mediodía ondeará nuestra bandera en el castillo Principal, ¡por San Jorge! —exclamó Hood, el segundo al mando en el desembarco.
En la cámara de oficiales del Theseus imperaba la euforia, el osado desprecio al enemigo, al que en pocos días se iba a enfrentar aquella fuerza de dos mil hombres de guerra, aquella armada de nueve buques que sumaban 393 bocas de fuego. En la memoria del contralmirante, de sus oficiales y de cada uno de los marineros e infantes de marina permanecía latente la reciente victoria sobre la Armada española, frente al cabo de San Vicente, el pasado 14 de febrero, a lo que había que sumar los informes entusiastas de Nelson y los comentarios despreciativos sobre las defensas de la plaza que habían hecho correr los oficiales y tripulación de las fragatas que había participado en la captura de dos buques enemigos en la misma rada de Santa Cruz, sin apenas resistencia.
Al término de la reunión, entusiasmados, los comandantes regresaron a sus buques. Durante varias horas se hizo prácticas de tiro de mosquete y de fuego de cañón, sobre viejos barriles que se echaron al mar. Navegaban los ocho barcos, tras ellos el Leander, que se uniría a la escuadra ya frente a la costa tinerfeña. El viento favorable, las velas hinchadas, las quillas cortaban las aguas atlánticas nada revueltas, impetuosos los mascarones de proa con la mirada al frente. La amenaza se acercaba, el peligro inminente sobre la plaza fuerte más importante del Archipiélago Canario, donde se temía un posible ataque inglés, pues certeza no podía haberla.
En efecto, era un hombre mayor el Gobernador, don Antonio Gutiérrez de Otero González-Varona, Comandante General de las Canarias. Veterano hombre de armas, de larga carrera castrense y extensa experiencia militar, circunstancias que no siempre iban unidas. Desde primera hora, Gutiérrez estaba reunido en su despacho del Castillo de San Cristóbal con su Plana Mayor, que la conformaban don Juan Ambrosio Creagh y Gabriel, capitán de Infantería y ayudante secretario de Inspección; el teniente de Rey, segunda autoridad militar de Canarias, don Manuel Salcedo; el coronel don Marcelo Estranio, jefe de la Comandancia de Artillería de Canarias; el teniente coronel don Juan Guinther, comandante accidental del Batallón de Infantería de Canarias; y el comandante jefe de Ingenieros, coronel don Luis Marqueli. Una reunión más de otras tantas en las que el General revisaba con los suyos el Plan de Defensa, meticulosamente. Esa mañana hizo otro repaso a las fuerzas con las que podía contar para la defensa de la plaza: sólo los doscientos cuarenta y siete hombres del Batallón de Infantería, los sesenta de las Banderas de La Habana y Cuba, y sesenta artilleros constituían tropa profesional. A esta tropa regular había que sumar trescientos veintisiete artilleros de milicia, los ciento diez franceses de La Mutine, y los campesinos de los Regimientos de Milicias Provinciales de La Laguna, La Orotava, Garachico, Güímar y Abona, mil quinientos hombres, de los cuales sólo un tercio dispondrían de mosquetes, el restos irían a la batalla, de producirse ésta, con garrotes y rozaderas.
Al término de la reunión, pasado el mediodía, los jefes de las unidades departían a la sombra del laurel que creía en el patio de armas del castillo.
—La fragata que se acercó con bandera blanca, con aquellas absurdas propuestas, bien que tomaron nota de nuestros castillos y baterías(1) —recordó Marqueli, a quien indignó sobremanera aquel episodio.
—Tendríamos que haber hecho fuego sobre ella y mandarla al infierno —añadió el coronel Estranio, en cuyas manos, como jefe de la artillería, recaía una de las más importantes responsabilidades en la defensa de Santa Cruz.
—¿Enarbolando bandera blanca, mi coronel? —observó Guinther, un hombre pausado y reflexivo.
—Ya lo sé, es sólo un desahogo —se justificó el jefe de la artillería.
—¿Cómo veis al general? —inquirió Marqueli, pensando en la avanzada edad de don Antonio Gutiérrez.
—Sereno, como siempre. Sabe lo que se hace y eso me tranquiliza —contestó Guinther.
—Bien, bien, lo veo bien —opinó Estranio.
En la plataforma alta del castillo, desde cuyas almenas gustaba observar el horizonte oceánico, el viejo general palmeaba el robusto corpachón de bronce de una pieza de a 16. Inspiró y espiró hinchando los pulmones la agradable brisa marina, bajo el sol radiante del caluroso julio. A partir de los robos de la Príncipe Fernando y La Mutine en la bahía santacrucera, bien seguro estuvo don Antonio de que más temprano que tarde sufriría Santa Cruz el ataque de una flota enemiga, y, conociendo tan bien a los británicos, así mismo tenía la certeza de que traerían intenciones de tomar la plaza y la isla, como poco, y en sus mástiles desplegar su bandera para siempre. Creyó las Canarias un destino tranquilo, donde pasar los últimos años de su vida, cuyo fin, por ley natural, no se hallaría lejos. Cuán equivocado estuvo. La que se avecinaba bien sabía sería su última batalla, un combate que debía vencer, puesto que tanto estaba en juego. A tal extremo le angustiaba la posibilidad de sufrir una derrota y ver caer las islas en manos británicas, que sólo pensarlo le producía tal presión en el pecho que apenas le dejaba respirar. Como le sucedía en ese instante, mirando el mar, observando a los pescadores chicharreros que regresaban de la faena cotidiana, con las balandras más o menos cargadas de pescado. Tratando de distraerse y expulsar del pecho aquella endiablada dentellada, se asomó a la playa de la Alameda, donde algunos abnegados pescadores vendían chicharros, samas y algún que otro medregal de buen tamaño. Entre las mujeres que compraban reconoció a su cocinera, la buena de Antonia, que tanto se afanaba en los fogones, siempre ofreciéndole lo mejor de los mercados. El verla tan resuelta y peleona con los curtidos hombres de la mar le hizo sonreír. “A las órdenes de Vuecencia, mi general”, escuchó el saludo que le llegaba del baluarte de Santo Domingo, donde cuatro cañones miraban al Atlántico. Lo saludaba el joven teniente al mando de aquella batería, don Francisco Grandi Giraud. El General respondió al saludo con una sonrisa, como siempre hacía.
Antes de tomar el camino de su casa, Grandi decidió acercarse al embarcadero del muelle, donde un pescador amigo desembarcaba las cestas cargadas del fruto de la mar. Desde los escalones llamó al patrón, que alzó la cara reconociendo la voz, entre las mujeres que allí se apiñaban, en su mayoría criadas y cocineras de familias adineradas del pueblo.
—A la paz de Dios, mi teniente —saludó el pescador—. ¿Ha visto que género llevamos hoy? —decía orgulloso el hombre, mostrando tras la sonrisa unas encías escasas de marfil.
—Espléndido, José, espléndido —contestaba el joven artillero de milicias, asomándose a la barca, observando curioso el pescado que en cestas se desembarcaba—. ¿Eso es un jurel? —preguntó señalando una de las cestas, abriéndose paso entre las mujeres.
José levantó, sujeto por las agallas, el plateado pez de buen tamaño.
—Bonito jurel, mi teniente…
Por la plaza de la Pila transitaban los chicharreros. Un grupo de aguadoras con sus cántaros rebosantes de agua ofrecían un cazo a los soldados de blancas casacas asomados a las puertas del castillo, que las recibían con pícaros comentarios y risueños gestos. A los pies del monumento a la Virgen de Candelaria jugaban unos chiquillos, a quienes sus madres reclamaban el regreso a casa, que ya era hora de comer. Un carbonero atravesaba la explanada frente al castillo camino de la calle de la Marina, a medio carro del negro combustible vegetal, del que tiraba una mula vieja, luego de vaciar media carga en la herrería de Melquiades, su mejor cliente. Unas lecheras, ya con los cántaros vacíos, saludaban a las aguadoras y de cháchara se entretenían con ellas, mientras algunos soldados más, atraídos por el jolgorio de voces femeninas, se unían a la fiesta. Hombres y mujeres iban y venían por las calles del pueblo, cada cual atendiendo a sus obligaciones, cada cual con su vida a cuesta.
En la zona alta de la plaza de la Pila, en la esquina de la calle del Castillo con las Tiendas, de tertulia, formaban un corro algunos de los hombres más ilustres de Santa Cruz. Eran el síndico personero don José Víctor Domínguez y Maguier, el personero interino don José de Zárate y Penichet, el diputado de abastos don Juan Bautista Casalón y el comerciante don Pedro Forstall. Hablaban de la incertidumbre, que todos sin excepción padecían, ante un posible ataque inglés a la ciudad.
—¿Pues qué queréis que os diga? —decía Domínguez, luego de expulsar el humo de cigarrillo—. Yo aún guardo la esperanza de que en Cádiz tengan tan entretenidos a los ingleses que ni se piensen llegarse por aquí.
—No sea ingenuo vuestra merced, mi querido tocayo —respondía, tan franco como era, don José de Zárate.
—En qué mal momento nos va a pillar esa desgracia —decía Forstall, conocedor, como todos, que no llegaría ayuda alguna de la península, bloqueada en el puerto andaluz el grueso de la Armada española.
—Los ingleses saben elegir los momentos, como las hienas y los buitres… Esa es la cuestión —apuntaba Zárate, ceñudo, y añadía—. No obstante, no vamos a recibirles con los brazos abiertos. Es más, yo tengo la absoluta convicción de que llegado el caso, que está por ver, a esos malnacidos los derrotamos como ya lo hicimos antaño por dos veces. No me cabe otro pensamiento —enardecía su tono el personero.
—Yo tengo gran confianza en nuestro Comandante General —observó Casalón, señalando con la mirada hacía el castillo.
—No todos profesan la misma confianza en Su Excelencia —soltó Forstall, casi arrepintiéndose al instante de mostrarse tan sincero.
—¿Vuestra merced, por ejemplo? —inquirió Zárate, aunque más que pregunta, el tono sonaba a afirmación.
—Sólo digo lo que he podido oír a ciertas personas al respecto… —reculaba el comerciante de origen irlandés.
—Esas habladurías, Forstall, no son más que memeces, memeces sin base alguna —respondía Zárate, de súbito enojado, pues mal llevaba comentarios que pudieran llevar al desánimo o a la falta de confianza en las propias fuerzas.
—¿Me está, vuestra merced, llamando memo? —se ofendía Forstall, ya totalmente arrepentido de haber hecho aquel comentario.
—Dejémoslo estar, señores, por el amor de Dios —terció Casalón, hábilmente, para alivio de Forstall, cuando a punto estaba de contestar Zárate—. Aquí todos somos patriotas y eso no admite discusión… Miren, por allí llegan Carta y el señor alcalde —señaló en dirección a la calle de San José—. “Providenciales”, pensó.
Don Domingo Vicente Marrero Ferrera y el comerciante don José María Carta y Domínguez se unieron al grupo de Zárate. De charla distendida, en parejas improvisadas, todos se dirigieron hasta la taberna de La Luna, o casa Carmita, como popularmente se conocía aquel lugar sito en la misma calle de las Tiendas, a mitad de camino entre la plaza y el puente del barranquillo del Aceite. Cuando Carmita vio entrar por la puerta de su negocio a tan ilustres personajes, casi le da un soponcio. Una reverencia tras otra hizo la mujer de sonrosadas mejillas a los reputados ciudadanos, en especial al señor alcalde, mostrando en cada una de ellas su generosa naturaleza a través del también generoso escote, circunstancia que no pasó desapercibida para ninguno de los recién llegados, y que aplacó de súbito las angustias que algunos de ellos llevaban.
—Cuanto honor para mi casa, cuanto honor, señor alcalde… y acompañantes —recitaba la tabernera, acomodando a los insignes lugareños en dos mesas unidas para la ocasión.
—Un buen amigo nos habló de la exquisita cocina y del magnífico vino que dan en esta casa —explicaba Marrero la inesperada visita a la taberna, ante el regocijo de la tabernera y el asombro de los cuatro clientes, humildes lugareños, que ocupaban otras dos mesas del local, puesto que era inusual ver ni por ventas ni tabernas populares como aquella a señores de tan alta reputación.
—Huele a pescado fresco —dijo don Juan Bautista, alzando la nariz, olisqueando el aire cual sabueso perdiguero.
—Ahora mismito me acaban de traer unos chicharros lindísimos, que fritos están de rechupete… —cantaba Carmita, dicharachera como era, tan entusiasmada por el acontecimiento, que de la mente se le había ido, de momento, el miedo a la invasión de los ingleses, de lo que hablaba con sus habituales clientes antes de la llegada del señor alcalde y sus ilustres amigos.
En julio de 1797 pocos en la isla dudaban de un ataque británico a Santa Cruz. Los robos en la rada de dos barcos en abril y mayo, más las incursiones descaradas fuera del alcance de la artillería española, delató las intenciones de los ingleses. Es cierto que algunos dudaron de la capacidad del general Gutiérrez, quizá por su avanzada edad. Siempre hay moscas cojoneras y siempre las habrá. Sin embargo, el Plan de Defensa diseñado por el Comandante General resultaría determinante, y su experiencia, templanza y sabiduría brillarían en las históricas jornadas que se avecinaban.
Eran las cinco de la tarde cuando, a caballo, llegaba a la explanada de la plaza del Cristo el teniente coronel del Regimiento de Milicias de La Laguna, don Juan Bautista de Castro y Ayala, de impoluto uniforme, con el sable al cinto, la frente erguida y la mirada seria. A la orden del subteniente don Rafael Fernández, los campesinos, labriegos, artesanos, criados, peones, padres, hijos, esposos, descalzos en su mayoría, curtidos por el sol y por la propia vida, formaron para la instrucción. En torno a los trescientos hombres, a la sombra de los álamos que circundaban la plaza, sus familias, a quienes se unieron algunos frailes del cercano convento de San Miguel de las Victorias, aguardarían al término, contemplando la instrucción militar, como quien disfruta de una representación teatral. De Castro, en su montura, se situó frente a sus hombres. A sus sesenta y cinco años, se conservaba el teniente coronel mejor que muchos a su edad. Firme la figura, mano sobre mano en la silla, esperó un instante a que se apagara el murmullo que flotaba en la atmósfera polvorienta. Alguna vocecilla infantil llegaba desde el público cuando el jefe del Regimiento de Milicias, alzando la voz, comenzaba su arenga.
Entretanto, con la mano sobre los ojos a modo de visera, Domingo Palmas vigilaba el océano, muy añil esa tarde. Desde la atalaya de Anaga, aquella enorme extensión marina, aquel curvado horizonte, eran sus dominios.
(1) El sábado 27 de mayo, sobre las dos de la tarde, dos fragatas de guerra británicas se dejaron ver en la bahía, fuera del alcance de la artillería española. Enarbolaban bandera blanca, solicitando parlamentar. Eran la Minerva, de cuarenta y cuatro cañones, y la Lively, de treinta y ocho, al frente de cuya expedición iba el capitán Benjamin Hallowell. Esos mismos buques apresaron la corbeta La Mutine la madrugada del 28. En una misiva que un oficial inglés entregó al capitán de puerto para el Comandante General, Hollowell solicitaba la entrega de los prisioneros ingleses que permanecieran en la plaza, asegurando que ellos habían transbordado prisioneros españoles a barcos neutrales. La propuesta fue rechazada. Era evidente que se trataba de una patraña que les permitiese acercarse a tierra y examinar a vista de catalejo las defensas costeras.
COMPRA AQUÍ LA NOVELA SOBRE LA GESTA
Autor
Últimas entradas
 Actualidad26/12/2023Reinventando la historia. Magnicidio frustrado. Por Fernando Infante
Actualidad26/12/2023Reinventando la historia. Magnicidio frustrado. Por Fernando Infante Destacados15/08/2023Lepanto. ¿Salvó España a Europa? Por Laus Hispaniae
Destacados15/08/2023Lepanto. ¿Salvó España a Europa? Por Laus Hispaniae Actualidad15/08/2023Entrevista a Lourdes Cabezón López, Presidente del Círculo Cultural Hispanista de Madrid
Actualidad15/08/2023Entrevista a Lourdes Cabezón López, Presidente del Círculo Cultural Hispanista de Madrid Actualidad15/08/2023Grande Marlaska condecora a exdirectora de la Guardia Civil
Actualidad15/08/2023Grande Marlaska condecora a exdirectora de la Guardia Civil