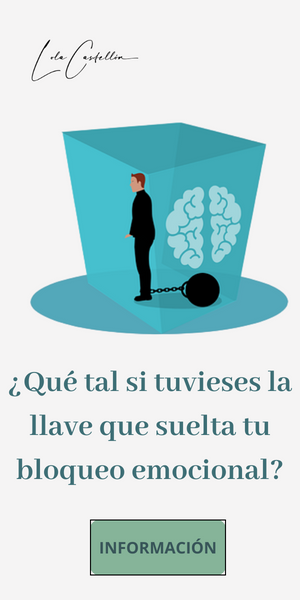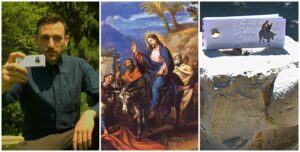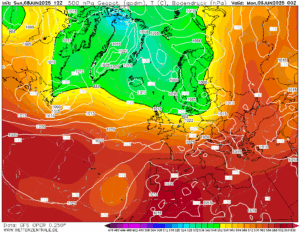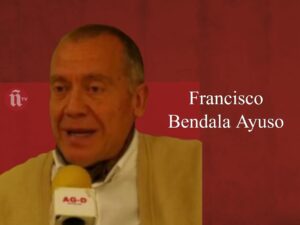«¡Oh, Gilgamesh! ¿Por qué vagas de un lado a otro? No alcanzarás la vida que persigues. Cuando los dioses crearon a los hombres decretaron que estaban destinados a morir». Eso dice el Poema de Gilgamesh, escrito hace alrededor de cuarenta siglos. Y, en efecto, la vida es el correr hacia la muerte. Sólo así entendida puede vivirse con la intensidad que se merece. En la filosofía existencialista la vida es un correr precipitado de años que chocan con un muro, que es la muerte. Pero muchísimo antes de aparecer el existencialismo, la humanidad, ya en sus orígenes, había comprendido que el hecho de haber nacido conlleva la muerte; que la vida es la posibilidad -o, mejor aún, la confirmación- de la muerte.
«¡Oh, Gilgamesh! ¿Por qué vagas de un lado a otro? No alcanzarás la vida que persigues. Cuando los dioses crearon a los hombres decretaron que estaban destinados a morir». Eso dice el Poema de Gilgamesh, escrito hace alrededor de cuarenta siglos. Y, en efecto, la vida es el correr hacia la muerte. Sólo así entendida puede vivirse con la intensidad que se merece. En la filosofía existencialista la vida es un correr precipitado de años que chocan con un muro, que es la muerte. Pero muchísimo antes de aparecer el existencialismo, la humanidad, ya en sus orígenes, había comprendido que el hecho de haber nacido conlleva la muerte; que la vida es la posibilidad -o, mejor aún, la confirmación- de la muerte.
Esta idea, por natural, ha pasado a integrar el acervo común. Es este un pensamiento muy fecundo para la vida espiritual y que ha sido muy explotado por los místicos de todos los tiempos. Todos caminamos a la muerte con igual velocidad. La carrera hacia la muerte es igual para todos, con la particularidad de que unos llegan antes a su meta porque la tienen más cerca, y otros más tarde. Agustín de Hipona, en La Ciudad de Dios, opinaba que debía «llamarse moribundo a aquel en cuyo cuerpo se está obrando ya la muerte». Desde esta perspectiva, la vida del hombre es una muerte continuada, y por eso es preciso y posible admitir que el hombre es moribundo y viviente a la vez.
¿Cuál, entre los seres humanos, sabe justipreciar el poner precio a las horas, sabiendo que la muerte lo tiene todo controlado, y que si te perdonó en el pasado puede que no lo haga en el presente ni en el inmediato porvenir? Todos hemos de ir desfilando por delante de su figura, para unos espantosa, benévola para otros. La muerte no es como el segador que duerme las siestas; la muerte nunca se da al sueño y a todas horas siega y corta, así la hierba seca como la verde.
¿Por qué tememos a la muerte si lo que resulta de verdad temible es la vida, esa existencia fugitiva en la que al cabo nunca nada conseguimos y cuya precariedad nos convierte en bultos temerosos y desgraciados? «Dichosa el alma donde no corre el tiempo -dijo Miguel Ángel Buonarroti en uno de sus versos-, pues lo que el hombre desea aquí abajo no es sino mentira». No hallamos un solo día a lo largo de la existencia que sea enteramente nuestro, lo contingente nos zarandea y angustia. Si la muerte ha de liberarnos de esa angustia originada por los misterios que no somos capaces de desentrañar, por las circunstancias que nos envuelven, que sobrevuelan lo temporal, ¿por qué tememos a la muerte?
El alma aspira a un Olimpo de gloria, pero la materia la arrastra hacia un abismo de transgresión y desaliento, doloroso y temible. Y todo esfuerzo es vano para alcanzar en vida la luz, el reposo, el consuelo, la apacible posesión de sí… ¿Por qué, pues, el temor a la muerte? Tanto Sócrates como Lucio Anneo Séneca, ambos filósofos ejemplares y obligados ambos a quitarse la vida bajo la acusación -presuntamente- de corromper a la juventud y de conspirar contra el orden establecido, defendieron en su pensamiento y en sus escritos la muerte digna y sin temor.
«Pero ya ha llegado el momento de separarnos; yo para morir, vosotros para vivir. Quién de nosotros va hacia un destino mejor es algo que queda oscuro para todos, excepto para el dios», escribe Platón, en su Apología de Sócrates. Y el propio Platón, insiste en el Fedón: «La razón de que no me importe morir es que creo firmemente que tras la muerte hay algo que, según nos dicen los antiguos, es mejor para los buenos que para los malos». Y Séneca, por su parte, en las Cartas morales a Lucilio, considera: «No ha de representar gran cosa la pérdida de aquella que se nos va gota a gota. Morir más pronto o más tarde no tiene importancia; lo que sí la tiene es morir bien o mal, y es, ciertamente, morir bien huir del peligro de vivir mal».
El caso es que resulta oportuno recordar siempre, más en tiempos de tribulación como estos por los que ahora cruzamos, que no conviene temblar cuando nos hallemos en la hora extrema, pues tanto por espíritu cristiano como por dignidad personal, resulta importante morir bien o morir mal; y morir bien es evitar el peligro de morir mal. Es cierto que el hombre puede esperarlo todo mientras vive. Pero, aunque eso fuese verdad, no debe comprarse la vida a precio tan elevado como, por ejemplo, lo están haciendo nuestros políticos de la Farsa del 78.
A vivir, se ha de aprender toda la vida y, así mismo, toda la vida se ha de aprender a morir. «No quiero -volvemos a Séneca- que digan de mí: no vivió mucho, sino que duró mucho». Esto es, ser recordado con respeto en el porvenir. Por eso, cuando viniere el postrer día, el prudente no titubeará en caminar a la muerte con paso recio y firme. Mal vivirá o habrá vivido quien no ha sabido ni sabrá morir bien. Vivamos la vida con todo entusiasmo, y rectamente, pero llegado el momento, cuando tengamos que alejarnos de ella hagámoslo con la misma alegría que los cisnes, que -según nos transmitió Platón-, «una vez que se dan cuenta de que tienen que morir no sólo no dejan de cantar, sino que cantan más que nunca y del modo más bello, llenos de alegría como están porque van a reunirse con el dios del que son siervos».
(En recuerdo de Julio Merino, que fue un distinguido colaborador de este medio hasta su fallecimiento, el pasado 22 de enero. Que la tierra le sea leve).
Autor
- Madrid (1945) Poeta, crítico, articulista y narrador, ha obtenido con sus libros numerosos premios de poesía de alcance internacional y ha sido incluido en varias antologías. Sus colaboraciones periodísticas, poéticas y críticas se han dispersado por diversas publicaciones de España y América.
Últimas entradas
 Actualidad06/06/2025Socialcomunismo o España. Por Jesús Aguilar Marina
Actualidad06/06/2025Socialcomunismo o España. Por Jesús Aguilar Marina Actualidad03/06/2025La España agonizante y los ojos que no quieren ver. Por Jesús Aguilar Marina
Actualidad03/06/2025La España agonizante y los ojos que no quieren ver. Por Jesús Aguilar Marina Actualidad28/05/2025Cordón civil a los felones. Por Jesús Aguilar Marina
Actualidad28/05/2025Cordón civil a los felones. Por Jesús Aguilar Marina Actualidad16/05/2025Cuento-artículo (una rareza): El extraterrestre y España. Por Jesús Aguilar Marina
Actualidad16/05/2025Cuento-artículo (una rareza): El extraterrestre y España. Por Jesús Aguilar Marina