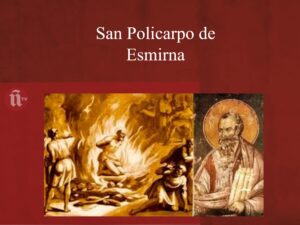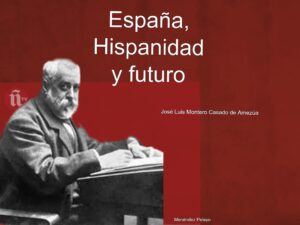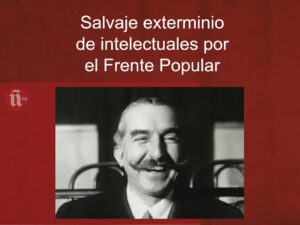|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
En España y América, entre 1492 y 1824, rigieron unos principios jurídicos que constituían un todo orgánico y coherente. Su clave de bóveda era la propia sujeción del monarca al orden jurídico: “Rex eris si recta facies – enseñaba el Fuero Juzgo desde el siglo VII d.C –, si non facias non eris”. Es decir, el gobierno debía obrar de acuerdo al Bien Común o perdía gradualmente su legitimidad. Y como garantía frente a los abusos e imprudencias que pudieran cometer el Rey o los funcionarios, existía un adagio recogido en las Partidas y luego en la legislación indiana: “se reverencia pero no se cumple” (algo análogo a lo que hoy llamaríamos “objeción de las conciencias”). Y también el principio del “ius resistendi” frente a la tiranía, que defendían juristas y teólogos. Íntimamente ligado a esta subordinación del orden político al orden jurídico y moral, regía un peculiar “pactismo”, que consistía en reconocer la necesidad del consentimiento popular respecto al régimen político –no al gobernante de turno, sino al régimen en sí– y la importancia de una sana representación de los estamentos sociales ante el poder, con procuradores dotados de mandato imperativo o general según cuál fuera la voluntad de los representados. Finalmente debemos decir que este “corpus” de principios jurídicos estaba fundamentado en el respeto al derecho natural, en el acatamiento a la ley divino – positiva y en el fomento de las legítimas diversidades regionales, cuya garantía eran los fueros, en nuestro caso formados por las costumbres indígenas, la legislación castellana y las Leyes de Indias.

Al Padre Castellani le gustaba citar las siguientes palabras de la Princesa de Beira que sintetizan bien los principios de nuestra Tradición política fundacional: “En la monarquía española, según sus venerandas e imprescriptibles tradiciones el rey no puede lo que quiere, debiéndose atener a lo que de él exijan, antes de entrar en la posesión del trono, las leyes fundamentales de la monarquía. La fiel observancia de las veneradas costumbres, fueros, usos y privilegios de los diferentes pueblos de la monarquía fueron siempre objeto de altos compromisos reales y nacionales, jurados recíprocamente por los reyes y por las altas representaciones del pueblo, ya en Cortes por estamentos, ya en Juntas representativas, o explícitamente contenidos en los nuevos códigos (…) La observancia fiel de todo aquello fue siempre una condición sine qua non para tomar posesión de la corona. Porque el monarca, en España, no tiene derecho a mandar sino según Religión, Ley y Fuero. En consecuencia, cuando el que es llamado a la corona no puede, o no quiere, sujetarse a estas condiciones, no puede ser puesto en posesión del trono, debiendo pasar la corona al más inmediato sucesor que pueda y quiera regir el reino, según las leyes y según las cláusulas del juramento”. No hay que olvidar que gran parte de todo esto se fue perdiendo con la llegada del absolutismo borbónico a España y América, luego de la Guerra de Sucesión (1700-1713). Sin embargo, también es verdad que “en el virreinato del Río de la Plata, y luego de la Independencia en las Provincias Unidas del Río de la Plata – enseñaba el gran civilista Llambías-, la legislación española existente en 1810 continuó en vigencia hasta su derogación por el Código Civil, a partir del 1° de enero de 1871”, salvo lo que ya se había modificado en materia constitucional, administrativa, penal o comercial. Dentro de esta tradición jurídico-política había un expreso reconocimiento de libertades concretas que amparaban a las personas y a las corporaciones frente a los peligros del despotismo estatal. En efecto y como enseñaba Zorraquín Becú existían “en la legislación vigente garantías directamente vinculadas con los derechos particulares. Así por ejemplo no debían cumplirse las cartas reales para desapoderar a alguno de sus bienes sin haber sido antes oído y vencido. Lo mismo ocurría si se trataba de encomiendas de indios. La legislación reconocía la garantía del juicio previo”. En otro pasaje afirma que “el dominio legítimo quedaba amparado (…) y la misma ley exigía que en caso de expropiación por causa de utilidad pública, se diera al dueño otra cosa en cambio o se le comprara por lo que valiera”. También había una descentralización del poder en el territorio, que explica la importancia que tuvieron los Cabildos y la autonomía municipal, en este último caso hasta 1853. Por lo demás, según las antiguas leyes de España y sus fueros y costumbres (que incluían a las Indias occidentales), al decir de Aparisi y Guijarro, “un hombre no puede ser privado de su libertad, ni allanada su casa, sino en los casos y formalidades fijadas en la ley; ni procesado y sentenciado sino por tribunal que corresponda en virtud de leyes anteriores al delito, y en la forma prescripta; ni desposeído de su propiedad, sino por causa de necesidad pública, y previa indemnización. Debe serle además administrada gratuitamente justicia si es pobre, ‘por amor de Dios’, según reza una ley de Partida; y según de varias se desprende, no se le debe impedir que se reúna o se asocie con otros hombres para fines que la moral cristiana y el bien público no reprueben”. Todo esto se enmarcaba dentro del Derecho Natural en la interpretación hecha por Santo Tomás de Aquino y la Escolástica Hispánica, que era la que se enseñó en las Universidades americanas hasta el advenimiento de los Borbones y la irrupción del Iluminismo, es decir desde la primera mitad del siglo XVI hasta comienzos del siglo XVIII.
En síntesis: nuestro ordenamiento jurídico tradicional se apoyaba en el derecho divino-positivo, el derecho natural clásico-cristiano y un derecho positivo que reconocía la limitación del poder, el consentimiento popular respecto del régimen político, la representación de los cuerpos intermedios ante el gobierno con la posibilidad de dotar a los procuradores de mandato imperativo, la objeción de las conciencias, el derecho de resistencia a la tiranía, el debido proceso, la distinción sin separación entre lo moral y lo jurídico (no todo lo ético es exigible por parte de la ley humana), el derecho a la vida, a la propiedad privada y a las libertades concretas (es decir, de acuerdo a las circunstancias de tiempo y de lugar, a la libertad del acto de Fe, a las libertades de comercio, de libre iniciativa económica, de testar, de asociación, de reunión, de enseñanza, etc.), siempre dentro del respeto a los derechos de terceros, a la moral cristiana, al orden público y al bien común. Y para garantizar de modo pleno esas libertades concretas, existían instituciones que por su propia naturaleza las defendían: la familia, el municipio, la corporación profesional, las entidades culturales y educativas, la Iglesia, entre otras. Este orden de libertades concretas con sus límites era contrario tanto al absolutismo como al liberalismo en cualquiera de sus formas. Por culpa del primero se minimizaron las libertades y se reguló todo de un modo excesivo; por la manía ideológica del segundo (flexibilizar más de lo debido) se lo reemplazó por normas en gran parte ajenas a nuestra realidad histórica y social, influidas para colmo por la moda napoleónica de la Codificación. Casi nadie pudo ver que la solución pasaba por un retorno al orden jurídico y político tradicional, previo a la llegada de los Borbones y del Iluminismo, adaptado a las nuevas circunstancias políticas y económicas.