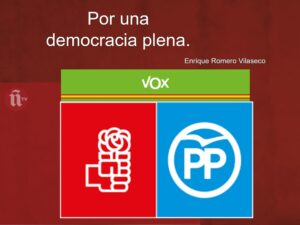|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Publicamos la segunda parte del cuento «El fabricante de honradez», de Santiago Ramón y Cajal, el Premio Nobel de Medecina español y gran estudioso del cerebro humano. Como comprobará el lector de este numantino «ÑtvEspaña» el cuento parece estar escrito para reflejar la obra y milagros del «Doctor Sánchez», el bisnieto del general franquista Antonio Castejón.
IV
Había llegado el día de la suprema experiencia. Durante la mañana, los ayudantes y la esposa del doctor dispusieron con diligente esmero la «mise en scène»: la mesa con los instrumentos antisépticos, las jeringuillas de Pravaz, la misteriosa redoma donde se guardaba el filtro mágico, un biombo chinesco destinado a resguardar de las miradas profanas el brazo de las damas extremadamente pudibundas, vendajes y otros medios auxiliares de las curas para la eventualidad poco probable de ligera hemorragia o excesivo escozor. Nada escapó a la previsión de Mirahonda, quien, para fortalecer la acción sugestiva del experimento psicològico, pidió y logró que éste se verificase en el salón de las Casas Consistoriales, bajo la presidencia del alcalde, el párroco y las personas más distinguidas de la villa. Y como para mover la voluntad no está nunca de más alegrar un poco el estómago, cierto acreditado repostero de Madrid, llamado expresamente al efecto, dispuso en las oficinas de la Secretaría, anexas al salón de vacunación, un bien servido y espléndido «lunch». Por último, de amenizar los entreactos se encargó la charanga del «Hospicio», ejecutando trozos escogidos de música grave, solemne, monótona y adormecedora…
Mas, antes de referir el resultado de la memorable vacunación moral, fuerza es aclarar algunas dudas que seguramente habrán asaltado la mente del lector. Para disiparlas por completo, permítasenos reproducir un sustancioso diálogo de sobremesa, sostenido minutos antes de dar comienzo a las regeneradoras inyecciones, entre el eximio doctor y su tierna y un tanto escamada esposa:
—Estoy contento, satisfechísimo de mi obra — dijo Mirahonda, acariciándose sus apostólicas y borrascosas barbas —. Hoy vamos, por fin, a recoger el fruto de dos años de siembra fecunda y de constante laboreo…
—Motivo tienes, en efecto, para alegrarte; también yo, colaboradora a mi manera en tus trascendentales investigaciones, me siento dichosa. Soy feliz porque tú lo eres; pero, además, tengo una razón personal reservadísima para regocijarme…
—¡Adivino!… ¡Oh, las mujeres! ¡Sois siempre las mismas!… ¡Venir ahora, con una pequeña historia de celos, a arrancarme del cielo de mis triunfos científicos!… Para vosotras, fervientes adoradoras de lo particular, de lo individual, ¿qué son la Humanidad, la ciencia, la gloria misma, ante la menuda satisfacción de la vanidad, o del amor propio?
—Te equivocas. También adoro la gloria; pero, ¡bien lo sabes!, mi gloria principal eres tú. Tan grande es tu imagen en mi alma, que apenas columbro la Humanidad. Además, mi sentimiento compensa tu inteligencia. Tú eres la fuerza centrífuga; yo la centrípeta. Gracias a mí, tus facultades soberanas, que libres se desatarían en un altruismo loco, son encauzadas hacia el hogar y aprovechadas para el saludable egoísmo de nuestra mutua conservación y felicidad… Y lo que calificas desdeñosa mente de miserable satisfacción de la vanidad y del amor propio, no es sino la alegría de conservar tu amor… ¡Atrévete a detestar este egoísmo!
—Querida Röschen, permíteme que te diga, aceptando tu punto de vista personal, que esa íntima fruición a que aludes — por cierto harto seme jante a sabrosa venganza — se justificaría si la grandiosa experiencia de esta tarde viniera a interrumpir complacencias o debilidades pecaminosas; pero ¿tienes, por ventura, algo que reprochar a tu marido?
—No. Temo únicamente por el futuro. Perdona mis celos: comprendo que me hacen ridícula…, atrozmente antipática; pero no puedo remediarlo. Voy a serte sincera. ¿Quién me garantiza que alguna de esas ardientes y hermosísimas morenas que desfallecen de amor en tu presencia — la mujer del registrador, por ejemplo, que se finge histérica para verte diariamente, y la cual no ha perdido ninguna de tus conferencias, oídas con místico arrobamiento — no llegue al fin a impresionarte y robarme tu cariño?
—Cálmate, hija mía — repuso dulcemente el doctor, cogiendo amorosamente una de las manos de Röschen —. Eso no ocurrirá jamás, bien lo sabes. Arden en mí dos grandes pasiones: la gloria y tú; para una tercera no me restan ni corazón ni cerebro… Pero hablemos de otra cosa… Comentemos el próximo y trascendental acontecimiento. ¿No es verdad que hemos preparado hábilmente la carnaza? Sin duda morderá el pueblo entero.
—Tienes razón. Fuerza es confesar que te has mostrado previsor y obstinado y no has regateado ningún medio conducente a tu propósito… Pero vas a permitirme una pregunta. No comprendo cómo Mirahonda, hipnotizador extraordinario, presidente de la Sociedad de Estudios Psíquicos de Leipzig, inventor afortunado de nuevos y eficacísimos procedimientos de magnetismo animal, sugestionador capaz de producir en estado vigil a personas absolutamente sanas toda suerte de fenómenos nerviosos…; no concibo, repito, cómo ha renunciado en este caso particular a su método habitual y recurrido a una inocente superchería.
—Querida, ¿olvidas que la experiencia moral que nos ocupa en este momento es extraordinaria y harto más difícil que las triviales prácticas de hipnosis individual con fines terapéuticos? Ya conoces perfectamente mis ideas filosóficas y pedagógicas. Mil veces he declarado que si el ce rebro humano, en vez de desenvolverse en esa tibia, movediza y frivola atmósfera moral formada por borrosas y contradictorias sugestiones de padres, maestros y amigos, se desarrollara en un austero ambiente psicológico, fuertemente recargado de autoridad; si el modelamiento definitivo de los centros del pensamiento se realizara, de modo autocrático, por hábiles y enérgicos hipnotizadores encargados del doble cometido de limpiar la herrumbre de la herencia y la rutina y de imponer ideas y sentimientos conformes con los fines de la sociedad y de la civilización…, amenguarían rápidamente todas las lacerías que atormentan la miserable raza humana (la holganza y el vicio, la cobardía y la crueldad, el egoísmo y el delito), y el proceso de la redención física y moral de nuestra especie habría dado un paso de gigante. Para lograr tan brillante resultado, fuera preciso que férreos profesores de energía emprendieran desde la niñez. la labor de atrofiar las esferas cerebrales de los instintos antisociales compartidos con la más baja animalidad, hipertrofiando, por compensación, los focos inhibidores y los órganos encargados de evocar las imágenes de la virtud y del deber… Amor a la patria, hasta el sa crificio, pasión por la ciencia y la verdad hasta la locura, inclinación a la virtud hasta el martirio: tales son las sugestiones conducentes a fabricar el hombre perfecto, modernísimo, preciado fruto de la educación científica, invencible en la guerra y en la paz, piadoso civilizador de razas inferiores y glorioso escudriñador de todos los arcanos… Nuestra actual experiencia no representa — fuerza es confesarlo — más que un ensayo mez quino (dado que debemos actuar pa sada la fase educativa y limitarnos a la inhibición de los malos instintos) de este grandioso sistema de transformación humana. Así y todo, sus resultados serán preciosos para la teoría hipnopedagógica y constituirán el primer jalón plantado en esta fecunda y luminosa vía…
—Pero, arrebatado por tu generoso entusiasmo, no me has explicado aún el principio en que se basa tu nuevo procedimiento de educar la voluntad.
—Es verdad…, me olvidaba. Ello es cosa llanísima. Atiende bien: en una reunión de cien personas, reunidas al azar, sólo catorce o dieciséis son hipnotizables y susceptibles de sufrir, previa sugestión, amnesias, parálisis, contracturas, mutaciones emocionales, alucinaciones, etc…. Un hipnólogo de gran prestigio que sepa herir vivamente la imaginación del público ampliará esta cifra hasta el veinticuatro, quizá hasta el treinta; pero, a pesar de todos sus esfuerzos, le quedará todavía un sesenta por ciento de gentes distraídas, despreocupadas, refractarias a la creencia en lo maravilloso, y, por tanto, irre ducibles a la sugestión. Ahora bien: en una población grande, como Villabronca, y tratándose de una sugestión colectiva, sin acción de presencia, el número de refractarios será muchísimo mayor. Y, sin embargo, para que el éxito corone nuestra empresa, es de toda necesidad la conquista de las cabezas fuertes, de esas que alardean de creer únicamente en Dios y en la ciencia. Menester es, por tanto, alejar de esos cerebros rebeldes la idea de una acción taumatúrgica y magnética (que despertaría inmediata mente el sentido crítico) y disfrazar hábilmente la sugestión con la capa de la santidad o del genio. De este modo ia imposición se acepta, porque se ignora que lo sea. Y el inocente público cae en Ja singular ilusión de achacar al sabio o al santo un fenómeno obrado por su propia imaginación. Y llego ahora a la justificación de la superchería, que tanto excita tu curiosidad. Entre los varios modos de dorar la píldora sugestiva y de adormecer el sentido crítico, ninguno tan eficaz como el asociar la sugestión al acto banal de tomar una medicina o de ingerir un suero terapéutico. Si el prestigio científico del doctor es grande, despístase la razón del sujeto que, obedeciendo el natural y lógico impulso, clasifica inmediatamente el fenómeno misterioso, en el orden de los que conoce. En el caso actual, nuestro «esprit fort», sabedor de que existen sueros antitóxicos contra la difteria, el tétanos, etc…. ¿cómo no ha de persuadirse de la realidad del suero antipasional, sobre todo si ha visto por sus propios ojos gentes radical mente curadas con unas gotas del mismo? Por donde se infiere que el auxiliar más eficaz del ortopedista mental es la crasa ignorancia del vulgo acerca del poder soberano de la sugestión, las múltiples formas que ésta reviste y la deplorable facilidad con que el cerebro mejor construido acepta sin crítica cualquier dogma, por absurdo que sea, impuesto por el talento, el genio o la santidad.
—Según eso, ¿hasta las cabezas mejor organizadas, serenas y reflexivas serían accesibles a la acción sugestiva?
— ¡Quién lo duda!… Pero con la condición de que el hipnotizador sepa eclipsarse detrás del hombre de ciencia y provocar fenómenos que tras pasen el círculo de los hechos naturales conocidos por los espíritu «d’élite ». Por fortuna, esto no es difícil. Educados en el erróneo dogma del libre albedrío, creemos casi todos que las condiciones religiosas, filosóficas o políticas representan construcciones lógicas erigidas por la razón, cuando, según es bien notorio, no son otra cosa que el fruto de la imposición, sin pruebas, de inconscientes sugestionadores religiosos, pedagógicos y políticos… Pero, hija mía, con nuestras divagaciones hemos olvidado la obligación… Son las dos… Partamos…
V
La función — llamémosla así — se efectuó a la hora prefijada y en medio del mayor orden.
Con gran expectación del público abrióse la sesión con una breve y discreta alocución del alcalde; siguió después un discurso elocuentísimo, fogoso, soberanamente subyugador, de Mirahonda, quien, apartando modestias y remilgos retóricos, impropios de su misión evangélica, se de claró inspirado por Dios en el portentoso hallazgo de la vacuna antipasional, llamada a redimir a la especie humana de su degradación física y moral; ejecutó luego la charanga una marcha solemne henchida de cadencias reposadas y melancólicas, y, en fin, procedióse a la vacunación, comenzando, según prescribe la cortesía al uso, por la aristocracia de la sangre, del talento y del dinero.
La operación se llevó a efecto sin accidentes y en medio del más religioso recogimiento. El primer día, fue inoculada algo más de la tercera parte de la población de uno y otro sexo comprendida en el bando municipal; en los siguientes inyectóse el resto, salvo una novena o décima parte, que pretextó enfermedad o ausencia, a fin de sustraerse a los efectos sedantes del referido suero y monopolizar, por consiguiente, vicios y picardías.
Sumiso y dócil el bello sexo de merecer, acudió bullicioso a la «comunión de la virtud», sacrificando en aras de la concordia y de la paz de los hogares íntimas satisfacciones de la vanidad y el refinado deleite de la coquetería y del «flirteo». Menos entusiastas las casadas frivolas, adivinábase fácilmente en el temblor nervioso con que acogían la jeringuilla, su repugnancia a encadenar, acaso para siempre, un corazón caprichoso y tornadizo.
La traviesa y provocativa mujer del registrador, que, según dejamos dicho, había tenido la desgracia de enojar y encelar a madame de Mirahonda, abandonó también su sonro sado cutis al brazo secular de la ciencia, bien es verdad que a regañadientes. Si de ella hubiera dependido, se habría quedado muy a gusto en la orilla; pero no se lo consintió el adusto consorte, harto escamado del fervoroso entusiasmo de su cara mitad hacia el famoso doctor.
En el grupo de vacunadores trafagosos destacaba la arrogante figura de madame de Mirahonda, cubierta la rubia cabellera por blanquísima cofia y envuelto el flexible talle en elegante y antiséptico guardapolvo. Ella era la encargada de inocular el suero a las señoras y señoritas más distinguidas y remilgadas, y, a fuer de previsora y sabia intérprete de los designios de Mirahonda, graduaba la cantidad del licor…, al parecer, en proporción con la robustez de las clientas, pero en realidad en armonía con lo peligroso de las femeninas seducciones. Excusado es decir que la pizpireta registradora recibió, con gran contento de su marido, dosis doblada.
Fiel a su método, nuestro doctor reforzaba la influencia sugestiva, encomiando, con acento de profunda convicción, las maravillosas virtudes de la vacuna y prometiendo a todos, sin perjuicio de la salud más robusta y de la plena y libre satisfacción de los instintos saludables, la inhibición, es decir, el reposo de los impulsos pasionales, y, en fin, el perdurable olvido de todo estímulo moral, criminoso y anticristiano. Para cada caso sabía variar la fórmula sugestiva en relación con la historia y pasiones dominantes del cliente. Y de cuando en cuando un grupo de «mansos», es decir, de regenerados, cruzaba casualmente, con ademán contrito y expresión seráfica, por entre las filas de los candidatos a la virtud, subrayando la imperativa elocuencia del doctor y decidiendo a los desconfiados e irresolutos.
El experimento salió a pedir de boca. Un huracán de virtud, una locura sublime semejante a la que siglos atrás llevó a los hombres a morir por la cruz, estremeció los corazones villabronqueses, penetrando hasta en los recónditos tugurios del vicio y del pecado. Por todos lados asomaban, tocados, al parecer, de sincero remordimiento, golfos y calaveras, borrachos y jugadores. Nadie quería sentar plaza de vicioso incorregible.
La escena final del último día fue grandiosamente conmovedora. Un grupo de hermosas pecadoras, arrastradas por el contagio general, avanzaron resueltamente hacia el estrado y rindieron el suave cutis, todavía manchado por coloretes y aromatizado por los acres perfumes de la víspera, a la redentora jeringuilla de la ciencia… ¡entre el asombro y aplauso de la concurrencia, que no daba crédito a sus ojos!
VI
Estupendos fueron los resultados de la vacuna moral, excediendo los cálculos más optimistas. Cesó enteramente la criminalidad; huidos para siempre parecían el vicio, la codicia y la deshonestidad. Las tabernas, antes vivero de borrachos y hervidero de pendencias, semejaban ahora apacibles y saludables comedores, en los cuales hallaban los jornaleros alimento reparador y sobrios refrigerios. Febril, ansiosamente, como en combate enardecido por la conquista del bienestar, se trabajaba en las campiñas, fábricas y obradores. Reinaron en los hogares el orden y la economía, con sus naturales frutos, la salud, la alegría y el sentimiento artístico. Cerráronse a cal y canto timbas y lupanares. Jamás se remontó más cerca del cielo el penacho de humo de la fábrica ni resonó más recio y ensordecedor el sublime himno al trabajo vivificador en graves y augustos acentos cantados por dínamos y locomóviles.
No menos grandes fueron los progresos en la esfera del sentimiento. Purificóse el amor. El hogar, antes frío por la ausencia del padre y el egoísmo de los hijos, convirtióse en delicioso nido, donde aleteaban mirando al cielo la fidelidad y el candor. Era la Edad de Oro, que retornaba a la vieja y gastada tierra, trayendo, no la ñoña y ruda sencillez del hombre primitivo, sino la amarga pero sabia y fecunda experiencia del hijo pródigo.
Por la transcripción JULIO MERINO
Autor
-
Periodista y Miembro de la REAL academia de Córdoba.
Nació en la localidad cordobesa de Nueva Carteya en 1940.
Fue redactor del diario Arriba, redactor-jefe del Diario SP, subdirector del diario Pueblo y director de la agencia de noticias Pyresa.
En 1978 adquirió una parte de las acciones del diario El Imparcial y pasó a ejercer como su director.
En julio de 1979 abandonó la redacción de El Imparcial junto a Fernando Latorre de Félez.
Unos meses después, en diciembre, fue nombrado director del Diario de Barcelona.
Fue fundador del semanario El Heraldo Español, cuyo primer número salió a la calle el 1 de abril de 1980 y del cual fue director.
Últimas entradas
 Actualidad29/04/2024Pedro Sánchez, ea, ea, ea, se toma La Moncloa. Por julio Merino
Actualidad29/04/2024Pedro Sánchez, ea, ea, ea, se toma La Moncloa. Por julio Merino Actualidad28/04/2024Última hora sobre la supuesta dimisión de Pedro Sánchez. Apuntes. La habitación de San Petersburgo. Por Julio Merino
Actualidad28/04/2024Última hora sobre la supuesta dimisión de Pedro Sánchez. Apuntes. La habitación de San Petersburgo. Por Julio Merino Actualidad25/04/2024La procesión va por dentro. Por Julio Merino
Actualidad25/04/2024La procesión va por dentro. Por Julio Merino Actualidad25/04/2024URGENTE EN PRIMICIA: La trampa de Pedro Sánchez tras la farsa de la dimisión. Por Julio Merino
Actualidad25/04/2024URGENTE EN PRIMICIA: La trampa de Pedro Sánchez tras la farsa de la dimisión. Por Julio Merino