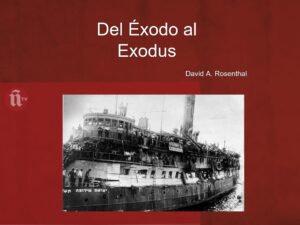|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
«Ante todo, planteen la pregunta: si los padres de estos jóvenes no son mejores ni más fuertes y sus convicciones no son más saludables; si desde su más tierna infancia estos niños sólo encontraban en sus familias el cinismo y la altiva e indiferente (en su mayor parte) negación; si la palabra ‘patria’ se pronunciaba ante ellos sólo con una mueca de burla; si todos los que los educaban se referían al tema de Rusia con desprecio e indiferencia; si los más generosos de los padres y los educadores sólo les repetían las ideas ‘panhumanas’; si ya en la infancia despedían a sus niñeras porque éstas, inclinadas sobre las cunas, les leían Madre de Dios, digan: ¿qué se puede exigir a estos niños?”[1]
Este texto, extraído del capítulo titulado “algunas de las mentiras actuales”, pertenece a la obra Diario de un escritor, publicado por Fiódor Dostoyevski en 1873, hace casi ciento cincuenta años. Sustituya el lector europeo o americano –ya sea del norte, del centro, o del sur– la palabra “Rusia” por la de su nación respectiva y reconocerá la terrible vigencia de las palabras del ilustre autor de Crimen y Castigo.
Respecto al ateísmo intolerante –disfrazado, en ocasiones, como laicismo militante– podemos decir otro tanto. El nihilismo anticristiano tiene una larguísima trayectoria en Occidente, por más que quienes lo invocan lo hagan siempre en nombre de la modernidad y el progresismo. Lo cual no deja de ser curioso, por contradictorio. ¿Cómo puede ser que los conceptos de modernidad y progresismo hayan nacido, crecido y prosperado, precisamente, en sociedades de tradición y cultura cristiana? Si se analiza un poco, contraponer lo nuevo frente a lo antiguo constantemente en los mismos términos es, en sí mismo, un ejercicio de negación de la misma posibilidad de cambio. Y, por lo tanto, la afirmación de un fracaso. ¿Pero acaso no ha sido y es una fórmula de éxito tener atado a tu único oponente, atrapado en la caricatura deforme que tú mismo has construido de él? Fijar qué es “lo antiguo” y negarle cualquier “avance” es un ardid tan viejo como exitoso para los adalides falsarios de un mundo nuevo. Añagaza reveladora de la naturaleza corrupta de muchas iniciativas promovidas bajo el halo de la modernidad. Pero sobre la consideración de “la modernidad” como motor de cambio, como referente conceptual fijo e inmutable de un avance perpetuo jamás cuestionado, tendremos oportunidad de detenernos en otro momento.
Los ataques al cristianismo, dirigidos contra los cristianos y contra sus símbolos, han sido constantes a lo largo de la Historia. Sin embargo, llama la atención que una gran parte de aquellos que se dicen “demócratas” y “tolerantes” –y que como buenos “demócratas tolerantes” se arrogan para sí, en exclusiva, tal condición–, jamás hagan referencia a la violencia contra los cristianos y nunca pongan el foco en la destrucción de sus símbolos. Al contrario, siempre tienen excusas a mano para disculpar cualquier atropello. Como si tuvieran un velo que les impidiera ver, voluntariamente hemipléjicos, nunca recuerdan ni citan jamás estos capítulos de intolerancia. Muchos ni siquiera los reconocen como tales, bien porque los respaldan abiertamente o bien porque en su fuero interno los animan.
Por supuesto, no pretenderé reclamar aquí que las agresiones contra la religión cristiana sean las únicas. Sí, en cambio, señalar la responsabilidad directa de algunos y el olvido selectivo de muchos en la destrucción del patrimonio histórico-artístico de la Humanidad.
Cualquiera que haya leído algo de Historia en algún momento de su vida, se habrá topado con algún episodio de iconoclastia. Y no me refiero a los remotos ejemplos que ilustran la damnatio memoriae en el antiguo Egipto, Roma o Bizancio; o a la furia iconoclasta que se llevó por delante miles de imágenes –pintadas o talladas– durante la reforma protestante. Sin ir tan lejos, en España se destruyó y saqueó nuestro patrimonio de forma sistemática durante la invasión francesa y durante la guerra civil y aún hoy resulta casi imposible no advertir los efectos de la barbarie en iglesias, catedrales, palacios y museos por toda nuestra geografía.
Incluso los niños, que por su corta edad desconocen tantas cosas; o aquéllos menos jóvenes imbuidos de una tendencia infantil a ignorar cualquier acontecimiento violento o desagradable, sabrán de lo que hablamos. Sea cual sea su procedencia, por fuerte que sea el hábito de edulcorar la realidad, habrán visto con sus propios ojos numerosos ejemplos de la destrucción de estatuas a lo largo y ancho del mundo.
La voladura de los budas de Bamiyán (Afganistán, 2001); el despedazamiento a mazazos de figuras antiquísimas en Mosul (Irak, 2014) o en Palmira (Siria, 2015), permanecen aún en nuestras retinas.
Sin embargo, siendo muchos los casos de agresiones al patrimonio de la Humanidad en las dos primeras décadas del presente siglo, esta moda destructiva se ha visto renovada con centenares de nuevos casos muy, muy recientes, en una campaña global sin precedentes.
Iniciada de forma “espontánea” a raíz del homicidio de un ciudadano negro por parte de un policía blanco en Estados Unidos, las revueltas contra “los blancos” y sus símbolos se extendieron como la pólvora por todo el mundo. Como parte de la estrategia electoral del partido demócrata para desalojar al presidente Donald Trump en las elecciones de noviembre de 2020, hemos asistido a una campaña de terror y destrucción que se ha llevado por delante decenas de vidas y que ha afectado seriamente al patrimonio histórico-artístico no sólo de Estados Unidos, sino de toda Europa e Hispanoamérica.
Muy cerca en el tiempo, reflexionaba Mauricio Wiesenthal en su novela Orient-Express, refiriéndose a Roma:
«Esto es verdaderamente el bendito corazón de Europa, donde los europeos nacimos a nuestra cultura y a nuestra condición de pueblo educado en diferentes lenguas y religiones, con unos valores morales comunes: amantes de la diferencia y de la ecuanimidad (no de la igualdad), defensores de la justicia y de la dignidad humana, enemigos de las dictaduras y de las asambleas populares arbitrarias, creadores de una civilización que nos permite conservar nuestra historia, y un sagrado pacto social que es la garantía de nuestra libertad. Fuimos educados en estos ideales del trabajo honrado, del pensamiento independiente y de la caridad fraterna, mandamiento fundamental de nuestra fe cristiana. Y el día que no sobrevivan estos valores no existirá Europa, por más que algunos quieran suplantarla por un parque temático de monumentos.»[2]
Diríase que ni eso.
[1] Dostoyevski, F. Diario de un escritor, (1873). Una de las mentiras actuales.
[2] Mauricio Wiesenthal. Orient-Express. El tren de Europa, (2020).
Autor
Últimas entradas
 Arte15/05/2024El escultor Manuel Garnelo y Alda. Por Santiago Prieto Pérez
Arte15/05/2024El escultor Manuel Garnelo y Alda. Por Santiago Prieto Pérez Actualidad07/04/2024El valor del individuo. Por Santiago Prieto Pérez
Actualidad07/04/2024El valor del individuo. Por Santiago Prieto Pérez Arte27/03/2024Escultura italiana en la España renacentista. Y II. Por Santiago Prieto Pérez
Arte27/03/2024Escultura italiana en la España renacentista. Y II. Por Santiago Prieto Pérez Actualidad15/03/2024Escultura italiana en la España renacentista. Primera parte. Por Santiago Prieto Pérez
Actualidad15/03/2024Escultura italiana en la España renacentista. Primera parte. Por Santiago Prieto Pérez