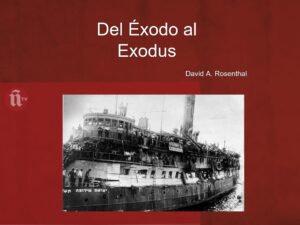|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Empezamos a finalizar el repaso al libro Queipo de Llano: gloria e infortunio de un general, de Ana Quevedo & Queipo de Llano, nieta suya. Los episodios anteriores están aquí. Seguimos con el capítulo XII, Roma: el destierro, que marca el punto final de la carrera militar y política de Queipo y que tiene mayor interés humano que político. Lo mismo sucede con el último capítulo, que trata de los últimos meses del general.
La hija predilecta se le va de las manos al general:
La abuela, madre y mujer, se percató inmediatamente de dos cosas: una era la manera que tenían de mirarse su hija y Juliano, la complicidad que compartían y el enamoramiento que sentían. Comunicó a Gonzalo sus sospechas, a las que éste respondió en los primeros momentos con incredulidad y riéndose de las, para él, absurdas sospechas de su mujer. Pero ella insistía, ya con datos en la mano:
—¿Y de dónde ha sacado tu hija todas las joyas nuevas que tiene y que no se quita de encima? Mira esa pulsera de brillantes; ni a sol ni a sombra deja de usarla.
…
Volvió Genoveva a España, pero la semilla de la duda había quedado ya sembrada. Gonzalo espiaba continuamente cada uno de los gestos o miradas de Juliano y Maruja, para reafirmarse en su furia. Fue naciendo en él un resentimiento absurdo contra ambos, que, por el momento, optó por no manifestar. Prefirió guardar silencio, esperando y anhelando que se tratara de un capricho pasajero. Pero se sentía herido. Él siempre había buscado la unión con los demás a través del matrimonio, la amistad o el compañerismo, aunque sin renunciar a su soledad e independencia interior. Ve en los demás más felicidad de la que encuentra en sí mismo y piensa que ha sido traicionado por dos de sus seres más queridos.
Queipo vuelve a España por que sí:
De la manera en que acostumbraba a hacer las cosas, una mañana anunció a sus compañeros de exilio:
—Volvemos a España.
Preguntó Maruja ilusionada si había llegado alguna orden del gobierno en tal sentido, pero la contestación fue rotundamente negativa.
—Gonzalo, no podemos abandonar Roma sin un permiso expreso de Franco.
—Sí que podemos, César; de hecho, lo vamos a hacer.
Cursó los telegramas que le parecieron oportunos —al embajador en Italia, al Ministerio del Ejército y al propio jefe del Estado—, comunicando su decidido e irrevocable propósito de dar por finalizada su estancia en este país y emprender, a la mayor brevedad posible, el regreso a la patria. La respuesta que recibió fue de permanecer en su destino, a lo que respondió diciendo que era su intención partir en el más corto plazo que le fuera posible. Tras mucha correspondencia por ambas partes, y ante la convicción de que con autorización o sin ella, Queipo de Llano volvería a España, las altas instancias consideraron más oportuno darle el pertinente permiso y permitir su retorno.
Quizás tendría algo que ver que la suerte del Eje, los aliados de España, estaba echada y consideró que los días de Franco estaban contados. Esta fue la experiencia del accidentado regreso:
Los habitantes de éstos les insultaron, les llamaron cobardes y cosas mucho más graves, les apedrearon los coches causando en ellos algunos daños, como la rotura de faros, que ya no pudieron sustituir en todo el camino o varias abolladuras en las carrocerías. Debían tomarles, pese a las placas diplomáticas, por compatriotas que huían de su país ante el conflicto bélico mundial en que éste se hallaba inmerso.
…
En un lujosísimo hotel de la costa Azul donde pararon a hacer noche, les sirvieron por toda comida una tortilla de polvos con unas verduras que cultivaban en los jardines. Al pedir Gonzalo pan, el maître se inclinó, enrojeciendo:
—Señores, el hotel les presenta sus disculpas, pero hace mucho tiempo que no disponemos de una barra de pan.
CAPÍTULO XIV. Los años finales: el general se muere
Queipo se recluye en la vida familiar, con el aguijón clavado del noviazgo de su hija:
Fueron, vistos desde fuera, unos años felices; lo que pasaba por la cabeza del abuelo, eso sólo nos cabe intuirlo. ¡Tantos sueños rotos en su camino…!
Algo, además, turbaba su paz: mi madre, absolutamente enamorada de mi padre, se negaba a cortar su noviazgo con él. No influían en su decisión mimos, promesas, halagos, regalos o riñas: era ya un tema que, contrariamente a lo que ocurría en Roma, se hablaba abiertamente, pero siempre terminaba en pelea y enfados.
…
Consideraba que, al ser la pequeña y continuar todavía soltera, según los parámetros de la época, debía dedicarse al cuidado de los padres en su ancianidad. Era además perfecta para llevar la casa, el servicio la adoraba, ya que con todos derrochaba encanto y simpatía; hábil y trabajadora, todo lo hacía bien, excepto la cocina, que detestaba.
…
Otro punto pesaba en la balanza: el padre se divertía con ella. Le acompañaba a cuantas cacerías o invitaciones recibía, o simplemente entablaban en la casa inacabables conversaciones, o se sentaban juntos a leer, molestándose el uno al otro con los comentarios que se hacían sobre sus respectivas lecturas. Era la perfecta carabina que evitaba que el marido cayera en enredos adúlteros y la distracción que tantas veces le sujetaba en casa.
La Laureada de San Fernando:
Durante su estancia en Roma solicitó la concesión de la gran cruz laureada de San Fernando. Tras la petición de la laureada formulada por el abuelo, podría decir que no tuvo Franco más remedio que concedérsela. Pero sería incierto. Habría querido mantenerse en su postura y negarle esta preciada y merecida condecoración, si bien las circunstancias políticas del momento pedían un baño de masas y consideró que esta oportunidad se la ponía en bandeja su antiguo enemigo con su petición y la ciudad de Sevilla que se volcaría con su general, aunque el protagonismo lo ostentaría él, el Caudillo. El lunes 8 de mayo de 1944 le impondría en la plaza de España de esta ciudad el glorioso galardón: la gran cruz laureada de San Fernando.
…
… procedió Franco a imponerle la condecoración: todas las fotos muestran el momento en que el Generalísimo se estira, casi de puntillas, mientras el abuelo, con las rodillas medio dobladas, parece encogerse sobre sí mismo, para que aquél alcance a prenderle la placa superando el obstáculo de la diferencia de estatura.
…
Aún recibirá otra gran satisfacción el 24 de julio de 1944. Se le rinde un homenaje en el que se le regalarán las insignias de la gran cruz laureada de San Fernando, y una placa obsequio de la Falange de Andalucía, costeadas por suscripción pública nacional; las cantidades que se recaudaron llegaron, no sólo de Sevilla y Andalucía, sino de toda España, y contribuyeron especialmente catalanes y valencianos.
…
Las insignias que se le regalaban eran las tres propias de esta condecoración. Pero especialmente la Gran Cruz era una joya impresionante: los ocho brillantes de las puntas, purísimos, pesaban ocho quilates y medio; la placa estaba formada por 517 brillantes montados sobre oro y platino, 538 esmeraldas y 148 rubíes.
…
… se hizo entrega de las mismas a la Hermandad de la Virgen de la Esperanza Macarena, que aún hoy las luce sobre su pecho en las procesiones.
Imagino que los cofrades, que tan rápidamente sacaron los restos mortales del general, no habrán devuelto la insignia…
La boda de su hija predilecta, Maruja, en contra de su voluntad:
Y así separados, pero unidos por sus diarias cartas —¿qué se contarían que tan largas eran?—, transcurren casi cinco años de noviazgo. Cuánto me arrepiento de no haber cedido a la tentación de leerlas; cuántos detalles quedaron enterrados en esas páginas.
…
La reacción del abuelo fue montar en la más violenta de las cóleras. Nunca daría su consentimiento a este matrimonio, como entonces preceptivamente exigía la ley, y en caso de que se casara contraviniendo sus deseos, podía olvidarse de que había tenido padres. Él, por lo pronto, la desheredaría, y desde luego no quería volver a verla nunca más.
…
Así se presentó en el juzgado a solicitar la autorización precisa para contraer matrimonio sin permiso paterno. Alguna filtración se produciría en el juzgado, porque cuando, finalizados los trámites, se personó a recogerla, al salir del mismo, encontró la plaza abarrotada de gente que la vitoreaba y aplaudía con gritos que la avergonzaron: «ole las valientes», «ole tus…». Se escabulló como pudo, pero el incidente llegó a los oídos del abuelo, que ignoraba que su hija hubiera solicitado el mencionado permiso, lo que conoció con el añadido del espectáculo callejero organizado. Aún se enfureció más si esto era posible.
…
Marchaban a San Sebastián haciendo noche en Madrid.
Siempre que paraban en Madrid se hospedaban en el hotel Ritz. Esa noche llamaron a la puerta, se apresuró mamá a abrir y se encontró con el abuelo. La cara de éste llena de desconsuelo la conmovió.
—Hija, ya veo que tu decisión parece inalterable, pero vengo a charlar un rato, seriamente, contigo por si consigo disuadirte de tu boda.
—Papá, lo hemos hablado muchas, demasiadas veces. Yo haría cualquier cosa por complacerte, pero no me pidas que renuncie a mi parcela de felicidad. Estoy enamorada de Juliano y quiero casarme con él y, si puedo, tener hijos de él.
—Heredarán su cabeza. [Y la heredé.]
—¡Papá…!
…
No sé ni qué día se casaron; sí, que fue a principios de julio de 1946. Sin celebración alguna, sin regalos, sin familia, sin amigos.
La boda se celebró a las once de la mañana en una pequeña capilla lateral de la iglesia de los Jerónimos; sus únicos acompañantes fueron mi hermano, mi tío Luis, único hermano superviviente de mi padre tras la guerra y la siempre incondicional María Lissen.
…
[Queipo] dictó un testamento redactado en los términos más duros, desheredando a su hija.
Se le negó la posibilidad de recoger del cortijo sus enseres más personales, ropa, libros, fotos… hasta el Topolino. Curiosamente, y cuando uno de ellos por la razón que fuera se enfrentaba, conversaba o se ponía en contacto sólo con mi madre, su actitud cambiaba y se tornaba más conciliadora y amistosa; la agresión y el rechazo se producían cuando unidos, nadie era capaz de levantar la voz en su favor y se inventaban y corroboraban los mil y un disparates.
Queda un último capítulo a este culebrón.
Autor
Últimas entradas
 Destacados03/01/2024Pilar Primo de Rivera. Recuerdos de una vida – Despedida con un “Gracias, Pilar”- Parte XII. Por Carlos Andrés
Destacados03/01/2024Pilar Primo de Rivera. Recuerdos de una vida – Despedida con un “Gracias, Pilar”- Parte XII. Por Carlos Andrés Actualidad27/12/2023Pilar Primo de Rivera: Recuerdos de una vida – La descomposición del Régimen y la muerte de Franco – Parte XI. Por Carlos Andrés
Actualidad27/12/2023Pilar Primo de Rivera: Recuerdos de una vida – La descomposición del Régimen y la muerte de Franco – Parte XI. Por Carlos Andrés Historia23/09/2023Pilar Primo de Rivera. Recuerdos de una vida –La Falange molesta en la postguerra europea – Parte X. Por Carlos Andrés
Historia23/09/2023Pilar Primo de Rivera. Recuerdos de una vida –La Falange molesta en la postguerra europea – Parte X. Por Carlos Andrés Destacados19/09/2023Pilar Primo de Rivera; Recuerdos de una vida – Las revistas de la Sección Femenina: Y, Ventanal, Consigna, Medina, Teresa – Parte IX. Por Carlos Andrés
Destacados19/09/2023Pilar Primo de Rivera; Recuerdos de una vida – Las revistas de la Sección Femenina: Y, Ventanal, Consigna, Medina, Teresa – Parte IX. Por Carlos Andrés