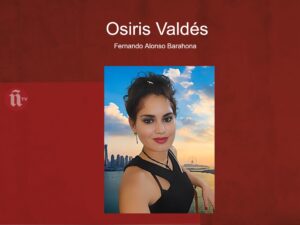|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Francia, enemigo admirable. Así juzgaba al vecino galo Ernesto Giménez Caballero. Tras salir del útero del cine al frío del bulevar anochecido, se me venían a la cabeza esas palabras, y la pista de la desazón me encauzó a preguntarme por las causas que han incapacitado a España, y a su cinematografía, para hacer un ejercicio de nacionalismo cultural semejante al que pergeña Xavier Giannoli en esta audaz y electrizante adaptación a lenguaje cinematográfico de la célebre novela de Honoré de Balzac. Francia, qué admirable enemigo, pues a pesar de todos los síntomas de tu agotamiento, aún eres capaz de hacer cosas como Las ilusiones perdidas.
Después de ver películas como esta, salta aún más a la vista que en el raquítico cine patrio, eternamente chapoteador de tópicos provincianos que nos han llevado al manierismo de lo feo, del costumbrismo chusco y afectadamente social, no existe ningún género de ambición ni de amor por la cultura, más que el de afanar las subvenciones del Ministerio del mismo nombre. Los sindicalistas del cine flagelan nuestra paciencia cada vez que en alguna de sus homilías reclaman dinero público (más) porque son, representan y hacen la Cultura, como Luis XIV reivindicaba una equivalencia entre Su Majestad y el Estado. Para criticar la inhumanidad del capitalismo un cineasta español te hace El buen patrón, un cineasta francés, Las ilusiones perdidas. La diferencia entre ambos ejercicios acredita la diferencia de cultura entre un país y el otro. Francia, enemigo admirable. Ya quisiera yo para España un semejante al de Giannoli. Entonces podríamos decir con propiedad que el cine es cultura. Y de la mejor.
En los últimos años hemos podido ver en salas productos franceses como Colette (2018), Curiosa (2019), y El oficial y el espía (2019), tres ejemplos que, dentro de sus disimilitudes artísticas, expresan un interés compartido por recuperar con pulcritud, mimo y sentido de la recreación histórica teselas muy significativas de la tradición cultural francesa, siempre desde un punto de vista imbricado con la historia literaria del país. Desde Inglaterra nos llegó recientemente un excelente biopic sobre la decadencia vital de Oscar Wilde, en la que se fraguó su conversión al catolicismo, en La importancia de llamarse Oscar Wilde, mientras que el año pasado pudimos ver una cinta italiana sobre las problemáticas relaciones de d’Annunzio con el fascismo (como trasunto de las relaciones del poeta con las ideologías) en El poeta y el espía. No escapa España de esta “industria de la nostalgia histórica” que tan notable gozo nos ha regalado en las películas mencionadas, pero la creatividad de nuestros cineastas llega a lo que llega: el ucronismo progre y la hispanofobia. Ahí tenemos, como mojones (en la doble acepción de la palabra) representativos de las calidades de nuestra nostalgia, Mientras dure la guerra (2019) y Akelarre (2020). La primera, un engendro más de ese opimo antifranquismo que ha generado un reguero de melodramas con tantas aspiraciones a los Goya como poca ambición a nivel recaudatorio y de internacionalización del producto. En este caso se nos ofrecía una cara desdibujada y antipática de Unamuno, presentándonos por el camino, y de matute, a un Franco psicopático y a un Millán Astray bufonesco, haciendo de personajes históricos complejísimos auténticos polichinelas, y de los primeros meses de la guerra civil un relato bíblico progre. La película fue muy aplaudida por lo liberalios y centroides dizque disidentes como el perspicaz Pérez Reverte, que no advirtió la gigantesca preferencia de Amenábar por un bando en detrimento del otro. Por su parte, Akelarre nos hablaba de un caso histórico de presunta brujería en el País Vasco francés (Lapurdi) durante el siglo XVI, nacionalizando españoles a unos inquisidores que la crónica histórica (Pierre de Rosteguy) nos dice que eran franceses. Además de un pésimo argumento y desarrollo, no aportaba al espectador más que un festín indigesto de leyenda negra y visión postmoderna del pasado (feminista, indigenista) de la más vulgar factoría.
Pero volvamos a Las ilusiones perdidas, volvamos a hablar de cosas civilizadas. En ella tenemos una película aún más ambiciosa que los dramas europeos antes citados, puesto que además de cumplir con el propósito historicista de recrear una sociedad pretérita en su complejidad dramática, adapta una obra literaria que no se ha elegido por casualidad, sino precisamente por su fuerza retratística, capturadora de una atmósfera social, de un momento intelectual y artístico, como es la novela de Balzac, aquel historiador, en palabras de Engels. No podríamos ofrecer desde España ningún tributo comparable al que se rinde en esta película a un vate nacional y a su obra, ni tampoco a la sociedad que esa obra canaliza. Las ilusiones perdidas es, primeramente, una visión certera, apasionada, universal y a la vez interpelante con nuestro tiempo de un momentum de la historia social francesa, pero es también un homenaje excelso a la capacidad de la literatura por legar a la posteridad un presente-pasado, fijando la vida que se mueve, la vida de prisa, que diría Ruano, en un negro sobre blanco perpetuo.
No hay en la película idealismo ni nostalgia propiamente dichos, sino una comunicación desde el presente con los nexos de la vida y mundo modernos que principaban entonces a articularse. Las desvergüenzas de aquella gran transformación, aunque más estéticas en su factura que las de hogaño, el cineasta nos las presenta, a la luz de Balzac, como sustancialmente idénticas a las de las estructuras que hoy nos rodean. Pero es inevitable no sentir nostalgia ante eso, ante la abismal diferencia estética entre aquel mundo y el nuestro, entre esas desvergüenzas y las nuestras, pues nuestro mundo, además de corrupto como el otro, ha apostado, a diferencia de aquel, por la inelegancia, la iconoclastia ante los principios siquiera externos de la dignidad, y de la vivencia aun espiritual de los placeres perversos. A ese mundo huero pero bello nos traslada con eficacia la película, sostenida sobre un sublime diseño de vestuarios, una fotografía muy vivaz, alejada del acartonamiento que padecen casi siempre los dramas históricos, apoyándose en una puesta en escena preciosista, con un cariño extremo por el detalle, en sintonía con la mirada meticulosa de Balzac. Ese introducir al espectador-voyeur a la ópera, a los bailes, a las fiestas y los salones donde se cocía la política y la cultura (la de verdad) al mismo tiempo es uno de sus innegables logros, y quizá lo más importante del obsequio que nos hace: esa posibilidad de viajar en el tiempo que sólo el cine posibilita, y que forma uno de los núcleos de su magia. En otro orden de cosas, hay que destacar también el respeto por el material literario, que se ejecuta mediante la inclusión de la voz de Balzac, seleccionando fragmentos de la novela con gran sensibilidad y acierto por parte del guionista-director, y declamados por una potente y sugestiva voz en off, magistralmente empleada como mecanismo narrativo, dotando de agilidad a la trama y de profundidad a las imágenes.
Los personajes, tan hondos en sus dilemas vitales y tan antiguos en sus amores delicados (seres que hacían del amor y de la búsqueda de lo bello el mandato de sus vidas), nos libertan durante un par de horas de la hedionda antropología de este siglo, recordándonos que alguna vez hubo hombres que albergaron en su pecho sueños que tenían su cartografía ideal en mapas que no pasaban por el mercado. Pero el veneno del capitalismo devasta las ilusiones de los protagonistas, convirtiéndolos en esclavos de la trama histórica, haciéndolos elegir entre el absoluto de sus corazones y el sucedáneo burdo y vil que les propone la Modernidad a través de envenenados caramelos. Todos nos podemos sentir identificados con Lucien, el protagonista que tiene que apartarse de sus verdaderos intereses artísticos en la busca por la vida, por hacerse un nombre dentro del incipiente periodismo de opinión y la crítica literaria, pugnando por mantenerse fiel, en medio de un París modernizado y corrompido, a su espíritu tradicional y romántico de rapsoda, de seguidor de principios y doctrinas nobles que descubriera en sus libros de adolescencia, leídos en la provincia, y la tensión que sufre entre el ideal electivo y la profesionalización capitalista forzada.
Me acuerdo varias veces de Marx viendo esta película. Cuando dice que la libertad de prensa es la libertad del propietario de la imprenta, pues la película nos muestra el nacimiento corrupto desde su origen del periodismo y la crítica literaria masivos, y quizá, demasiado insistentemente señalada por el director la virtualidad contemporánea del caso (mas la importancia del asunto y la pertinencia de la crítica hace que perdonemos la insistencia). También regresa a la memoria la crítica de Marx a la omnipotencia invasora del dinero, su señalamiento lúcido de que en el capitalismo no queda virtud o bien que no pueda comprarse: “Mi fuerza es tan grande como la fuerza de mi dinero. Lo que soy y lo que puedo no está en modo alguno determinado por mi individualidad. Soy feo pero puedo comprarme la más hermosa mujer. Por tanto, no soy feo porque el efecto de la fealdad, su fuerza repugnante, queda anulado por el dinero”. Hay, en la película, una corrosiva ejemplificación de esto, un señalamiento de que es la mercantilización de las conciencias y de las voluntades lo que propician los desvalores modernos: la conversión de los hombres en un puro termómetro económico cuyo éxito o fracaso depende de factores arbitrarios y falaces como la fama, sin importar talento, méritos u obras. También esta historia retrata como la cultura literaria y filosófica, que fue desde el siglo XIV el costoso orgullo de una clase, la burguesía, es desde las fechas de este drama (1830), el negocio de un gremio (el gremio de los periodistas, de los críticos, de los publicistas y, en general, creadores de opinión, al albur siempre de los intereses del mercado, y no del apego a la verdad). De eso va esta historia, del momento en que la inteligencia empezó a ser puro y brutal negocio. La ilusión perdida del protagonista es la ilusión y el sueño de la belleza, desaparecida del mundo tras la desacralización que opera el liberalismo.
Después de ver esta película no apetece otra cosa sino sumergirse en la novela de Balzac, en esta gran historia moderna, denuncia-testimonio de la perversión que de los medios a priori más desinteresados y gratuitos (como el intelectual y el amoroso) produjo el capitalismo liberal, y síntesis de un mundo y una época habitados por hombres hermosos primero, por cuanto apegados a la tradición, y finalmente vacíos, por cuanto doblegados por la Modernidad.
Respecto al resultado global, respecto a la inteligencia que hay detrás de esta historia, rememoro aquel escolio de Gómez Dávila: “El reaccionario es el instigador de esa radical insurrección contra la sociedad moderna que la izquierda predica, pero cuidadosamente elude en sus farsas revolucionarias”. Sin duda, Balzac, mucho antes que Marx, había puesto el dedo en la putrescencia de la Modernidad. Las ilusiones perdidas, en fin, es una historia reaccionaria. Y por ello me conmueve, por ser inteligente, profética y mordaz como sólo la mirada reaccionaria puede serlo.
Autor
Últimas entradas
 Actualidad26/12/2023Reinventando la historia. Magnicidio frustrado. Por Fernando Infante
Actualidad26/12/2023Reinventando la historia. Magnicidio frustrado. Por Fernando Infante Destacados15/08/2023Lepanto. ¿Salvó España a Europa? Por Laus Hispaniae
Destacados15/08/2023Lepanto. ¿Salvó España a Europa? Por Laus Hispaniae Actualidad15/08/2023Entrevista a Lourdes Cabezón López, Presidente del Círculo Cultural Hispanista de Madrid
Actualidad15/08/2023Entrevista a Lourdes Cabezón López, Presidente del Círculo Cultural Hispanista de Madrid Actualidad15/08/2023Grande Marlaska condecora a exdirectora de la Guardia Civil
Actualidad15/08/2023Grande Marlaska condecora a exdirectora de la Guardia Civil