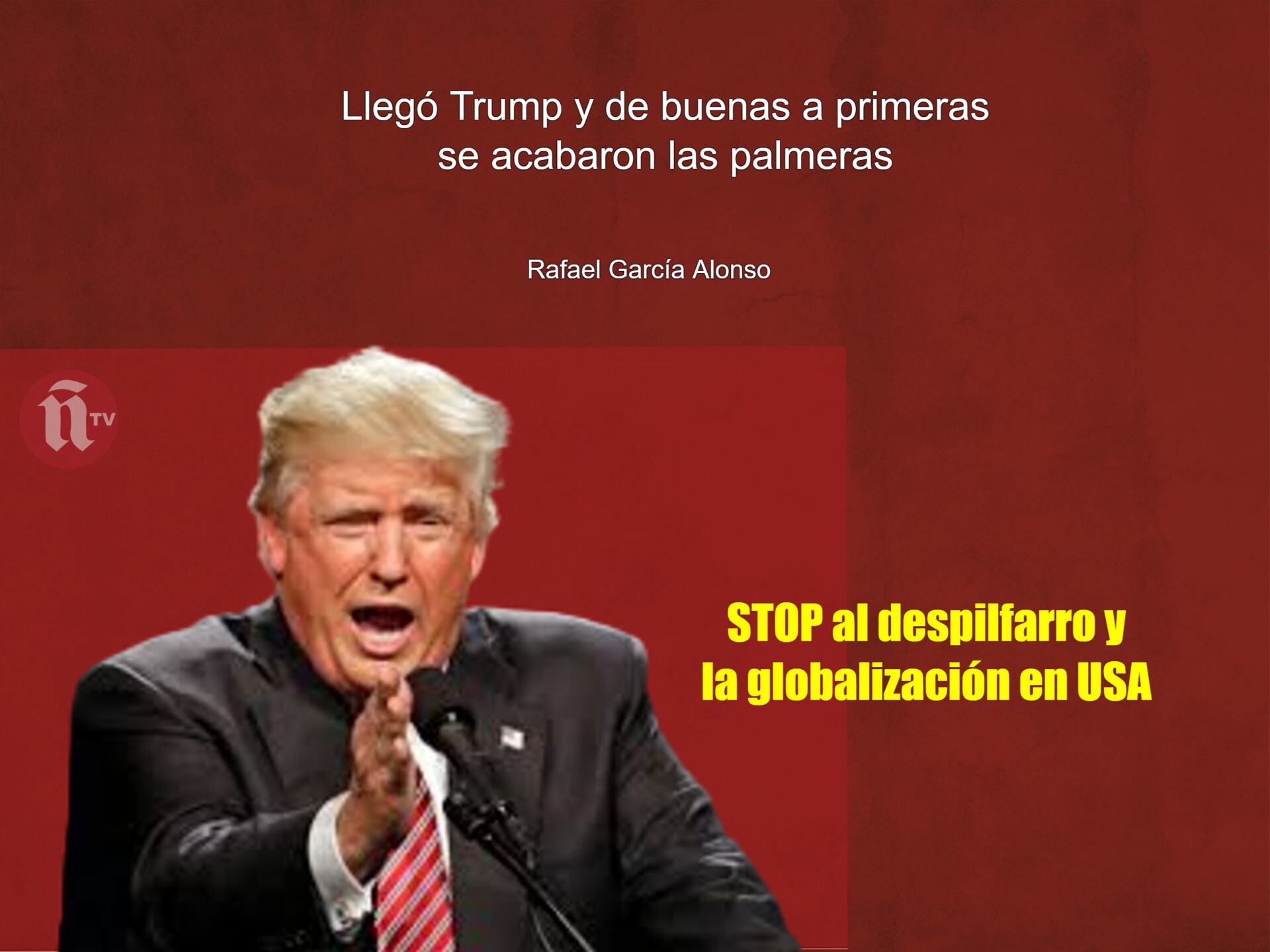
Uno de los elementos nucleares del libre mercado es la competencia, es decir, la pugna entre empresas por vender sus productos, sean estos bienes o servicios, a sus potenciales consumidores. La competitividad de una empresa viene dada por dos factores: la calidad de lo que producen y el coste que ello conlleva. En consecuencia, los empresarios, si quieren salir triunfantes en una jungla dominada por la ley de la oferta y la demanda, se ven obligados a emprender una permanente carrera orientada a la mejora e innovación de los productos ofertados, al abaratamiento de los costes de producción y a la búsqueda de nuevos nichos de mercado.
Con estas premisas era inevitable el desarrollo de un progresivo proceso de globalización económica que permitiera a las empresas maximizar sus beneficios. Este proceso globalista comenzó a finales del siglo XV, con el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, ya que ello supuso la apertura de nuevas rutas comerciales y el inicio de un floreciente intercambio intercontinental de mercancías que vino a sentar las bases del “comercio internacional”. Posteriormente, ya en el siglo XIX, la Revolución Industrial trajo consigo innovaciones tecnológicas y nuevas formas de transporte, como el ferrocarril y el barco de vapor, que tuvieron la virtud de provocar un considerable aumento de las relaciones comerciales y financieras entre los países occidentales, formalizándose así lo que se ha dado en llamar la “primera ola de la globalización económica”. Finalmente, tras la Segunda Guerra Mundial, es decir, a mediados del siglo XX, se desarrolló un proceso de “modernización de la globalización económica”, caracterizado por la creación de instituciones económicas internacionales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, y la aceleración de la integración de los mercados financieros, comerciales y laborales, debido fundamentalmente a la implementación a nivel mundial de políticas de marcado carácter neoliberal y al impresionante desarrollo de la tecnología de la información. En definitiva, como consecuencia de la progresiva globalización económica el comercio y la producción mundial crecieron de manera imparable y la calidad de vida en los países occidentales alcanzó niveles nunca vistos anteriormente. Todo ello llevó al politólogo estadounidense Francis Fukuyama a afirmar de manera rotunda, en su obra “El fin de la Historia”, que el conjunto de acontecimientos sociales acaecidos a lo largo del siglo XX han determinado de manera irrebatible “la inquebrantable victoria del liberalismo económico y político”.
Sin embargo, ya entrado el siglo XXI, la Historia dista mucho de haber llegado a su fin, ya que los enemigos de la libertad continúan achechando y no precisamente desde la oscuridad, sino de un modo franco y notorio. Así, los dos principales enemigos exteriores de las democracias liberales son el fundamentalismo islámico y las dictaduras comunistas. A su vez, intramuros, como si de un caballo de Troya se tratara, las grandes multinacionales se han convertido en un verdadero problema para el libre mercado debido a su capacidad para alterar en beneficio propio las reglas del comercio internacional. De hecho son muchas las pruebas que demuestran que existe una suerte de connivencia entre los intereses de los países comunistas y los de las grandes empresas, lo cual explica que más de 20.000 compañías estadounidenses se hayan establecido en China en forma de empresas de capital mixto público-privado. Esta situación responde esencialmente al establecimiento de un sistema de competencia desleal, asentado, por un lado, en una considerable disminución de los costes de producción mediante la explotación de la clase trabajadora -tal y como ocurre en países comunistas como China y Vietnam, o marcadamente autocráticos como la India- y, por otro lado, en la deslocalización de las grandes empresas, esto es, en el asentamiento de los centros de producción precisamente en aquellos países en los que los trabajadores viven en un estado de semiesclavitud. Ambos hechos conjuntamente han provocado un incremento incesante de la producción de los países receptores de la inversión extranjera, con el consiguiente enriquecimiento de las élites en el poder, unos mayores beneficios de las empresas deslocalizadas y, consecuentemente, una disminución del PIB y un aumento del desempleo en los países de procedencia de las empresas deslocalizadas.
Así, para que nos hagamos una idea de la situación, nos encontramos con que en 2024 el salario mínimo en EE.UU. fue de 1.257 dólares, mientras que en China fue de 279 dólares y en Vietnam de 207 dólares. A su vez, vemos como Apple, que fabrica sus iPhones principalmente en China, en 2024 obtuvo un beneficio neto de 103.982 millones de dólares, mientras que Nike, que fabrica su material deportivo fundamentalmente en Vietnam, Indonesia y China, también en 2024 finalizó su ejercicio fiscal con un beneficio neto de 5.700 millones de dólares. Estos dos ejemplos vienen a explicar en buena medida que el déficit comercial de EE.UU. con China en 2024 haya sido de 295.402 millones de dólares. Evidentemente, no parece esta una situación de libre mercado en igualdad de condiciones entre las democracias occidentales y las dictaduras asiáticas, por lo que resulta prioritario reformular las normas que regulan el comercio internacional, con el objetivo de establecer mercados supranacionales interrelacionados sobre la base de una sana y legítima competencia.
Este y no otro fue el escenario que se encontró Donald Trump tras ser elegido presidente de los EE.UU. y con buen criterio orientó sus políticas a recomponer el tablero comercial que imperaba en un mundo en el que se veía amenazada la hegemonía estadounidense debido a su decadencia moral y económica y al imparable crecimiento militar y económico de la China comunista durante las últimas décadas.
En relación al plan de actuación planteado por Donald Trump para revitalizar la economía estadounidense y estar en condiciones de enfrentarse en igualdad de condiciones al gigante asiático es necesario hablar tanto de las formas del nuevo inquilino de la Casa Blanca como del fondo de la cuestión, para de esta manera estar en disposición de tener una visión de conjunto del nuevo escenario al que el mundo parece abocado. Así, el excesivo histrionismo y los malos modales que acompañan al nuevo presidente estadounidense no parecen ser la mejor tarjeta de presentación del líder del mundo libre. A su vez la errática forma de conducirse de D. Trump anunciando inicialmente, en lo que denominó “día de la liberación”, la aplicación de nuevos aranceles para todo el mundo, para pocos días después proceder a la congelación de dicha medida excepto para China, tampoco han contribuido a una negociación sosegada sobre la posibilidad de establecer un nuevo marco económico. A la vista de ambos hechos no debe extrañar a nadie que la volatilidad en los mercados bursátiles y la incertidumbre en los despachos presidenciales de todo el mundo hayan hecho acto de presencia sembrando una cierta sensación de caos.
En el plano estrictamente económico es evidente que, tal y como prometió al electorado estadounidense, la reforma arancelaria parece ser el punto fuerte del plan de choque de D. Trump para frenar el deterioro de la economía del país. Así, con esta subida de los aranceles a la importación D. Trump pretende no solo incrementar la producción propia para disminuir la dependencia del extranjero, sino también aumentar la masa trabajadora en suelo estadounidense.
Obviamente la brusquedad a la hora de anunciar sus medidas y el importante aumento de las nuevas tasas arancelarias dio lugar a un fuerte rechazo por parte de los mandatarios de todo el mundo, ya que ello suponía alterar de manera significativa el comercio mundial sin ninguna garantía de éxito. En este sentido la mayoría de los analistas económicos pusieron el grito en el cielo, señalando que el nuevo escenario comercial traería consigo un aumento de la inflación por el encarecimiento de los bienes y servicios ofertados a la población, la pérdida de la condición de valores refugio tanto del dólar como de la deuda estadounidense y una situación de recesión económica no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero.
Obviamente no parece pensar lo mismo el presidente estadounidense, ya que aparentemente su plan económico más que estar orientado a un enfrentamiento sin cuartel con el resto del mundo, parece más bien estar centrado en equilibrar la balanza comercial con China, como demuestra la tregua arancelaria de 90 días concedida a sus vecinos norteamericanos y a la Unión Europea. Así, durante los próximos tres meses, lo razonable y deseable sería asistir a la conformación de un flamante mercado común entre Estados Unidos, Canadá, México y la Unión Europea que contemple unas tasas arancelarias equilibradas y justas, así como a la concreción de un plan de reconversión de la deuda estadounidense con vencimiento a corto plazo en deuda a largo plazo para permitir oxigenarse a la maltrecha economía norteamericana. Todo ello posibilitaría la mejora de los flujos comerciales y el aumento de las inversiones y la producción de las grandes multinacionales en el seno del nuevo mercado común, pudiendo contribuir dicha situación, por un lado, a que la confianza retornara a los mercados y, por otro lado, a que la economía de los países occidentales volviera a la senda del crecimiento.
Sea como fuere, lo que está claro es que con la llegada de D. Trump al poder de buenas a primera se acabaron las palmeras, lo cual sencillamente viene a significar que la globalización concebida para beneficio de China y las grandes multinacionales ha llegado a su fin.
Autor
-
Rafael García Alonso.
Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Medicina Preventiva, Máster en Salud Pública y Máster en Psicología Médica.
Ha trabajado como Técnico de Salud Pública responsable de Programas y Cartera de Servicios en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria, llegando a desarrollar funciones de Asesor Técnico de la Subdirección General de Atención Primaria del Insalud. Actualmente desempeña labores asistenciales como Médico de Urgencias en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
Ha impartido cursos de postgrado en relación con técnicas de investigación en la Escuela Nacional de Sanidad.
Autor del libro “Las Huellas de la evolución. Una historia en el límite del caos” y coautor del libro “Evaluación de Programas Sociales”, también ha publicado numerosos artículos de investigación clínica y planificación sanitaria en revistas de ámbito nacional e internacional.
Comenzó su andadura en El Correo de España y sigue haciéndolo en ÑTV España para defender la unidad de España y el Estado de Derecho ante la amenaza socialcomunista e independentista.
Últimas entradas
 Actualidad02/06/2025El hediondo viento de la corrupción socialista golpea a España. Por Rafael García Alonso
Actualidad02/06/2025El hediondo viento de la corrupción socialista golpea a España. Por Rafael García Alonso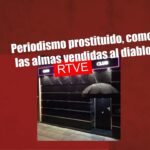 Actualidad26/05/2025La propaganda de la mentira es la seña de identidad del sanchismo. Por Rafael García Alonso
Actualidad26/05/2025La propaganda de la mentira es la seña de identidad del sanchismo. Por Rafael García Alonso Actualidad21/05/2025Los caminos del autócrata Sánchez son infames y previsibles. Por Rafael García Alonso
Actualidad21/05/2025Los caminos del autócrata Sánchez son infames y previsibles. Por Rafael García Alonso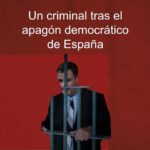 Actualidad09/05/2025Un «presidente» canallesco e indecente intenta conducir a España hacia un apagón democrático total. Por Rafael García Alonso
Actualidad09/05/2025Un «presidente» canallesco e indecente intenta conducir a España hacia un apagón democrático total. Por Rafael García Alonso

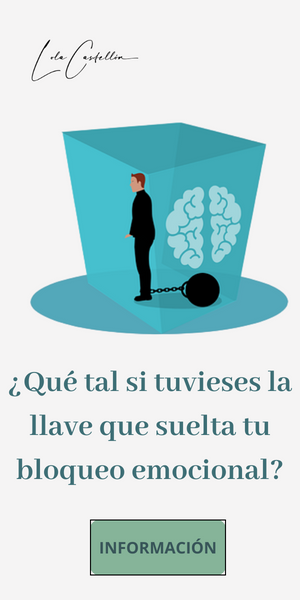



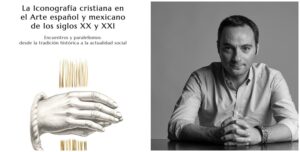
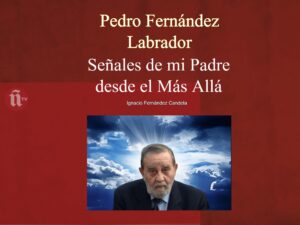

Tras la II GM no se impuso el neoliberalismo, sino el socialismo democrático llamado del «bienestar». Hasta Milton Friedman y F. Hayek califican a los USA de Roosevelt y de Trumann de socialistas.
En realidad, el crecimiento económico que vino a comienzos de los años cincuenta y terminó hacia la mitad de los setenta, fue consecuencia de que se partía de una situación de recuperación desde los escombros, con un impacto poblacional considerable (muertos), con la ayuda de USA (plan Marshall, comercio asimétrico favorable a Japón y Europa, etc.), pero el sistema que se generalizó, excepto en USA, en España y en esos países asiáticos llamados los cuatro tigres (Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Singapur) fue el de la social democracia, que postergó la factura impresionante del crecimiento dopado a las generaciones actuales. Ese sistema tuvo devastadores impactos en las personas, pues las volvió casi enteramente materialistas.
Desde el fin de la II GM, el gasto público como porcentaje del PIB no paró de crecer en casi todos los países occidentales (consecuencia de la irresponsabilidad política democrática, un tiro en la cabeza de las naciones), como la presión fiscal (el robo se generalizó como modo de vida, cada vez más funcionarios o personas dependientes del Estado), la deuda pública se disparó y se acumuló década tras década, la monetización de los déficit con el consiguiente robo inflacionario, los desequilibrios exteriores, la rigidez del mercado de trabajo en Europa (España se libró de ello hasta finales de los setenta) y la excesiva sensibilidad a las crisis energéticas (USA las pudo capear mejor con sus recursos y sus petroleras difundidas por todo el mundo árabe). Esto no es la descripción del neoliberalismo, que, según Friedman se circunscribió a esos países asiáticos emergentes, especialmente Hong Kong (USA había dejado de ser un país liberal con Woodrow Wilson y, especialmente, con el socialista FDR).
Dice ud.: «las pruebas que demuestran que existe una suerte de connivencia entre los intereses de los países comunistas y los de las grandes empresas,»
En efecto, así es y ha sido siempre. Luego ahora parece que muchos ven que hay una connivencia inequívoca entre comunismo y democracias (dirigidas por los grandes lobbies de interés económico), como Stalin fue salvado por Roosevelt, por Eisenhower y por Churchill en el pasado, por puro interés económico, vertiendo sangre por mares, y ahora Xi Lin Ping y los suyos son salvados por Biden, Trump y demás líderes europeos, todo por pura servidumbre al dinero, que no a Dios (a ambos es imposible servirlos).
Además, en efecto, pone ud. de manifiesto una verdad evidente y paradójica que buena parte de la humanidad se niega y se resiste a creer demoníacamente: los trabajadores, los obreros, el «proletariado», donde es salvajemente explotado y esclavizado, es justamente en esos regímenes marxistas (socialistas y/o comunistas), pues en ellos no tienen alternativa ninguna a la esclavitud y el trabajo forzado por largas horas y fatigoso hasta la muerte, apenas remunerado para sobrevivir al hambre, pues de negarse o rebelarse les espera la cárcel, el gulag, las torturas, las deportaciones, el ser abiertos como insectos arrebatándoles órganos vitales y el exterminio u holodomor implacable.
Pero…(./.)
Respecto a la «competencia desleal», entre esclavitud china y trabajo occidental, ¿qué legitimidad moral tienen los USA, cuya prosperidad se debió a la esclavitud negra durante el siglo XIX y buena parte del XX y al robo masivo de tierra y recursos a los indígenas?
Y en occidente, el tan «preocupado» por los trabajadores occidente, el tan «humanitario» occidente con USA a la cabeza, el de los «derechos humanos», si un trabajador desempleado aceptase un salario menor que otros en lugar de 0 (hambre hasta la muerte y miseria para él o ella y su familia), una jornada laboral mayor con mayor exigencia, menos vacaciones, 0 euros en concepto de «costes de despido» por cualquier causa y peores condiciones, no por gusto o por querencia, sino por necesidad o como alternativa a morir de hambre o matar a sus hijos de hambre también, ¿habría que impedirle por todos los medios, incluso coactivamente, a «competir deslealmente» con esas peores condiciones y salarios, y matarle de hambre de holodomor democrático en aras de los privilegios de millones de trabajadores atados y bien atados, fijos, bien protegidos por sindicatos, y luego culpar a la infernal y roja China de hacer competencia desleal con sus esclavos y población a la que obliga a comer pangolines, murciélagos, ratas, moscas, cucarachas, perros, gatos y, quien sabe si a ser caníbales para no morir de hambre?¿Qué clase de fariseísmo judío hipócrita hasta el vómito sería ese? Es decir, no se permite la libre competencia en lo laboral en occidente, so pena de incurrir en atentado contra las exigencias sindicales (y patronales, que también son culpables de la rigidez del mercado de trabajo, pues con ella eliminan posibles competidores) y ¿se exige al exterior?
¿No habría que permitir sobrevivir a los que no tienen empleo en occidente antes que dar lecciones a China de «competencia desleal» o mejor apelar a Dios para que extermine a los que no les de la putísima gana de entender, que no es que no entiendan, es que no quieren entender porque prefieren arder en el infierno con un sueldo de «leal competencia sindical» para unos y miseria para otros ahora? Luego dicen que el parado de larga duración, enemigo de sindicatos, Adolf Hitler no tenía razón y que era un «criminal». Madre mía. Cómo estará el infierno de «defensores del obrero», incluido el de USA, de uno u otro signo.
Y Donald Trump ya ha podido comprobar sin equívoco el impacto que sobre la economía de USA tendría una política arancelaria fuerte, una guerra comercial con China: las cotizaciones de valores en las bolsas de USA cayeron a plomo ante el simple anuncio de aplicación de los aranceles. Eso nos da idea del enorme interés multimillonario que las multinacionales de USA tienen en China (que no es el único país de salarios bajos. África e Hispanoamérica están a la expectativa si lograran tener estabilidad como la tuvo España con Franco para atraer a casi todas las multinacionales del automóvil que ahora existen en España aún). En Europa no se dieron tales caídas en magnitud, y eso que los aranceles también penalizan posibles reexportaciones.
Desde luego que no es de esperar que en USA, con una población degenerada en lo moral de modo creciente, que le importa un pimiento la esclavitud negra o china, como se ve, con tal de ganar dinero con sus ahorros invertidos en China, renuncien a sus placeres más vulgares con tal de hundir en un holodomor multimillonario a la infernal China, que es lo que provocaría tal guerra arancelaria con el coloso macro genocida rojo, independientemente de las consecuencias políticas (revolucionarias contra el comunismo. Todavía no se ha exigido por parte de las democracias elecciones libres en China, Sánchez homónimo del tirano chino, tampoco parece haberlas ido a pedir allí) que podría ocasionar el hambre de centenares de millones de chinos que ahora tendrían que dejar de trabajar en esas multinacionales porque nadie compraría a China sus exportaciones (repito, ante la penalización de las reexportaciones).
Aun así, si Trump se decidiera a acabar económicamente con el comunismo en el mundo, no sería de extrañar que formase un bloque con la UE, resto de Europa, Japón, los países de habla inglesa (Canadá, Australia, N. Zelanda, India, etc.), opuesto a China, que quedaría devastada. La cuestión es si USA y ese bloque, al que se unirían sin duda contra China la mayor parte de naciones emergentes como Brasil y muchas en Hispanoamérica (excepto Nicaragua, Venezuela y Cuba), estarían dispuestos a asumir los costes transitorios en «bienestar» de esa guerra arancelaria contra el mal mayor del mundo. Y eso es lo dudoso, por lo que por una parte o por otra, no queda otro destino a la Gran Ramera de Babilonia que perecer entre lamentos de sus mercaderes para Gloria de Dios y sus santos, y destrucción de esa Bestia renacida en China, que se hundirá con occidente, su gran cliente, su gran puta, su gran valedor.
Así pues, o USA muere matando, o muere sin matar arrastrando a todos los demás mercaderes del mundo, incluso a la bestia china, pero su derrota está al caer. La democracia no da para más y su ruina es inminente.