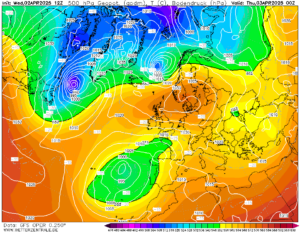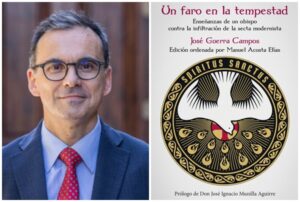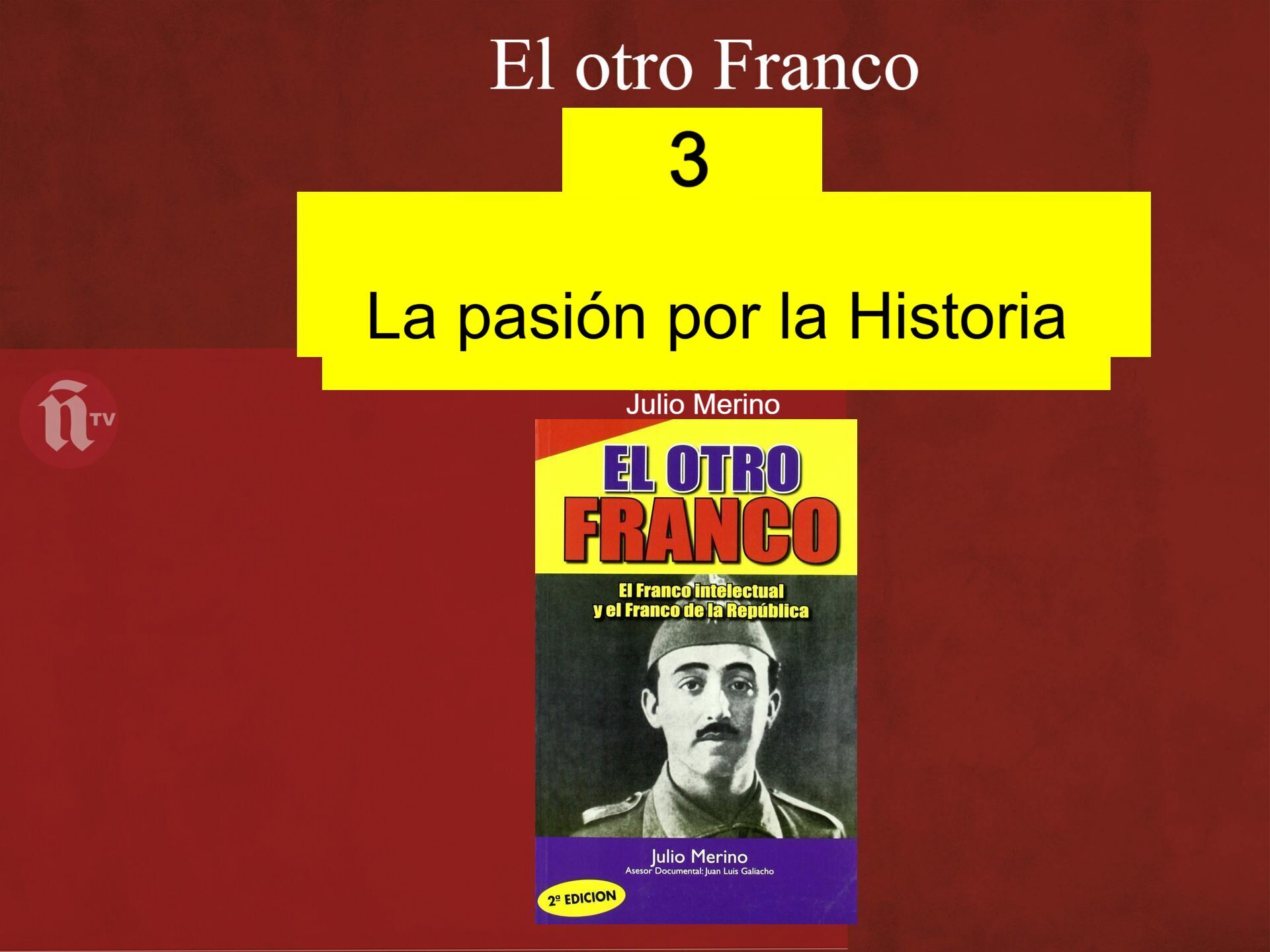
Serie sobre Francisco Franco en el 49 aniversario de su muerte
EL OTRO FRANCO
El Franco intelectual que se pasó la vida leyendo entre batallas y guerras
(3)
La pasión por la historia
Aunque nadie lo haya dicho, parece ser que el niño Franco tuvo desde bien pronto la afición por la historia (afición que más tarde se transformaría en pasión) y que le llevó a la lectura de cuántos libros de este tipo caían en sus manos. Según cuenta Manuel Vázquez Montalbán en su libro Autobiografía del general Franco, éste tuvo una época en su formación en la que «leía libros de divulgación o de pensamiento cristiano».
¿Influyó en ello el eco que provocó en El Ferrol natal y en su propio hogar el llamado «desastre del 98»? Es muy posible, pues no hay que olvidar que aquello, el desastre de la Armada española en aguas del Caribe y la pérdida de los restos del imperio, desató un gran debate nacional en tomo al pasado de España en el que irremediablemente salieron a la luz las grandezas y las miserias de los dirigentes de aquellos siglos. Como tampoco hay que olvidar que Franco vivió ya, en uso de razón, la entrada del nuevo siglo, el fin de la regencia de doña María Cristina y la llegada del rey Alfonso XIII, quien por cierto sólo aventajaba a nuestro personaje en seis años.
Franco y Galdós
Fue por entonces, entre los diez y los catorce años, cuando Franco descubrió a don Benito Pérez Galdós y sus Episodios Nacionales[5], los libros que durante muchos años serían su más seguro acompañante. Lo cual no debe sorprender, pues es de sobra conocido el impacto que aquellas novelas tuvieron desde su primera aparición y el hecho cierto de su presencia en la mayoría de los hogares burgueses y liberales de su tiempo. Además, Galdós había tenido el acierto de novelar la historia y difuminar los acontecimientos entre las aventuras personales de sus personajes de ficción… y eso, la aventura, será siempre patrimonio de las mentes infantiles y juveniles. Y en ellos, en los Episodios de Galdós, se alimentó la incipiente afición por la historia de Franco hasta transformarse en lectura apasionada y voraz… ¿qué muchacho español de aquellos años no se sintió un Gabriel Araceli cualquiera ni participó con Gravina y Churruca en Trafalgar, con Castaños en Bailén, con Palafox en Zaragoza o con El Empecinado en la primera guerra de guerrillas de la edad moderna?… ¿Quién no fue Espartero, Narváez, O’Donnell o Prim de la mano de Galdós?
El hecho es que Franco se bebió los Episodios Nacionales y a partir de ahí las biografías de los grandes personajes de la historia, empezando por los Reyes Católicos, de quienes llegó a ser, y lo fue siempre, un admirador apasionado, especialmente de la reina Isabel, único personaje que citaría a menudo en sus escritos y sus conversaciones. Después, y ya encarrilada su vida por la carrera militar, esta pasión por la historia se amplió al campo militar, por lo que pasó muchas horas de su vida leyendo y estudiando las acciones guerreras y las batallas de los «grandes capitanes» del pasado: desde Alejandro Magno a Napoleón pasando por el Gran Capitán, por Cortés y Pizano, por George Washington, el duque de Wellington, etc., hasta el punto de que llegó a conocerse de memoria los planteamientos técnicos y teóricos y los planos de las principales batallas de la historia.
Esta pasión por la historia general y por la militar en concreto le acompañaría -al decir de su hija Carmen al autor- hasta la muerte… aunque no hiciera casi nunca alarde público de sus conocimientos ni le gustase hablar con nadie de sus lecturas privadas. A este respecto, y muchos años después, don Ramón Serrano Súñer, el amigo primero y luego cuñado, me habló largo y tendido de esta pasión de Franco.
Las palabras que se reproducen en este apartado y los siguientes del mismo capítulo están recogidas del libro inédito del autor Diario de mis conversaciones con don Ramón Serrano Súñer, que verá próximamente la luz.., y donde aparecen resúmenes diarios de las charlas que mantuve entre 1973 y 1990, en la biblioteca de su domicilio particular en la calle Príncipe de Vergara, 36, y en los largos paseos por el Retiro de Madrid (10 kilómetros diarios), donde don Ramón acudía diariamente por prescripción médica.
«Sí, sí -se reafirmaba Serrano- Franco era un apasionado estudioso de la historia militar, que por otra parte era lo suyo… El coronel Beigbeder, el hombre que mejor conocía todo lo que había pasado en Marruecos, me contó un día que cuando Franco llegó ya de máximo responsable de la Legión, tras la muerte de Valenzuela, lo primero que hizo fue exigirles a los jefes y oficiales que se leyeran a marchas forzadas el episodio nacional de Galdós referido a «Juan Martín El Empecinado», porque -según él- era el mejor tratado de táctica militar que se había escrito y una «Biblia» para lo que tenían que hacer en su lucha contra los moros rebeldes. Beigbeder conservaba, y me entregó una copia, del folleto que Franco tenía guardado con la «doctrina guerrillera» de Galdós y que recogía los siguientes párrafos:
***
“Anteriormente he contado a ustedes las hazañas de los ejércitos, las luchas de los políticos, la heroica conducta del pueblo dentro de las ciudades; pero esto, con ser tanto, tan vario y no poco interesante, aunque referido por mí, no basta al conocimiento de la gran guerra. Hablaremos ahora de las guerrillas, que son la verdadera guerra nacional; del levantamiento del pueblo en los campos; de aquellos ejércitos espontáneos, nacidos en la tierra como la yerba nativa, cuya misteriosa simiente no arrojaron las manos del hombre; voy a hablar de aquella organización militar hecha por milagroso instinto a espaldas del Estado, de aquella anarquía reglamentada que reproducía los tiempos primitivos.
Sabrán ustedes que a mitad de 1811, Napoleón, creyendo indispensable tomar Valencia, puso esta empresa en manos del mariscal Suchet, que había ganado Lérida el13 de mayo de 1810, Tortosa el 2 de enero del siguiente año y el28 de junio a Tarragona. Asimismo, sabrán que las Cortes, dispuestas a defender la ciudad del Turia, enviaron allá al general Blake, regente a la sazón, hombre muy honrado, buen patriota, modesto, respetable, conocedor del arte de la guerra, pero de muy mala fortuna. Sabrán que las fuerzas llevadas por Blake desembarcaron mitad en Alicante, mitad en Almería, uniéndose al tercer ejército, que se vio obligado a empeñar en la Venta del Baúl acción muy reñida contra las divisiones de Goldnot y Leval. Sabrán que el pobre don Ambrosio de la Cuadra y el desgraciado don José de Zayas tuvieron la desdicha de sufrir una derrota medianilla en el mencionado punto, retirándose a Cúllar después de dejar 1.000 prisioneros en poder de los franceses y 450 cuerpos sobre el campo de batalla. Sabrán que Blake marchó a Valencia, recogiendo en el camino cuantas tropas encontró a mano, pero lo que indudablemente no saben es que yo, aunque formaba parte de la expedición desembarcada en Alicante, no fui a Valencia, ni me encontré en la funesta jornada de la Venta del Baúl.
¿Por qué, señores? Porque se enviaron 2.000 hombres a las Cabrillas a unirse a la división del segundo ejército, que mandaba el conde de Montijo, y entre aquellos 2.000 hombres encontrase, no sé si por fortuna o por desgracia mi humilde persona. La condesa y su hija, que habían desembarcado también en Alicante, y a quienes acompañé mientras me fue posible, separáronse de mí cerca de Alpera para marchar a Madrid, donde residirían, si contrariedades que la madre presentía no las echaban de la Corte, en cuyo caso era su propósito establecerse en el solitario castillo de Cifuentes, propiedad de la familia.
De las Cabrillas nos llevaron a Motilla del Palancar, en tierra de Cuenca, donde nos batimos con la división francesa de D’Armagnac, y algunos nos adelantamos por orden superior hasta Huete. Entonces ocurrieron lamentables disensiones entre el marqués de Zayas y el general El Empecinado, saliendo al fin triunfante este último, a quien dieron las Cortes el mando de la quinta división del segundo ejército, con lo cual se evitó la desorganización de las fuerzas que operaban en aquel país. El Empecinado, que en mayo de 1808 había salido de Aranda con un ejército de dos hombres, mandaba en septiembre de 1811 tres mil.
Recuerdo muy bien el aspecto de aquellos miserables pueblos asolados por la guerra. Las humildes casas habían sido incendiadas primero por nuestros guerrilleros para desalojar a los franceses, y luego vueltas a incendiar por éstos para impedir que las ocuparan los españoles. Los campos, desolados, no tenían mulas que los arasen, ni labrador que les diese simiente, y guardaban para mejores tiempos la fuerza generatriz en su seno, fecundada por sangre de dos naciones. Los graneros estaban vacíos, los establos desiertos y las pocas reses que no habían sido devoradas por ambos ejércitos se refugiaban, flacas y tristes, en la vecina sierra. En los pueblos no ocupados por la gente armada no se veía hombre alguno que no fuese anciano o inválido, y algunas mujeres andrajosas y amarillas, estampa viva de la miseria, rasguñaban la tierra con la azada, sembrando en la superficie con esperanza de coger algunas legumbres. Los chicos, desnudos y enfermos, acudían al encuentro de la tropa pidiendo de comer.
La caza, por lo muy perseguida, era también escasísima, y hasta las abejas parecían suspender su maravillosa industria. Los zánganos asaltaban como ejército famélico las colmenas. Pueblos y villas, en otro tiempo de regular riqueza, estaban miserables, y las familias de labradores acomodados pedían limosna. En la iglesia, arruinada o volada o convertida en almacén, no se celebraba oficio, porque frecuentemente cura y sacristán se habían ido a la partida. Estaba suspensa la vida, trastornada la Naturaleza, olvidado Dios.
En las guerrillas, no hay verdaderas batallas; es decir, no hay ese duelo previsto y deliberado entre ejércitos que se buscan, se encuentran, eligen terreno y se baten. Las guerrillas son la sorpresa, y para que haya choque es preciso que una de las dos partes ignore la proximidad de la otra. La primera cualidad del guerrillero, aun antes del valor, es la buena andadura, porque casi siempre se vence corriendo. Los guerrilleros no se retiran, huyen, y el huir no es vergonzoso en ellos. La base de su estrategia es el arte de reunirse y dispersarse. Se condensan para caer como la lluvia, y se desparraman para escapar a la persecución; de modo que los esfuerzos del ejército que se propone exterminarlos son inútiles, porque no se puede luchar con las nubes. Su principal arma no es el trabuco ni el fusil; es el terreno; sí, el terreno, porque según la facilidad y la ciencia prodigiosa con que los guerrilleros se mueven en él, parece que se modifica a cada paso prestándose a sus maniobras.
Figuraos que el suelo se arma para defenderse de la invasión; que los cerros, los arroyos, las peñas, los desfiladeros, las grutas, son máquinas mortíferas que salen al encuentro de las tropas regladas, y suben, bajan, ruedan, caen, aplastan, separan y destrozan. Esas montañas que se dejaron allá y ahora aparecen aquí; estos barrancos que multiplican sus vueltas; esas cimas inaccesibles que despiden balas; esos mil riachuelos, cuya orilla derecha se ha dominado, y luego se tuerce presentando por la izquierda innumerable gente; esas alturas en cuyo costado se destrozó a los guerrilleros, y que luego ofrecen otro costado donde los guerrilleros destrozan al ejército en marcha; eso, y nada más que eso, es la lucha de partidas; es decir, el país en armas, el territorio, la geografía misma batiéndose.
Tres tipos ofrece el caudillaje en España, que son: el guerrillero, el contrabandista, el ladrón de caminos. El aspecto es el mismo; sólo el sentido moral los diferencia. Cualquiera de esos tipos puede ser uno de los otros dos sin que lo externo varíe, con tal que un grano de sentido moral (permítaseme la frase) caiga de más o de menos en la ampolleta de la conciencia. Las partidas que tan fácilmente se forman en España pueden ser el sumo bien o mal execrable. ¿Debemos celebrar esta especial aptitud de los españoles para congregarse armados y oponer eficaz resistencia a los ejércitos regulares? ¿Los beneficios de un día son tales que pueden hacernos olvidar las calamidades de otro día? Esto no lo diré yo, y menos en este libro, donde me propongo enaltecer las hazañas de un guerrillero insigne, que siempre se condujo movido por nobles impulsos, y fue desinteresado, generoso y no tuvo parentela moral con facciosos, ni matuteros, ni rufianes, aunque sin quererlo y con fin muy laudable, cual era el limpiar a España de franceses, enseñó a aquéllos el oficio.
Los españoles nacieron para descollar en varias y estimadísimas aptitudes, por lo cual tenemos tal número de santos, teólogos, poetas, políticos, pintores; pero con igual idoneidad sobresalen en los tres tipos que antes he indicado y que, a los ojos de muchos, parece que son uno mismo, según las lamentables semejanzas que la historia nos ofrece. Yo traigo a la memoria la lucha con los romanos y la de siete siglos con los moros, y me figuro qué buenos ratos pasarían unos y otros en esta tierra, hostigados constantemente por los Empecinados de antaño. Guerrillero fue Viriato, y guerrilleros los jefes de mesnada, los adelantados, los condes y señores de la Edad Media.
Durante la monarquía absoluta, las guerras en país extraño llevaron a América, Italia, Flandes y Alemania a todos nuestros bravos. Pero cesaron aquellos gloriosos paseos por el mundo, y España volvió a España, donde se aburría, como el aventurero retirado antes de tiempo a la paz del fastidioso hogar, o como Don Quijote, lleno de bizmas y parches, en el lecho de su casa y ante la tapiada puerta de su biblioteca sin libros.
Vino Napoleón y despertó a todo el mundo. La frase castellana echarse a la calle es admirable por su exactitud y expresión. España entera se echó a la calle o al campo; su corazón guerrero latió con fuerza, y se ciñó laureles sin fin en la gloriosa frente; pero lo extraño es que Napoleón, aburrido al fin, se marchó con las manos en la cabeza, y los españoles, movidos de la pícara afición, continuaron haciendo de las suyas en diversas formas, y todavía no han vuelto a casa.
La Guerra de la Independencia fue la gran academia del desorden. Nadie le quita su gloria, no, señor; es posible que sin los guerrilleros la dinastía intrusa se hubiera afianzado en España, por lo menos hasta la Restauración en Francia. A ellos se debe la permanencia nacional, el resto que todavía infunde a los extraños el nombre de España y esta seguridad vanagloriosa, pero justa, que durante medio siglo hemos tenido de que nadie se atreverá a meterse con nosotros. Pero la Guerra de la Independencia, repito, fue la gran escuela del caudillaje, porque en ella se adiestraron hasta lo sumo los españoles en el arte, para otros incomprensible, de improvisar ejércitos y dominar por más o menos tiempo una comarca; cursaron la ciencia de la insurrección, y las maravillas de entonces las hemos llorado después con lágrimas de sangre. Pero ¿a qué tanta sensiblería, señores? Los guerrilleros constituyen nuestra esencia nacional. Ellos son nuestro cuerpo y nuestra alma; son el espíritu, el genio, la historia de España; ellos son todo, grandeza y miseria, un conjunto informe de cualidades contrarias, la dignidad dispuesta al heroísmo, la crueldad inclinada al pillaje.
***
Curiosamente, muchos años más tarde, según me comentó Serrano, las autoridades bolivianas que acabaron con el Ché Guevara encontraron entre sus pertenencias una copia del folleto de Franco que guardaba con las tácticas guerrilleras que Galdós describe en su «Empecinado».
Para don Ramón, Franco era un forofo de los Episodios Nacionales de Galdós. Muchas veces le oí decir que nadie como el escritor canario había retratado al pueblo español, a sus clases di rigentes y al ejército. «Recuerdo -decía Serrano- que en Salamanca, cuando llegué tras mi peripecia personal y conviví con él bajo el mismo techo por el parentesco familiar, tenía como libros de cabecera entre otros los tomos de los Episodios Nacionales.»”
Franco y Ortega
El 23 de marzo de 1914, el incipiente Ortega y Gasset pronuncia en el Teatro de la Comedia de Madrid una conferencia sobre la «Vieja y nueva política» que causó impacto a nivel nacional. Durante meses no se habló de otra cosa en la España oficial y las palabras del filósofo llegaron hasta el último rincón de las clases sociales leídas…, incluso a África, porque allí cayeron en manos de un jovenzuelo teniente, aunque ya «casi capitán», el capitán Franquito, que se bebió el texto íntegro de la conferencia. Quizás porque Ortega hablaba con palabras claras y rotundas de los males de España e incluso de la guerra de Marruecos, es decir, de «su» guerra. En relación con ella, Ortega decía lo siguiente:
***
No tenemos fe en la buena organización de nuestro ejército… Acaso muchas de las razones corrientes contra esta guerra no sean tales razones contra esta guerra, sino manifestaciones de un cierto estado de espíritu, innegablemente muy generalizado, en relación con nuestro ejército… Tanto como me sería repugnante cualquier adulación al ejército, me parecería sin sentido no entrar con los militares en el mismo pie de fraternidad que con los demás españoles. Por eso, no creo herir ningún mandamiento ni ninguna prescripción, si solicito a los militares jóvenes, a los que son en el ejército una nueva generación, para un cierto género de colaboración ideal y teórica, para una comunión personal con los demás españoles de su tiempo que se preocupan de los grandes problemas de la patria.
***
Pero la lectura de esa conferencia de Ortega no sólo significó el encuentro de Franco con el filósofo, con el que sólo se llevaba nueve años de diferencia[6], fue también el encuentro de «España como problema» y con la realidad política del momento, sin dudar, una de las más desastrosas del reinado de don Alfonso XIII.
Esa admiración por el filósofo se mantuvo hasta que Ortega, años más tarde, rompió con la monarquía y se puso «al servicio de la república». Ortega, con Marañón, Pérez de Ayala y Antonio Machado (que sería presidente de honor), fundaron la «Agrupación al Servicio de la República». El 11 de febrero de 1931, o sea, casi dos meses antes de la caída de la monarquía y la explosión republicana del 14 de abril.
Y con esas siglas se presentaron a las elecciones a Cortes Constituyentes del 28 de junio, en la que obtuvieron 14 Actas de Diputados, entre ellos, la del propio Ortega. La Agrupación permaneció en activo, como tal, hasta el 13 de octubre de 1932, pues ese día los fundadores (Ortega, Marañón y Pérez de Ayala), hicieron público un manifiesto con el título de «Firme el nuevo Régimen sobre el suelo de España, la Agrupación debe disociarse sin ruido ni enojos», por el que se retiraban de la política activa y trataban de buscar una salida airosa ante el compromiso que tenían con sus electores:
***
La Agrupación al Servicio de la República nació con estos dos propósitos: combatir el Régimen monárquico y procurar el advenimiento de la República en unas Cortes Constituyentes. Pudo juzgarse entonces que esto último era utópico; pero ello es que los hechos, por una vez, confirmaron la utopía, y con una velocidad y una sencillez tales, que dejaron atrás nuestro utopismo. La índole de ambos propósitos eliminaba todo intento de dar a la Agrupación el carácter estricto de grupo político. Por eso llamamos no sólo a los que pudieran discrepar en la concreción de sus programas políticos, sino muy especialmente a los que no eran políticos, invitándoles a suspender provisionalmente las tareas de su vocación personal para acudir a una urgencia nacional de histórico rango.
Cuando se hizo por el Gobierno provisional la convocatoria a elecciones para Cortes Constituyentes, fueron reunidos en asamblea los representantes de todos los grupos locales, y se acordó no acudir al cuerpo electoral con aspiraciones de grupo político, si bien la mayoría de los asambleístas creyó conveniente conservar la Agrupación como tal, sin los caracteres rigurosos de un partido.
Al terminar la discusión constitucional, el señor Ortega y Gasset creyó llegada la hora de no mantener juntos los que habían sido unidos para una tarea ya lograda; pero casi todos los demás diputados de laminaría parlamentaria opinaron que debía proseguir ésta su labor, teniendo en cuenta que se avecinaba obra legislativa tan importante como el Estatuto catalán y la reforma agraria. Una vez promulgadas estas dos grandes leyes, no parece que deba darse nueva demora a la disolución de nuestra colectividad.
***
Pero, sobre todo, lo que a Franco le cayó peor fue el famoso artículo que terminaba con lo de «Delenda est Monarchia», El error de Berenguer publicado por Ortega en el periódico El Sol el l5 de noviembre de 1930.
«Pues sí -me dijo un día don Ramón Serrano Súñer- el error Berenguer le cayó como una bomba, tanto que en cuanto volvió de aquel viaje que hizo a Francia se vino a verme con el artículo publicado y casi me lo tira a la cara. «Esto -me dijo- es cargarse la monarquía, tu filósofo -y recalcó lo del tu- se ha cargado la monarquía» y me tuve que tragar la lectura de alguno de sus párrafos, que Franco leía con verdadera ira y como muy cabreado. Creo recordar aquellos párrafos -y don Ramón tuvo la paciencia de buscarlos en un tomo de las Obras Completas-. Fueron estos párrafos»:
***
El Estado tradicional, es decir, la Monarquía, se ha ido formando un surtido de ideas sobre el modo de ser de los españoles. Piensa, por ejemplo, que moralmente pertenecen a la familia de los óvidos, que en política son gente mansurrona y lanar, que lo aguantan y sufren todo sin rechistar, que no tienen sentido de los deberes civiles, que son informales, que a las cuestiones de derecho y, en general, públicas, presentan una epidermis córnea. Como mi única misión en esta vida es decir lo que creo verdad -y, por supuesto, desdecirme tan pronto como alguien me demuestre que padecía equivocación-, no puedo ocultar que esas ideas sociológicas sobre el español tenidas por su Estado son, en dosis considerables, ciertas. Bien está, pues, que la Monarquía piense eso, que lo sepa y cuente con ello; pero es intolerable que se prevalga de ello. Cuanto mayor verdad sean, razón de más para que la Monarquía, responsable ante el Altísimo de nuestros últimos destinos históricos, se hubiese extremado, hora por hora, en corregir tales defectos, excitando la vitalidad política del español, haciéndolo hiperestésico para el derecho y la divinidad civil, persiguiendo cuanto fomentase su modorra moral y su propensión lanuda. No obstante, ha hecho todo lo contrario. Desde Sagunto, la Monarquía no ha hecho más que especular sobre los vicios españoles, y su política ha consistido en aprovecharlos para su exclusiva comodidad. La frase que en los edificios del Estado español se ha repetido más veces es ésta: «¡En España no pasa nada!» La cosa es repugnante, repugnante como para vomitar entera la historia española de los últimos sesenta años; pero nadie honradamente podrá negar que la frecuencia de esa frase es un hecho.
Desde que mi generación asiste a la vida pública no ha visto en el Estado otro comportamiento que esa especulación sobre los vicios nacionales. Ese comportamiento se llama en latín y en buen castellano: indecencia, indecoro. Ese Estado, en vez de ser inexorable educador de nuestra raza desmoralizada, no ha hecho más que arrellanarse en la indecencia nacional.
Pero esta vez se ha equivocado. Éste es el error Berenguer. Al cabo de diez meses, la opinión pública está menos resuelta que nunca a olvidar la gran viltá que fue la Dictadura. El Régimen sigue solitario, acordonado, como leproso en lazareto. No hay un hombre hábil que quiera acercarse a él; actas, carteras, promesas -las cuentas de vidrio perpetuas-, no han servido esta vez de nada. Al contrario: esa última ficción colma el vaso. La reacción indignada de España empieza ahora precisamente ahora, y no hace diez meses. España se toma siempre tiempo, el suyo.
Supongamos un instante que el advenimiento de la Dictadura fue inevitable. Pero esto, ni que decir tiene, no vela ni lo más mínimo el hecho de que sus actos después de advenir fueron una creciente y monumental injuria, un crimen de lesa patria, de lesa historia, de lesa dignidad pública y privada. Por tanto, si el Régimen la aceptó obligado, razón de más para que al terminar se hubiese con leal entereza, con nacional efusión, abrazado al pueblo y le hubiese dicho: Hemos padecido una incalculable desdicha. La normalidad que constituía la unión civil de los españoles se ha roto. La continuidad de la historia legal se ha quebrado. No existe el Estado español. Españoles: ¡reconstruid vuestro Estado!
Pero no ha hecho esto, que era lo congruente con la desastrosa situación, sino todo lo contrario. Quiere una vez más salir del paso, como si los veinte millones de españoles estuviésemos ahí para que él saliese del paso. Busca alguien que se encargue de la ficción, que realice la política del «Aquí no ha pasado nada». Encuentra sólo a un general amnistiado.
Éste es el error Berenguer, del que la historia hablará.
Y como es irremediablemente un error, somos nosotros, y no el Régimen mismo; nosotros, gente de la calle, de tres al cuarto y nada revolucionarios, quienes tenemos que decir a nuestros conciudadanos: ¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo!
Delenda est Monarchia.
***
«Claro que a los pocos meses, sin llegar al año, Franco me mandó el recorte de Crisol (del 9 de septiembre de 1931) donde se publicaba el famoso artículo de Ortega del «¡No es esto, no es esto!», con unas palabras de su puño y letra que decían: «Dile a tu filósofo que estoy de acuerdo con todo.» Estaba entonces en la etapa de retiro forzoso que vivió en Asturias tras el cese como director de la Academia de Zaragoza y temiendo que su carrera militar quedase truncada para siempre por una de aquellas leyes de Azaña que tanto malestar produjeron en el ejército. Por cierto, que en aquella ocasión se salvó por los pelos, ya que le nombraron gobernador militar de La Coruña pocos días antes de su pase definitivo a la reserva.»
Aquel artículo de Ortega en Crisol se llamó «Un aldabonazo», y entre otras cosas decía:
***
No es cuestión de «derecha» ni de «izquierda» la autenticidad de nuestra República, porque no es cuestión de contenido en los programas. El tiempo presente, y muy especialmente en España, tolera el programa más avanzado. Todo depende del modo y del tono. Lo que España no tolera ni ha tolerado nunca es el «radicalismo», es decir, el modo tajante de imponer un programa.
Una cosa es respetar y venerar la noble energía con que algunos prepararon una revolución y otra suponer que ésta se ha ejecutado. Llamar revolución al cambio de Régimen acontecido en España es la tergiversación más grave y desorientadora que puede cometerse. Lo digo así, taxativamente, porque ya es excesiva la tardanza de muchas gentes en reconocer su error, y no es cosa de que sigan confundidos los ciegos con los que ven claro.
Una cantidad inmensa de españoles que colaboraron en el advenimiento de la República con su acción, con su voto o con lo que es más eficaz que todo esto, con su esperanza, se dicen ahora entre desasosegados y descontentos: «¡No es esto, no es esto!»
La República es una cosa. El «radicalismo» es otra. Si no, al tiempo.
Por la transcripción
Julio MERINO
Autor
-
Periodista y Miembro de la REAL academia de Córdoba.
Nació en la localidad cordobesa de Nueva Carteya en 1940.
Fue redactor del diario Arriba, redactor-jefe del Diario SP, subdirector del diario Pueblo y director de la agencia de noticias Pyresa.
En 1978 adquirió una parte de las acciones del diario El Imparcial y pasó a ejercer como su director.
En julio de 1979 abandonó la redacción de El Imparcial junto a Fernando Latorre de Félez.
Unos meses después, en diciembre, fue nombrado director del Diario de Barcelona.
Fue fundador del semanario El Heraldo Español, cuyo primer número salió a la calle el 1 de abril de 1980 y del cual fue director.
Últimas entradas
 Actualidad11/03/202511-M: Los cerebros que están en la cárcel no fueron los verdaderos y algunos de los verdaderos siguen vivos. Por Julio Merino
Actualidad11/03/202511-M: Los cerebros que están en la cárcel no fueron los verdaderos y algunos de los verdaderos siguen vivos. Por Julio Merino Actualidad21/01/2025Estalla el tsunami Begoña y Sánchez ataca a fondo. Por Julio Merino
Actualidad21/01/2025Estalla el tsunami Begoña y Sánchez ataca a fondo. Por Julio Merino Actualidad16/01/2025Los «Hechos» tampoco son sagrados. Por Julio Merino
Actualidad16/01/2025Los «Hechos» tampoco son sagrados. Por Julio Merino Actualidad13/01/2025Juez Dª Mercedes Alaya: Un monumento olvidado. Por Julio Merino
Actualidad13/01/2025Juez Dª Mercedes Alaya: Un monumento olvidado. Por Julio Merino