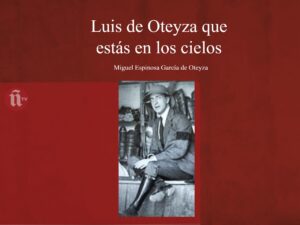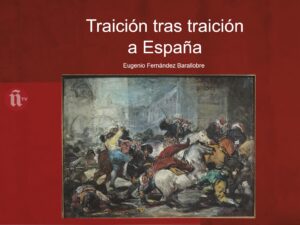|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
La autora fue la primera enviada especial al frente de batalla de un periódico español, en concreto La Libertad ante la insurrección beréber de Abdelkrim en el norte de Marruecos en 1921. Con ella reanudamos la serie de Maestros del periodismo que ya hemos publicado en libro
Una rubia montada a ahorcajadas en un caballo alazán, vestida con calzones, tocada con sombrero de ala ancha y con un cordón al cuello del que cuelga una «pistola automática de nacarado culatín». En el frente bélico, es una aparición asombrosa. Así describe el periodista Antonio Zozaya a su compañera en el periódico La Libertad Teresa de Escoriaza, que en agosto de 1921 va a las trincheras y blocaos del norte de Marruecos a cubrir la guerra por la insurrección beréber de Abdelkrim, apenas un mes después de la matanza de miles de soldados españoles conocida como el Desastre de Annual. Antes que ella Carmen de Burgos, con los textos que envió en 1909 al Heraldo de Madrid desde Melilla también sobre el conflicto del Rif, y Sofía Casanova, con sus crónicas para Abc desde el frente polaco en la Primera Guerra Mundial, han abierto camino como pioneras del periodismo bélico, pero en ambos casos aprovechando que ya estaban allí como enfermeras voluntarias, de modo que podríamos considerar en sentido estricto a Teresa de Escoriaza como la primera periodista que es enviada especial a una guerra por parte de un medio de comunicación español.
A los 25 años Teresa de Escoriaza (San Sebastián, 1891-1968) emigra sola a Estados Unidos con 140 dólares en la maleta para trabajar como profesora de español y francés en Connecticut y Nueva Jersey, y entre 1919 y 1920 suma a la enseñanza en el aula la pedagogía de la opinión pública, como corresponsal en Nueva York del diario progresista madrileño La Libertad. Para él escribe reportajes sociológicos que van desde la participación de la mujer estadounidense en la política hasta la prohibición del alcohol con la ley seca. Entonces firma con el seudónimo masculino Félix de Haro, como nos recordaba la profesora de la Universidad de Sevilla Marta Paneque en la revista Arbor de mayo de 2006. Cuando, de regreso temporal en España, el director Luis de Oteyza (quien en 1922 entrevistará a Abdelkrim en uno de los hitos históricos de la profesión) la incluye en el equipo de corresponsales de La Libertad que envía a cubrir la guerra de Marruecos, ya pasa a publicar sus crónicas con su auténtico nombre.
Escoriaza tiene tanto prestigio que en 1924 Radio Madrid la invita a impartir ante sus micrófonos «La primera conferencia feminista», que la revista T. S. H. (Telegrafía Sin Hilos), órgano de la emisora, reproducirá por escrito en su primer número, el 25 de mayo de ese año. Desde allí apela a las mujeres a usar el nuevo invento de la radio como herramienta para su liberación personal a través del conocimiento. No hay quien pare la difusión de las ideas en las ondas, venía a decir; hoy habría reivindicado algo parecido con internet.
Teresa de Escoriaza siguió escribiendo en los años 20 y 30 en La Libertad, Mundo Gráfico o Informaciones, y publicó una novela sobre Nueva York en 1929, El crisol de las razas, aunque su nombre desapareció de la prensa española de posguerra. Consagrada a la enseñanza, se jubiló en 1959 como profesora en Montclair State University, en Nueva Jersey, donde tenía fama de justa. Un alumno suyo recordaba, según le contó a Marta Paneque, que dos estudiantes estaban acosando a un profesor traumatizado por la Segunda Guerra Mundial y ella, la profesora Scory, los puso firmes.
Presentamos hoy como muestra de su obra tres de las 18 crónicas de la campaña de Marruecos que Teresa de Escoriaza reúne en ese mismo año de 1921 en el libro Del dolor de la guerra (editorial Pueyo, Madrid), unos textos breves y ágiles que son una mezcla de columna de opinión y de descripción viva a vuelapluma y a pie de campo. No conocemos ninguna reedición actual de esta obra. Tomamos los capítulos (no consecutivos) de una reimpresión facsímil de la Universidad de Michigan hecha a partir de un ejemplar de la edición original que se encuentra en su biblioteca (University of Michigan Library).
Leyéndola comprobamos que es de las que no se quedan en el hotel. Cuenta en sus textos, escritos en primera persona, que le rebotan las balas en el blindado en el que va empotrada con los militares españoles (noventa años antes que sus colegas en Irak o Afganistán) y que un día aprende a disparar con ametralladora. Pero más que en las imágenes de épico tipismo castrense –los disparos, el humo, la sangre, las ofensivas victoriosas–, la enviada especial de La Libertad, entonces con 30 años, se fija con una mirada sensible y original en detalles aparentemente secundarios y menores dentro del panorama grandioso de una guerra, pero que son igual o más significativos incluso para reflejar lo espeluznante. Ella misma reconoce que su visión es distinta cuando inicia el capítulo «Cartas perdidas» avisando de que va a describir una escena que otros cronistas pasarían, dice, por alto. Un camión blindado español que trae víveres, municiones y el correo para los soldados vuelca en territorio hostil, y los militares recuperan comida y proyectiles a toda prisa pero abandonan las cartas, que se pierden con el viento. «¡Quién sabe lo que cada una de ellas valía! Cartas de madres, de hermanas, de novias, todas ellas llevaban amor a los combatientes. Y con el amor, fuerza, coraje, heroísmo, que del amor nace el ánimo y el ánimo en el que guerrea se traduce en espíritu de combate, en ansia de pelear. Eran esas cartas elementos de lucha».
Nos interesa su agudeza para detectar y contar la anécdota reveladora en medio del cúmulo inagotable de estímulos que es un campo de batalla. Saber seleccionar las imágenes de una crónica o un reportaje y valorar la importancia de detalles en principio poco espectaculares pero que son muy evocadores cuando se les presta atención es cualidad fundamental en el buen periodismo moderno, donde reina la virtud de la síntesis. En el caso de De Escoriaza se evidencia la sensibilidad sutil de una narradora que quiere distinguirse de la competencia y de los relatos previsibles, y que para ello construye sus historias buscando personajes y situaciones que pasan inadvertidos a los demás o que los demás desprecian por su pequeña escala, pero que en realidad lo dicen todo. Como el buscador de oro que sabe detectar en la ganga las pepitas manchas de barro.
Esas cartas perdidas habrían cambiado quizás el curso de las vidas de sus destinatarios si hubieran llegado hasta ellos, reflexiona la cronista usando la descripción del lugar del accidente y de las hojas arrastradas por el viento como punto de partida para una evocación subjetiva pero pertinente sobre el impacto de la guerra, cuya onda expansiva desgarra por igual a los hombres en primera línea de batalla y a sus familias en la retaguardia doméstica.
En «Poblado destruido», Teresa de Escoriaza cuenta su visita al poblado de la Restinga, cerca de Melilla, al que llega empotrada con las fuerzas españolas para descubrir y describir con espanto su destrucción a manos del enemigo rifeño que lo ha ocupado hasta entonces. De nuevo observamos su capacidad para sintetizar el horror de la guerra a través de unos pocos detalles elegidos en la intimidad del hogar violentado. Atención a este trágico in crescendo: «En aquel armario, con las puertas forzadas, hubo un robo. En aquella esquina, desconchada a balazos, se cometió un homicidio. Sobre aquellos colchones, en montón, hundidos, machacados, una violación tuvo lugar».
De Escoriaza recorre los frentes imbuida del espíritu patriótico: para ella los españoles son los buenos y los rifeños los malvados enemigos, poseídos a menudo, como describe, por una crueldad descomunal. Pero su alineación con su propio bando no le impide reconocer la violencia que empuja también a los suyos, en particular a los legionarios de Millán Astray, ni apreciar a los civiles del otro lado como personas. En la el capítulo «La semilla fatal» cuenta su encuentro con un niño marroquí, «un morito chiquitín» de cinco o seis años al que un bombardeo español ha herido y ha dejado huérfano de madre, «cuando alcanzó a los dos una de nuestras granadas». A partir de esta imagen concreta, carnal y ensangrentada del niño en la camilla de la Cruz Roja española, la narradora alza el vuelo para aventurar que el sufrimiento infligido a este inocente por «nuestras granadas» es la «semilla» para que en el futuro crezca un hombre sediento de venganza. La violencia, nos dice, sólo genera más violencia. «Otras flores no puede dar la guerra con su semilla fatal».
Cartas perdidas
En el drama del auto blindado que cayó camino de Casabona hay un episodio desdeñado por los cronistas. Sin duda lo juzgaron poco importante. Realmente, junto a la ensangrentada serie de combates que constituyen esta cruenta acción, parece cosa nimia. Lo parece, pero no lo es. ¡Qué ha de serlo! Para mí hay más honda emoción ahí que en todo lo demás.
Comprendo la rabia de que nuestra moderna arma se embotase en la rústica celada que le opusieron los moros, y no me extraña la desesperación de que luego el mismo blindaje, que no sirvió para llevar nuestros convoyes a feliz término, sirviera para que tras de él nos agrediese seguro el enemigo. Ya veis que he sabido explicarme el argumento.
Asimismo he entrado en todo el horror de las escenas culminantes. Las luchas, repetidas cotidianamente durante una semana para magnificarse al octavo día en la tremenda pelea que tantas bajas costó, han sido entendidas por mí, sintiendo repercutir en mi corazón todos sus golpes. Y algunos ¡con qué fuerza aturdidora! El heroico González Tablas, herido al sostener a su gente… La ardorosa Legión diezmándose para recoger sus bajas…
No obstante, el episodio triste, el episodio melancólico, el episodio que sin ser sangriento tiene tanto dolor… Ved si han hecho bien en desdeñarlo los cronistas juzgándole sin importancia.
Cuando volcó el automóvil en la zanja que cortaba el camino se desparramaron por los peñascales, no sólo los víveres y las municiones que conducía, sino también las cartas de una valija de correo. Y al recoger lo que pudiera ser útil al enemigo, si de ello lograba apoderarse, no se pensó perder tiempo –tiempo que era más que oro en aquellas circunstancias, ¡que era sangre!– retirando lo que de nada servía a los moros. Por eso, salvadas las municiones y los víveres, se abandonaron las cartas.
Allí quedaron, hasta que el viento las arrastró. Y luego fueron perdiéndose una a una por las cañadas, por los fosos, por las breñas. Yo las vi desde el parapeto del zoco blanquear juntas, primero; separadas, más tarde, y solitaria una, al fin. Después, si alguna quedó, sería pisoteada en la pelea. Todas, todas se perdieron.
¡Quién sabe lo que cada una de ellas valía! Cartas de madres, de hermanas, de novias, todas ellas llevaban amor a los combatientes. Y con el amor fuerza, coraje, heroísmo, que del amor nace el ánimo y el ánimo en el que guerrea se traduce en espíritu de combate, en ansia de pelear. Eran esas cartas elementos de lucha.
O al menos bálsamo para las heridas, alivio para la enfermedad, consuelo para la muerte. Al que desfalleciese por la dolencia o por la lesión, y al que se desesperara en la agonía, aquellas cartas le llevaban auxilio contra el duro trance.
«Privad a mis soldados de todo –dijo un glorioso caudillo– menos de las cartas de sus afectos». ¡Sin las cartas de sus afectos se han quedado muchos de nuestros soldados! Así he pensado al ver abandonada la valija de correo. Y he sentido una profunda emoción.
Alguna de esas cartas, al perderse, pudo dejar sin hacer un héroe y ha podido hacer un mártir.
Poblado destruído
Ya hemos ido a Nador… Cuando hace apenas un par de semanas la cañonera que nos llevaba a la Restinga se aproximó a su costa, tuve un sentimiento de infinita pena por no abordarla. ¡Qué alegría si entrásemos!, pensé, mientras retrocedíamos forzando la máquina para evitar las balas, que ya habían llegado a rebotar en las planchas del blindaje. Sin embargo, no es alegría lo que experimento hoy al entrar en el poblado que ocuparon los moros.
¡Cuánta ruina, cuánta desolación, cuánta tristeza en lo que fue como una ciudad de juguete, tan cuidada y tan bonita! No hay idea de la saña destructora con que han procedido sus dominadores. Nada en las paredes ni en los suelos está incólume, pues piedra a piedra, ladrillo a ladrillo, desde el pavimento a los muros, todo ha sido roto. Es cual si hubiesen querido en las modernas construcciones poner los sellos de una vieja barbarie, que nada nuevo tolera. Han vengado así el que sustituyésemos con un limpio poblado el sucio aduar de Nador.
Y en las calles desempedradas y en las casas destruidas están las huellas del saqueo y de la matanza. Con horror se reconocen a cada paso. Ese jirón de vestido… Esa mancha de sangre… Aquí y allá, ¡lo mismo siempre! En aquel armario, con las puertas forzadas, hubo un robo. En aquella esquina, desconchada a balazos, se cometió un homicidio. Sobre aquellos colchones, en un montón, hundidos, machacados, una violación tuvo lugar.
¡Lo irreparable! No es lo más horrible del pueblo destruido la propia destrucción del pueblo. No, ciertamente. Ni el cuartel forzado, ni la iglesia mancillada, ni la fábrica rota, con ser donde mejor se ve la magnitud del desplome, horrorizan tanto como otras menos relevantes muestras. Porque resulta que el desplome de un pueblo, y aun de una ciudad o el de una nación, se puede reparar. Nuevamente serán, fortificado, el cuartel; consagrada, la iglesia, y la fábrica reconstruida. Pero ¿y las víctimas que al par sucumbieron?… Para ellas no hay reparación posible.
Mientras otros van examinando los «grandes daños» yo rebusco los que acaso se consideran daños pequeños. La estación quemada, con los rieles levantados y un tren caído; el paseo del zoco, donde la espléndida arboleda se taló junto a las raíces, y el almacén de tabacos, cuyos depósitos abarrotados fueron saqueados. Sí, sí… Pero ved, por ejemplo, esa humilde habitación.
Es la alcoba de una de esas casitas para obreros que habitó la familia de algún minero o empleado de las próximas explotaciones de Nizan. Y entre los restos del modesto ajuar, que por su pobreza despreciaron los asaltantes, ahítos del botín, hay una cuna volcada.
Todo el horror del poblado destruido lo concentro yo ahí. En esa cuna durmió un inocente niño y se inclinó sobre ella un padre cariñoso, mientras la mecía una tierna madre. ¿Dónde están ahora los tres? Acaso sea el padre uno de los muertos que nuestros soldados tuvieron que apresurarse a enterrar el mismo día de la reconquista porque llevaban dos meses insepultos, y tal vez sea la madre una de esas infelices cautivas que van arrastradas de cabila en cabila, sirviendo de pasto a toda la barbarie rifeña. En cuanto al niño… Si no le estrellaron la cabeza contra las peñas, lo arrojarían al agua.
Una familia destruida. Eso es la cuna volcada. Y por eso se encierra ahí todo el horror de la destrucción del poblado. Como se encerraría el de la destrucción de una ciudad o de una nación. No son mayores.
La semilla fatal
Del camión de la Cruz Roja, acabado de llegar de Nador, los enfermeros bajan las camillas con un supremo esfuerzo que contrae sus músculos y enrojece sus rostros. ¡Pesan tanto los heridos! Es que al desplome de los cuerpos postrados por el dolor se une en ellos el decaimiento que sienten en sus almas al verse retirados de la lucha sin poder vengar el golpe que recibieron, y así resulta como si el plomo que llevan clavado fuese enorme en vez de ser diminuto. Mas he aquí que uno de aquellos lechos portátiles sale de las metálicas paralelas donde van fijos de un solo tirón y es descendido con asombrosa facilidad.
—¿Va vacía? –pregunto extrañada.
—No –responde el camillero, que en aquel momento la sostiene por la cabecera con una mano nada más–; lleva un niño.
¿Un niño? En efecto. Es un niño pequeño, muy pequeño. No tendrá más de cinco o seis años. Un moro chiquitín con una «fantasía» y todo. Y está espantosamente herido, según demuestra la sangre en que se empapan los vendajes que ciñen su frente.
Me informo. El chofer sabe la historia. Ha sido recogido el morito junto a la iglesia de Nador. Una mujer, su madre, claro está, fue encontrada muerta junto a él. Huían, sin duda, cuando alcanzó a los dos la explosión de una de nuestras granadas. Ha sentido, pues, además del dolor de la herida, la desesperación de haber llamado inútilmente a quien siempre acudió en su amparo. Por eso, sin duda, ni se queja siquiera. ¡Tal es el horror que siente!
He vuelto junto a la camilla, y contemplando al niño herido, me sumo en una meditación muy honda. ¡Muy honda! No sé apartar mis ojos de los del morito, que fulguran acaso por la fiebre, acaso por…
¡Qué terrible recuerdo trae la inocente criatura! La atroz escena, para él incomprensible, del cañoneo que le hiere y destroza a su madre, y después, más atroz por mejor comprendida, la del llegar de los asaltantes con sus ademanes fieros y sus gritos estentóreos. Sí; eso, y no la fiebre, es lo que hace fulgurar sus ojos. ¡El recuerdo de un momento espantoso, que ha desgarrado su alma y ha retorcido su corazón, trastornando su cerebro!
Y, a medida que el tiempo pase, el recuerdo que ahora le atormenta se desarrollará para atormentarle más todavía. La cicatriz que marca su frente de indeleble modo será como el surco donde una semilla fue sembrada. Semilla que germinará echando raíces que la afianzarán dentro y elevando tallos que la expandirán por fuera en flores. ¡En flores del mal, ya que es del mal la semilla!
La semilla de la guerra. Un niño herido que ha visto morir a su madre junto a él. Cuando ese niño crezca, ¿qué tendrá que sentir por los que mataron a su madre y a él le hirieron? ¿Y cómo podrá resistir tales sentimientos que habrán de arrastrarle hacia la venganza? Florecerá en él la semilla con la sangrienta flor del asesinato, con la abrasadora flor del incendio, con la ponzoñosa flor de la violación. Otras flores no puede dar la guerra con su semilla fatal.
Por la transcripción Julio MERINO.
Autor
Últimas entradas
 Actualidad26/12/2023Reinventando la historia. Magnicidio frustrado. Por Fernando Infante
Actualidad26/12/2023Reinventando la historia. Magnicidio frustrado. Por Fernando Infante Destacados15/08/2023Lepanto. ¿Salvó España a Europa? Por Laus Hispaniae
Destacados15/08/2023Lepanto. ¿Salvó España a Europa? Por Laus Hispaniae Actualidad15/08/2023Entrevista a Lourdes Cabezón López, Presidente del Círculo Cultural Hispanista de Madrid
Actualidad15/08/2023Entrevista a Lourdes Cabezón López, Presidente del Círculo Cultural Hispanista de Madrid Actualidad15/08/2023Grande Marlaska condecora a exdirectora de la Guardia Civil
Actualidad15/08/2023Grande Marlaska condecora a exdirectora de la Guardia Civil