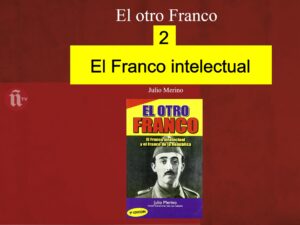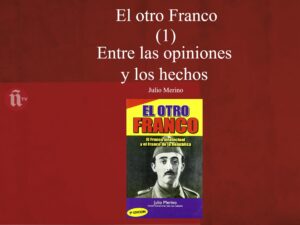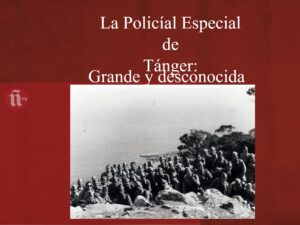|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Todos hemos deseado en algunos momentos de nuestra vida, ser jueces de los demás. Opinamos con facilidad acerca de su vida juzgando si hicieron bien o mal. Sin embargo, nos cuesta trabajo pensar que nosotros también vamos a ser juzgados al final de nuestra vida y que nuestros actos, por más secretos que hayan sido, van a trascender más allá del momento en el que los hicimos.
Al morir, crease o no, tendremos un juicio particular, y nuestra alma, separada de nuestro cuerpo, se presentará ante Dios para rendirle cuentas de nuestros actos, palabras, pensamientos y omisiones, y sobre todo ello seremos juzgados y recibiremos, de acuerdo con lo que nosotros mismos hayamos elegido en la vida terrena, la recompensa o el castigo eterno. Suena dramático, pero es real.
Hoy traigo a la memoria el recuerdo de aquel día inolvidable que cubrió de luto nacional a toda España por la muerte de Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España por la gracia de Dios y Jefe del Estado Español, desde 21 de septiembre de 1936 hasta el 20 de noviembre de 1975, en que falleció en el Hospital de la Paz de la Seguridad Social de Madrid.
No hago referencia a la vida del hombre que dió a España el más largo periodo de paz, orden, progreso de su historia, porque al final del presente texto añado unos enlaces de varias películas en donde podrán ver un extracto de su vida y de su muerte y consiguientemente de “EL JUICIO DE DIOS”, que escribió el Coronel Luis Hernández del Pozo en 1975 y que publico en enero de 1976 en la Revista “Empuje”, cuyo texto trascribo a continuación:
“Su pueblo que lo quería a rabiar, lo vistió de gala para el largo y definitivo viaje. Entorchados, galones, estrellas de Capitán General, bicornio flameado de plumas… Forró el interior de su féretro de fina seda, recubrió su tumba de mármol, esculpió en el interior cuatro escudos en oro y la cubrió con una pesada losa – mil quinientos kilos – hecha con granito de galapagar. Pero cuando todo hubo terminado, cuando el silencio de la noche llenó de soledad la gran Basílica, Francisco Franco, solo, cambió sus galas por un pobre sayal benedictino, ciñó su cintura con una usada correa de monje y comenzó cabizbajo, su camino para presentarse ante Dios.
Los ángeles mudos de la Basílica, que formaban su guardia permanente, levantaron la cabeza por primera vez, miraron al caminante y no se atrevieron a seguirle. Marchaba lentamente, con recogimiento, con miedo – por primera vez en su larga existencia – y con esperanza. Esperaba ser juzgado por el Dios de la clemencia y pensó presentar algo de su vida al Dios de la justicia.
— 40 días de terrible enfermedad, de dolores, de lenta agonía…
— No, se dijo, eso no puedo presentarlo. Lo ofrecí, allá abajo, por España.
— La incomprensión de mis enemigos…, la traición de muchos que se llamaron algún día, sus amigos…, pero no. Eso no podía tener valor en el cielo.
— El cerco internacional de los años 40…, los atentados…, las calumnias, las insidias… pero eso estaba pagado. Me lo pagaron los españoles en la Plaza de Oriente.
— La guerra del 36…, el Alcázar, el Jarama, Belchite, Brunete, Termal, el Ebro…, eso sí que valía, pero no podía presentarlo él. Eso correspondió al millón de muertos que la protagonizaron y que ya pasaron el juicio de Dios.
(Unos golpes secos, como taconazos de botas militares, sonaban entre los luceros que jalonan el camino; Franco no los oía, pendiente sólo de sus recuerdos. Y tampoco vió la hermosa y nutrida guardia que se iba formando tras él).
— ¡Dios! ¡Que poco tengo para presentarte!
Y rebuscaba en su memoria, recorriendo – de nuevo – toda su vida.
— Quizá las vidas de los soldados que por su pericia arrebató a la muerte en tanta acción de guerra como dirigió… Quizá las vidas de tantos enemigos como perdonó y como hizo que otros perdonaran… Quizá las iglesias que levantó, la ayuda al clero, a las órdenes religiosas que se dedicaron – con mejor o peor preparación, que eso casi no lo tuve en cuenta – a la enseñanza… Quizá los monasterios reconstruidos… Los pueblos adoptados, las viviendas dignas para tantos y tantos españoles… las escuelas… las Universidades… Las carreteas… los pantanos…
Franco movió la cabeza y nada de eso creyó digno de presentarle al Señor.
Y llegó a las puertas de cielo y se miraba las manos vacías. Se paró un momento sin querer seguir su camino. Pensó en 37 años de paz… En un rey que dejaba preparado para otros muchos años… ¿Le valdría eso? Y entró.
Le esperaba para acompañarle, un militar. No lo conocía. Era un centurión romano. Le habló de su pesar y el Centurión le dijo:
— Mira, yo sólo traje en mis manos una frase: “Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum…” Y me abrió las puertas de la eternidad.
De pronto, como en el día de su entierro en Madrid, vio millares de almas formando fila del cada vez más ancho camino. Eran las legiones de combatientes de todo el mundo.
— Muchos son españoles – dijo el Centurión -. Los conocerás.
— A ese sí. Es el ángel del Alcázar, el que pedía tirar sin odio… Y a ese jesuita laureado también. Lo vi en la Ciudad Universitaria… Y a aquel… Y a esos sacerdotes que asesinaron en la diócesis de Solsona… Y a los catorce obispos que me sonríen… y… Oye, Centurión: a esos que está ahí no los conozco, son españoles del 36, pero no los conozco,
— Es natural. Esos, que eran buenos, combatieron contra ti. Entendían a su modo a la Patria. Dios los perdonó y han venido también a recibirte; como tú dijiste allá abajo, ellos tampoco te tuvieron nunca por enemigo. Ten valor, si los necesitas, serán tus valedores en juicio.
El camino se había terminado. Y el recuerdo de su vida. Y se miraba, una y otra vez, las manos vacías.
Las trompetas del juicio se oyeron con fuerza. Una gran claridad inundó todo a su alrededor. Francisco, soldado de por vida, no pudo ponerse firme, Encorvó su tronco siempre erguido y cayo de rodillas con los ojos cerrados y las lágrimas surcando sus mejillas. Nada oía y no se atrevía a mirar. Poco a poco fue levantando la frente hasta parar su vista en el vuelo de una túnica azul que él ya había visto en otra parte. Siguió levantando la vista y el azul de la túnica se entremezclaba con el alba purísima de un vestido que también creía reconocer. Más arriba, dos manos cruzadas, una sonrisa de madre, una mirada de amor. Si, allí, sonriéndole, estaba la Patrona de la Infantería, la madre del soldado español.
— ¡Claro! ¡Acudiría a ella! El devolvió el patronazgo a su arma cuando lo suprimió la República. ¡Allí!¡Estaba su solución!
Franco, ya con más ánimo, terminó de levantar la cabeza, se puso en píe, dio un suspiro muy hondo y se dispuso a someterse al juicio de Dios.
— Dómine, non sum… no puedo continuar. Extendió sus manos vacías y ante él, como en el Dar Riffien legionario, se encontraba, con los brazos en cruz, el mismo Cristo de Mena que venera la legión. Pero ese Cristo, esta vez, no abría los brazos en señal de crucifixión; ese Cristo ahora en majestad, con los brazos abiertos, acogía sonriente al buen soldado que creía llegar ante El con las manos vacías. Su sayal benedictino, volvió a cambiarse en galas y sedas por la mirada de Dios. Y sus manos sostenidas por la guardia que lo esperaba sobre los luceros, se engrandecían más y más para poder sostener millones de corazones españoles, que sin él saberlo llegaban a sus manos como ofrenda de su vida y de su muerte al Cristo de Mena en el gran juicio de Dios.
LA HORA DEL JUICIO
¡Ten coraje! Camarada, en la hora del adiós.
No llores no digas nada, porque hoy yo pida perdón.
Porque luche en las trincheras con arrojo y con valor,
para defender mi Patria del tirano usurpador.
Porque soy de estirpe buena, de la que siempre venció,
y aprendí a amar a España, cuya tierra me cubrió.
Porque soy hombre de honra, nunca he vendido mi honor,
ni a traidores ni a farsantes, solo me inclino ante Dios.
Porque estoy sólo en sus manos, sin miedo y con temor,
y sin renunciar a mi raza, yo me proclamo español
sin olvidar mi pasado de patriota y cumplidor.
Ni pacté con asesinos, ni compartí su ambición,
y a los cobardes no admiro por su baja condición.
No vacilo, en el gran juicio, sino que alzo mi voz,
pues siempre estarán conmigo, mi conciencia, España y Dios.
Autor
Últimas entradas
 Actualidad26/12/2023Reinventando la historia. Magnicidio frustrado. Por Fernando Infante
Actualidad26/12/2023Reinventando la historia. Magnicidio frustrado. Por Fernando Infante Destacados15/08/2023Lepanto. ¿Salvó España a Europa? Por Laus Hispaniae
Destacados15/08/2023Lepanto. ¿Salvó España a Europa? Por Laus Hispaniae Actualidad15/08/2023Entrevista a Lourdes Cabezón López, Presidente del Círculo Cultural Hispanista de Madrid
Actualidad15/08/2023Entrevista a Lourdes Cabezón López, Presidente del Círculo Cultural Hispanista de Madrid Actualidad15/08/2023Grande Marlaska condecora a exdirectora de la Guardia Civil
Actualidad15/08/2023Grande Marlaska condecora a exdirectora de la Guardia Civil