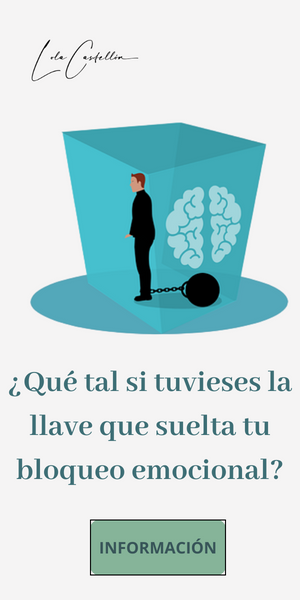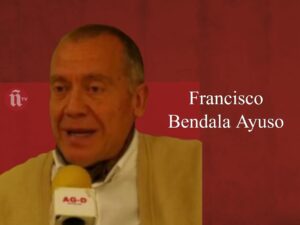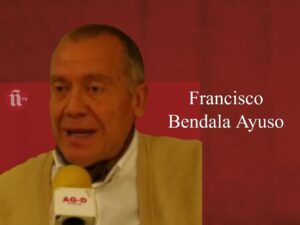|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
El artículo 1930 del Código Civil establece que «se extinguen del propio modo por la prescripción los derechos y las acciones, de cualquier clase que sean«, añadiendo el artículo 1932 de la misma norma que «Los derechos y acciones se extinguen por la prescripción en perjuicio de toda clase de personas, inclusas las jurídicas, en los términos prevenidos por la ley«. De esos preceptos se infiere el contenido principal de lo que se denomina la prescripción extintiva, una institución conocida por implicar la extinción de los derechos por el transcurso de los plazos legalmente fijados sin haberse ejercitado la acción que se determina para su protección, logrando así garantizar la seguridad jurídica para todos privando a cada uno del derecho que es olvidado o ignorado por su titular.
Hay que tener presente que la Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz 122/1999, de 29 marzo, señala que la prescripción extintiva viene siendo contemplado en la jurisprudencia «como una limitación al ejercicio tardío de los derechos en beneficio de la certidumbre y de la seguridad jurídica; institución que por no estar asentada en bases de intrínseca justicia, requiere una interpretación cautelosa y restrictiva (SS de 3 de diciembre de 1966, 13 de noviembre de 1981, 9 de marzo y 7 de julio de 1983), siendo de singular importancia o trascendencia a tales efectos y consecuencias, la valoración de la voluntad y comportamiento del titular afectado por el mantenimiento y subsistencia de su derecho, pues cuando aparezca clara su voluntad conservativa, suficientemente manifestada, debe interrumpirse el transcurso del plazo (S. de 6 de noviembre de 1987)«. Carlos Lasarte, en Curso de Derecho Civil Patrimonial. Introducción al Derecho, afirma que, para que la prescripción extintiva opere se requiere: 1.º) «que el derecho sea prescriptible»; 2.º) «que el derecho en cuestión permanezca inactivo, esto es, no ejercitado, pudiéndolo haber sido», así que «se requiere la falta de ejercicio del derecho de que se trate»; 3.º) «que transcurra el plazo señalado por la ley sin ejercitarse el derecho»; y 4.º) «que, producido un acto extemporáneo de pretendido ejercicio del derecho, el sujeto pasivo, contra el cual se ejercita, alegue la prescripción producida y no haya renunciado a ella».
La Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se aprovechó, según su Preámbulo, «para llevar a cabo una primera actualización del régimen de la prescripción que contiene el Código Civil, cuestión de una gran importancia en la vida jurídica y económica de los ciudadanos«, de modo que, «A partir de los trabajos de la Comisión General de Codificación, se acorta el plazo general de las acciones personales del artículo 1964, estableciendo un plazo general de cinco años«, que antes era de quince años, obteniendo con ello «un equilibrio entre los intereses del acreedor en la conservación de su pretensión y la necesidad de asegurar un plazo máximo«. Además, se recoge una disposición transitoria relativa a esta materia que «permite la aplicación a las acciones personales nacidas antes de la entrada en vigor de esta Ley, de un régimen también más equilibrado, surtiendo efecto el nuevo plazo de cinco años«, pues esa disposición señala que «El tiempo de prescripción de las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción, nacidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se regirá por lo dispuesto en el artículo 1939 del Código Civil«, precepto que indica que «La prescripción comenzada antes de la publicación de este Código se regirá por las leyes anteriores al mismo; pero si desde que fuere puesto en observancia transcurriese todo el tiempo en él exigido para la prescripción, surtirá ésta su efecto, aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo«. La Sentencia del Tribunal Supremo 29/2020, de 20 de enero, afirma sobre la cuestión que, como la Ley 42/2015 entró en vigor el 7 de octubre de 2015, «si conjugamos lo previsto en su Disposición transitoria quinta con el art. 1939 CC, al que se remite, tendríamos las siguientes posibles situaciones (sobre la base de que no hubiera actos interruptivos de la prescripción), teniendo en cuenta que la prescripción iniciada antes de la referida entrada en vigor se regirá por el plazo anteriormente fijado (quince años), si bien, si desde dicha entrada en vigor transcurriese todo el plazo requerido por la nueva norma (cinco años) surtirá efecto la prescripción incluso aunque anteriormente hubiera un plazo de quince años«, diferenciándose varios casos: (i) «relaciones jurídicas nacidas antes del 7 de octubre de 2000: estarían prescritas a la entrada en vigor de nueva Ley«; (ii) «relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2000 y el 7 de octubre de 2005: se les aplica el plazo de 15 años previsto en la redacción original del art. 1964 CC«; (iii) «relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre de 2015: en aplicación de la regla de transitoriedad del art. 1939 CC, no prescriben hasta el 7 de octubre de 2020«; (iv) «relaciones jurídicas nacidas después del 7 de octubre de 2015: se les aplica el nuevo plazo de cinco años, conforme a la vigente redacción del art. 1964 CC«.
Posteriormente, la situación se alteró con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, cuya Disposición adicional cuarta estableció la suspensión de plazos de prescripción y caducidad al indicar que «Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren«. Esta disposición fue derogada, con efectos de 4 de junio de 2020, por la disposición derogatoria única.1 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, y desde esa fecha, se alzó la suspensión de los plazos contemplados en la misma, según determina el artículo 8 del citado reglamento. Ello provocó que se detuviera la cuenta durante 82 días, fijándose el día 28 de de diciembre de 2020 como fecha límite para las relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre de 2015.
Antes de que llegue el día 28 de diciembre del presente año se podrá interrumpir el plazo para la prescripción en los términos del artículo 1973 del Código Civil, por el que «La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor«. La Sentencia del Tribunal Supremo 877/2005, de 2 de noviembre, indica que «El intercambio de correspondencia por cartas es suficiente para fundamentar una interrupción extraprocesal del plazo de prescripción (Sentencias de 16 de Marzo de 1961, 22 de Septiembre de 1984 y 12 de Julio de 1990, entre otras,) (Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de Noviembre de 1997)» y que «No es razonable admitir presunción de abandono cuando la remisión del telegrama implica lógicamente la intención de mantener la reclamación pendiente por parte de la demandante«, así que una buena opción para interrumpir la prescripción es remitir un mensaje por Whatsapp al deudor, acto que se ha admitido judicialmente para impedir la extinción de deudas por el transcurso del tiempo sin ejercer el derecho de crédito.
Autor
Últimas entradas
 Actualidad26/12/2023Reinventando la historia. Magnicidio frustrado. Por Fernando Infante
Actualidad26/12/2023Reinventando la historia. Magnicidio frustrado. Por Fernando Infante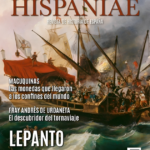 Destacados15/08/2023Lepanto. ¿Salvó España a Europa? Por Laus Hispaniae
Destacados15/08/2023Lepanto. ¿Salvó España a Europa? Por Laus Hispaniae Actualidad15/08/2023Entrevista a Lourdes Cabezón López, Presidente del Círculo Cultural Hispanista de Madrid
Actualidad15/08/2023Entrevista a Lourdes Cabezón López, Presidente del Círculo Cultural Hispanista de Madrid Actualidad15/08/2023Grande Marlaska condecora a exdirectora de la Guardia Civil
Actualidad15/08/2023Grande Marlaska condecora a exdirectora de la Guardia Civil