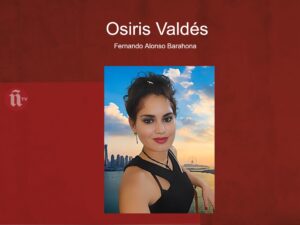|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
A continuación se adjuntan un conjunto de notas, más o menos extensas pero en todo caso carentes por completo de orden, cuyo nexo común podríamos decir que es, no sin algo de pretenciosidad, “la estética literaria y cinematográfica contemporáneas”. A partir de ciertas figuras que denominamos aquí como “agentes del caos”. No entre aquí quién tenga esperanza de sentido.
¿Qué es el Caos? Un aborto de la totalidad y una transvaloración de todos los valores. ¿En qué consiste la estética contemporánea? En un conjunto de relatos sobre el Apocalipsis escritos después del Apocalipsis. Porque, como escribiera Don DeLillo, “Seguimos inventando relatos del fin”. Aunque nosotros seamos ya sus hijos. Después de la posmodernidad, toda ilusión de orden sólo puede ser vivida como una imposición arbitraria o caprichosa al desorden del prójimo. En un Apocalipsis sin Apocalipsis final, hablar de Dios o de Absolución es el mayor ejercicio de sadismo concebible.
En el principio era el Caos. Después la Naturaleza concibió al hombre, que cayó en la Historia, desarrollando entonces la Palabra, como respuesta al enigma abierto que entraña la (auto)conciencia. Como animal divino, el hombre se encuentra la mayor parte del tiempo condenado a la experiencia de la inmanencia; pero es justamente en el límite, en la travesía que sobrepasa y transgrede, donde hace su aparición la realidad trascendente que emana de lo concreto. El mecanismo por el cual lo mundano se eleva hasta alcanzar lo sacro es apenas un gesto: la imaginación. Es la imaginación, pues, quien tiene la capacidad de sacarnos de nuestra realidad habitual: lo que en la mayoría de los casos es simple escapismo, en otros alcanza una categoría trascendente. También hay un Orden en el Caos: eso que Jung llamaba sincronicidades. Destellos de Sentido percibidos en Tinieblas.
La imaginación permite lo insólito: despertar a la trascendencia, ensanchar nuestra conciencia y elevar el espíritu. La visión de la realidad que tenemos puede pretenderse universal pero está condenada a ser personal. A un tiempo común y concreta. Aquello que Jean Gebser llamaba “lo perspectívico” y que se desarrolló especialmente a partir del Renacimiento. La imaginación permite concebir un hombre luminoso, transparente incluso, tal y como apunta Gebser: “Se trata, por lo tanto, de hacer transparente a todo el ser humano y no de la mera descripción de las distintas estructuras de la conciencia que se ensamblan entre sí y que constituyen al hombre”.
Sólo la imaginación, con su ansia de totalidad, nos habilita para realizar dicha expansión. Podemos imaginar un dios situado fuera de lo profano; incluso podemos imaginar un mundo divino más allá de las brutales leyes de la naturaleza; más eso no significa que su existencia pueda ser real. Hay un tipo de locura social donde esas fantasías sí que están aceptadas: el relato exotérico que vertebra la tribu. La mitología. Algo que desde un punto de vista esotérico adquiere un tinte irreal, necesariamente ficticio, para revelar un sentido más profundo: la posibilidad de abandonar momentáneamente la conciencia propia para sumergirse mejor en un tipo de conciencia atemporal. Otro tipo de fantasía que no es religiosa ni exotérica sino mística y esotérica: una intimidad orgiástica que nos pone en contacto con lo sagrado. Despertando el espíritu y elevando su ánimo. Es la fiesta, dentro de la cual tiene lugar el angustioso sacrificio, representado poéticamente en la tragedia, que es su negación, donde se escenifica por medio de la representación la destrucción del exceso. De esa forma el orden social mantiene su apariencia incólume frente al peligro del Caos, del Afuera y de la Alteridad.
¿De qué hablamos cuando hablamos de espíritu? Según los dualistas, de una sustancia separada del cuerpo que nos sobrevivirá tras la muerte. Estamos, por lo tanto, inmersos en el mundo de las fantasmagorías. Los cristianos son más sutiles: la resurrección es espiritual pero también es carnal. Sin embargo, todo lo vivo está en decadencia, evoluciona, se mueve al compás del mundo; su idea de una resurrección del cuerpo requiere, cuanto menos, de un poco más de concreción: ¿no estaría ese cuerpo resucitado también sujeto a la degradación del paso del tiempo? Los no-dualistas son mucho más realistas en ese sentido: no hay espíritu sin cuerpo pero sí que existen cuerpos con espíritu. Para ellos, el sujeto emana necesariamente del objeto. Porque el espíritu es el rasgo distintivo de los hombres: aquello que los trasciende dentro del reino de lo vivo como “animales divinos”. Los dualistas afirman que la pureza religa con la divinidad; los no-dualistas afirman que la impureza es precisamente el patrimonio de la divinidad. A partir de la animalidad es como podemos concebir lo divino.
Con Platón un conocimiento que antes era exclusivamente esotérico se vuelve exotérico. Así es como nacen la teología, la filosofía y la dialéctica. En otras palabras: el dogmatismo. Por eso lo esotérico, que escapa a la normativización por medio del misterio, tuvo que refugiarse en el símbolo como soporte de su saber metafísico profundo. El paso del mito al logos, por lo tanto, es sólo aparente; en realidad, el conocimiento iniciático de carácter esotérico queda contenido en los símbolos populares. El hermetismo pasa de residir en el culto a habitar la representación. Los platónicos, primero, y los paulinos, después, legitiman su dogmatismo a través de la ortodoxia cristiana. Para ellos, no es posible un conocimiento en la tierra puesto que el saber real sólo se alcanza después de la muerte. Salvo, por supuesto, las enseñanzas de Platón y Jesús o las palabras de los teólogos, de los Padres de la Iglesia y de la exégesis oficial del culto. El relato de la tribu.
Los dos milenios que, según la terminología de Joachim de Fiore, se corresponden con la Edad del Padre y la Edad del Hijo, se caracterizaron, hasta alcanzar su progresiva decadencia, por un perfecto orden social basado en la exégesis teológica del saber trascendente. A esas sociedades las conocemos como el mundo de la Cristiandad. Solamente la heterodoxia comprendía la refutación de dicho orden social: por medio de los poetas místicos y los grandes forjadores de mitos. Según dicha heterodoxia a través de sus grandes representantes tales como Angelus Silesius, Juan de la Cruz o el Maestro Eckhart, no hay diferencias entre lo sagrado y lo profano; entre lo trascendente y lo mundano, para aquel que ha sido iniciado en los misterios esotéricos y en el conocimiento metafísico que ocultan los símbolos. Por lo tanto, en la Edad del Espíritu, es precisamente cada hombre, esto es, cada espíritu, el que debe realizar su propia labor de exégesis: generalmente, partiendo de presupuestos errados y propios de aquel incapacitado para la comprensión del símbolo; excepcionalmente, recomponiendo, por medio de un camino personal intransferible, los rastros de conocimiento legados desde el pasado y puestos ahora en común con la experiencia de cada individuo concreto sobre la tierra.
La complejidad del Ser es tan vasta y profunda como la complejidad del mundo porque, como escribiera Miguel Espinosa, «nada hay superior al Ser«. En rigor son misterios equivalentes, intercambiables entre sí. Y por ese primer asombro ante la existencia del Ser es que existen la poesía o el mito como único viático posible para estos tiempos de hegemonía del así llamado “último hombre” que desprecia el Caos, como apuntó el propio Nietzsche: «Es tiempo de que el hombre fije su propia meta. Es tiempo de que el hombre plante la semilla de su más alta esperanza. Todavía es bastante fértil su terreno para ello. Mas algún día ese terreno será pobre y manso, y de él no podrá ya brotar ningún árbol elevado. ¡Ay! ¡Llega el tiempo en que el hombre dejará de lanzar la flecha de su anhelo más allá del hombre, y en que la cuerda de su arco no sabrá ya vibrar! Yo os digo: es preciso tener todavía caos dentro de sí para poder dar a luz una estrella danzarina. Yo os digo: vosotros tenéis todavía caos dentro de vosotros. ¡Ay! Llega el tiempo en que el hombre no dará ya a luz ninguna estrella. ¡Ay! Llega el tiempo del hombre más despreciable, el incapaz ya de despreciarse a sí mismo. ¡Mirad! Yo os muestro el último hombre«
Todos los nacidos en este tiempo somos hijos de Orfeo: aquel capaz de salir indemne de la noche mediante su poder lírico-musical. Fue Lucrecio quien dejó escrito aquello de “El severo silencio de la noche” en su largo poema De rerum natura. También leemos: “Del Caos surgieron Érebro y la negra Noche” en la Teogonía de Hesíodo. Como se ve, los grandes poetas tenían ya presente el tópico nocturno como tema central y el asombro ante el Ser como primer principio. Estamos hablando, por supuesto, de la materia y sus ramificaciones. A grosso modo, materia es lo que percibimos y tiene demostración empírica. La totalidad de lo existente estudiado sin un átomo de idealismo. El materialismo es el pensamiento surgido en el seno de una época nihilista (nihil viene de nihilum o nada). Una época de “nula res nata”, esto es, de “ninguna cosa nacida”. Donde lo nuevo no es más que el reciclaje espúreo de lo anterior, en espera de una revolución que nos devuelva al origen. Y que, curiosamente, fue abierta por miembros de la propia Iglesia como ese gran lector de Lucrecio que fue el abate Jean Meslier o el excomulgado Alfred Loisy, voceros ambos de la muerte de Dios antes que Nietzsche. Si bien el término ateísmo aparece fechado por vez primera en el siglo XVI, en una carta de un importante “agente del caos” como lo fue François Rabelais a otro “heterodoxo” católico como Erasmo de Rotterdam. En estos precedentes nace la filosofía que aspira a conocer el todo, la materia, sabiendo que su sentido es para nada o sin porqué. Porque no tiene sentido y porque está en constante degradación. Frente al misterio o al símbolo, la materia no tiene recovecos ni alude a otra realidad trascendente. Se rige por la contingencia y no por una voluntad superior. No hay religación posible porque no hay hilaza previa. No hay Otredad desvelable porque todo yace en la misma realidad. Sin el consuelo de otro plano, habitamos la intemperie de lo efímero sujeto a un cambio constante.
Dios, el dios supremo como epítome de lo divino o aquello surgido de la necesidad religiosa, existe en cuanto que experiencia subjetiva, pues todo aquello que es imaginable resulta, en esa medida, real; pero no existe de forma intersubjetiva, luego no es real ni demostrable. Nace así el sujeto moderno, previsiblemente de corta trayectoria. Cancelando la desviación que supone el ego se accede a una realidad total de la que somos parte: nosotros también somos materia. Como en aquel texto de Borges, el hombre que estudia el mundo no hace otra cosa que escrutar un rostro. No el de Dios; el del hombre mismo. Como escribe Víctor Gómez Pin: “la inspección sobre el ser de las cosas no es disociable de la interrogación sobre el ser que interroga tales cosas”. Por tanto, cuando uno indaga tratando de llegar a conocer algún objeto exterior, en el fondo está realizando un autoconocimiento o conocimiento interior. Nosce te ipsum es, ante todo, una invitación a conocer el mundo que nos contiene y del que formamos parte.
Juan José Sebreli opina que “es preferible sustituir el término materialismo con el de realismo”, debido a las confusiones ínsitas al término. Otros proponen usar el término genérico de racionalismo. Encontramos distintos tipos de materialismo: dialéctico, histórico, filosófico, científico. El recientemente fallecido Mario Bunge nos aclara las definiciones: “El materialismo filosófico es una cosmovisión según la cual todo lo que existe es real y material”; y “El realismo es la concepción de que el mundo externo existe por sí solo (componente ontológico) y que se le puede conocer, aunque sólo sea de forma parcial (componente gnoseológico). Pero el realismo nada dice de la naturaleza del mundo. Por eso es necesario distinguirlo del materialismo, pese a que a menudo se los confunde”. Ciencia y metafísica son ramas del saber que encuentran hoy su origen en la obra de Aristóteles. Intentar responder a cuestiones de física sin acudir a la metafísica es tan absurdo como intentar responder a cuestiones de metafísica sin acudir a la física. A la creencia sin ciencia la llamamos superstición religiosa; a la ciencia sin creencia la denominamos como desencantamiento del mundo. Metafísica y ciencia son por igual respuestas a una misma pregunta: la del orden del mundo, la de su origen escondido. En palabras de Alejandro Gándara: “Preguntarse por los orígenes es preguntarse universalmente por todo: por los principios, por el creador, por el papel de las criaturas, por su relato”.
¿Supone este zambullirse de las humanidades en las ciencias o de las ciencias en las humanidades a través de la asimilación mutua de términos y metodologías una claudicación o, más aún, un suicidio? En absoluto, como apunta Gómez Pin: “No sólo los progresos propiamente científicos no han venido a zanjar los interrogantes filosóficos sobre la esencia del orden natural que plantea la mecánica cuántica, sino que los ha agrandado”. En palabras de Félix Duque: “Mientras existan acontecimientos cósmicos incontrolables, mientras el agua de la lluvia o de canales fecunde cosechas, mientras se domestiquen animales, mientras vivamos agrupados, en ciudades y organizaciones estatales: mientras todo eso ocurra, los mitos cosmogónicos seguirán resonando profundamente en nosotros, porque en ellos se refleja la creación de un mundo que persiste como sustrato: olvidado en nuestro quehacer cotidiano (incluso el del campesino, convertido este en obrero especializado en factorías agroalimentarias); un mundo siempre impetuoso en sus manifestaciones (ciclo estacional cósmico, ciclo vital de los individuos) y siempre presente en eso que damos en llamar instintos (hambre, sed, sexo, agresividad)”.
La experiencia, el espíritu y la razón han de guiar ese proceso de conocimiento que bebe tanto del saber científico que explora la materia como del saber metafísico que emana del mito. El ínclito Hegel hablaba de “la noche oscura donde todas las vacas son negras”; y aunque estemos hablando de la noche aquí, intentaremos no caer en ese error de juicio consistente en confundirlo todo bajo el mismo pigmento. Algunos estudiosos de la mística y creyentes confesos como Miguel García Baró, Olegario Sánchez de Cardenal o José Luis Elorza confunden y mezclan experiencia mística y literatura mística, tratando ambos acontecimientos por igual como generadores de un mismo “fenómeno místico”. Escribe Juan Martín Velasco: “El estudio de la mística supone también la superación de las filosofías naturalista, idealista y escéptica condenadas sin remedio a ignorarlo, así como abrir el pensamiento, con ayuda de una auténtica purificación de la mente, al alma de la realidad de los valores trascendentales: Verdad, Bondad y Belleza, en el que surge y se desarrolla la conciencia religiosa, matriz de las experiencias místicas”.
Debemos, por lo tanto, superar la tentación de reducir lo religioso por medio de lo racional; de la misma manera, debemos alegar el psicologismo de algo que en rigor es mucho más profundo: la pregunta constante por el Ser. La divinidad como principio creador no tiene correlato en el mundo ni puede tenerlo a menos de que se trate de una deidad atea. Realidad palmaria es que la mayor ficción humana jamás creada es el Dios monoteísta inventado por los pueblos del desierto. Y que el hombre es cuerpo y nada más que cuerpo, y que a ese cuerpo es que pertenece el espíritu del que emanan las experiencias místicas. Desde esos límites corpóreos materiales se debe pensar, frente a toda pretensión de trascendencia no-inmanente que ha de comprenderse como enajenación.
La Edad Media o el período de la Conquista de América, por citar dos ejemplos insignes, están plagados de sendos testimonios que relatan encuentros con figuras fantásticas. Nuestras fantasías son el mejor testimonio de la fecundidad que alcanza la imaginación. Hoy no creemos que esto fuera cierto, y lo achacamos a la forma de entender el mundo propia de su época. Hablamos de “pensamiento mágico”, de “convenciones” y de “tópicos literarios” para los bestiarios medievales pero no para la poesía renacentista del misticismo español. Negando así que cada época tiene que ser estudiada desde el contexto histórico de su imaginario social específico. Empezando, claro está, por nosotros mismos y nuestra arquitectura sociohistórica de creencias. La cultura. Ese pensamiento mágico concreto que alimentó el misticismo, de hecho, se vio influenciado en el Renacimiento por la incorporación de textos helenos de la tradición presocrática y de una lírica sensual procedente del ámbito sufí.
¿Significa esto que la mística es mera enajenación, como se oye también en los cenáculos del materialismo más pedestre y pseudo-ilustrado? En absoluto. De la mística se pueden aprender unas cuantas cosas sin necesidad de creer en la doctrina ortodoxa de las religiones en las que sus autores se iniciaron. Su filosofía es perenne y su conocimiento esotérico. La mística enseña que hay placer más allá de los cuerpos y goce más allá del tiempo. Qué hay amor más allá del olvido. Ese es su hálito secreto de trascendencia, diseminado bajo la forma de ilimitadas imágenes inefables. Sin ensoñarse con otra vida disponible para suscriptores a plazos de bulas sacerdotales. Al contrario: intensificando la experiencia personal de cada forma de vida. De cada hálito instantáneo. La belleza silente de una existencia descarnada y frágil. En espera de algo que, sabemos, jamás llegará pero en lo que merece la pena creer: el amor. Esa es la lección actual de la mística: contemplar, meditar, escuchar o leer siempre es soñar misterios de amor. El sentido.
Autor
Últimas entradas
 Cultura08/06/2023Pensamiento envenenado: Covidistopia y Estado Terapéutico. Por Guillermo Mas
Cultura08/06/2023Pensamiento envenenado: Covidistopia y Estado Terapéutico. Por Guillermo Mas Destacados19/05/2023El último samurái camina armado hacia el altar de Notre Dame. Por Guillermo Mas
Destacados19/05/2023El último samurái camina armado hacia el altar de Notre Dame. Por Guillermo Mas Actualidad09/05/2023José Antonio Martínez Climent y Guillermo Mas Arellano en diálogo
Actualidad09/05/2023José Antonio Martínez Climent y Guillermo Mas Arellano en diálogo Cultura31/01/2023Una tragedia americana. Por Guillermo Mas
Cultura31/01/2023Una tragedia americana. Por Guillermo Mas