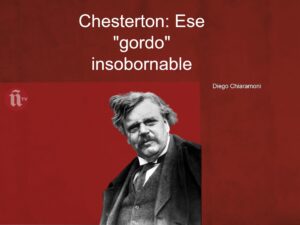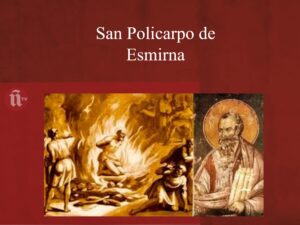|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Gris y rojo. Dos imágenes se superponen. Gris y rojo. El polvo translúcido y la sangre vinática. Óxido escurriéndose por el cielo; vino tiñendo el asfalto. Después, la ciudad apagada; el político jurando la presidencia de Gobierno mientras las calles apestan a violencia. Dos noches: la física y la social; ambas morales. Dos imágenes se superponen: Watchmen, obra maestra de la novela gráfica; El Pico, obra maestra del mal llamado “cine quinqui”. Inicios ahora hermanados, fotogramas solapados. Décadas distintas, geografías diferentes. Sueños de transgresión como abortos regurgitados de un mundo mejor que mueren y engendran fantasmas grises y rojos: sangre y polvo extendiéndose sobre las cabezas de quienes viven marginados; sangre y polvo, también, bajo sus pies. En el suburbio no hay margen de movimiento: entre el pesebre y la tumba todo es estatismo. Desesperación lenta. Un juego entre el pecado, la ausencia de absolución y la búsqueda de una evasión transitoria. Gris y rojo, de nuevo. Todo negro, al instante.
El suburbio es el extrarradio físico y moral de la ciudad. Su cierre. Puedes huir de él, pero si has nacido allí siempre lo llevarás dentro de ti. Su huella indeleble se engarza a la vida como un extraño determinismo imborrable. Ese rostro macilento de la vida depauperada es una cicatriz de nacimiento. Contra ella, el sueño de una sociedad sin límites e interconectada por un dinero carente de nacionalidad colapsa y se estrella. Muestra el rastro del poder desde las altas esferas hasta las viviendas más hediondas. Desde donde se vive –lujo y derroche incluidos– a donde únicamente se sobrevive. Hombres inmensamente ricos que viajan a la luna a costa de explotar a conductores de furgonetas. El suburbio es la hermana prostituida del capitalismo; es su hijastro bastardo. El suburbio es una sangría de fracaso sumergida a ojos de los números de neón que iluminan los centros financieros de la ciudad. Basura extraviada por las alcantarillas. Las suyas son historias corrientes, melodramas vulgares, crímenes por cuatro perras que ocurren en el fondo de la sociedad y a nadie importan ni duelen. Números de una mala estadística. Mientras la sociedad se hunde, el capital crece. Y el mundo seguirá girando, impasible, a pesar de unos cadáveres más.
Todo eso es el género suburbial: melodrama criminal anticapitalista. El melodrama, género denostado por no ser documental ni realista y por querer ficcionalizar la vida exageradamente. Es el suyo un costumbrismo impostado, forzado, casi paródico. Sin complejidad filosófica explícita, muestra algo que se pretende parcialmente real y que es solo una recreación. Cultura popular de origen periodístico —novelas por entregas—, adaptada a radio —radioseries—, y derivada a una televisión hoy consumida en múltiples formatos —telenovelas—. Su temática, aquí en el suburbio, es criminal. Más lo criminal no es dominante, sino que viene subordinado al propio melodrama de la vida marginal en un ambiente familiar que comprende distintas variantes. Y es, finalmente, la suma de ambas, ideologizadas, quien cristaliza la crítica anticapitalista: así vive la escoria que nadie quiere mirar. Los humillados y los ofendidos del sistema. Esos cuerpos sin alma que aparecen como fantasmas durmiendo en el cajero de la esquina. El criminal que despreciamos y consideramos idiota por jugarse la vida a cambio de lo poco que cuesta una dosis; la familia que llorará en su funeral cuando la policía le mate a tiros o cuando aparezca “pinchado” tras una reyerta nocturna, acorralado como un animal. Nuestras conciencias ignaras duermen, sin embargo, bien. Esto nos dice el género suburbial: estos son los sueños rotos, las vidas aplastadas por los engranajes de una maquinaria mayor cimentada sobre una miseria invisible: vedlo y no calléis; sabedlo y no lo permitáis. Más somos ciegos. Somos mudos. Somos. Cobardes.
La palma de Oro otorgada por el Festival de Cine de Cannes anualmente a la mejor película recayó, en 2016, sobre el director británico Ken Loach por su película Yo, Daniel Blake. En su discurso, al recoger el premio, Loach cargaba contra la austeridad económica galopante y reivindicaba el cine como eficaz arma de lucha contra el poder. Se quejaba de la vacuidad ideológica y ética que, precisamente, azota al cine actual. Su desarraigo con la realidad y con los verdaderos problemas de su tiempo. Establecer las causas de lo que denunciaba Loach requiere de una amplia investigación. Por especular, quizás quepa apuntar brevemente el que ahora haya una extraña unanimidad ideológica irrebatible. Mentiras aceptadas y verdades impuestas. En un silencio tácito. Cuyas reivindicaciones han olvidado la desigualdad acuciante. La cobardía creadora de unos cineastas domesticados por la necesidad de cuartos. O quizás es porque de verdad hemos creído eso de que vivimos en el “fin de la historia”, en palabras del filósofo Fukuyama, obviando que la historia sigue su curso y que continua, por tanto, dejando víctimas en la cuneta. En cualquier caso, lo importante para los cineastas debe ser hacer buen cine. Por encima de todo. Y no, defender unas ideas o una visión en torno al mundo circundante al contar una historia no es lastrarla, sino dotarla de vida y de actualidad y pretender convertirla, a la vez, en testimonio de un tiempo y en un mensaje para el siguiente. Que le diga a nuestros hijos aquello que nosotros le escuchamos a nuestros padres.
En la inmarcesible oquedad de silencio absoluto al que llamamos universo habita otro silencio insignificante y grotesco al que llamamos mundo. Ese hogar en apariencia desamparado y condenado, auténtico vertedero del universo, que habitamos. Y el culo del mundo, pudridero de los desesperados y camposanto de los descastados, es el suburbio. Extrarradio físico y moral del mundo y de la vida. Hogar de los desheredados y de los vencidos. Utopía del fracaso sobre la que se cimienta el éxito ajeno. El suburbio es, también, una isla de sombras para quienes se sienten extranjeros en el mundo o a la intemperie en medio de la existencia. Un lugar que está lejos de ser inmune al paso del tiempo y que se hace un poco más irreconocible, más insoportable también, conforme las hojas del calendario se apilan en la papelera. El suburbio físico llega ese día en que no hay escapatoria y tu vida pública se ha estancado; el suburbio moral llega el día en que el espejo borra el rostro y los recuerdos se convierten en melancolía. Suburbio: donde más habita el dolor, cuando uno no desea morir, sin posibilidad de amor ni de absolución porque está muerto ya. La droga, en cualquiera de sus formas, se convierte en la única vía de evasión. El descanso momentáneo, bajo la apariencia de un pinchazo, al alcance de quien no quiere estar vivo. Su efecto no es lento, pero tardará unos minutos aún en subir. Mirar afuera, entonces, encontrar lo otro: apenas nada. Toda la ciudad luciendo asco y exudando indiferencia. Transeúntes huyendo apresurados de una vida, la suya propia, que desprecian. Clamando, con el taconeo de sus zapatos, a la acedía de su triunfo inane frente a la desgracia de tu fracaso yermo. Sus siluetas se pierden a la vuelta de la noche. Luceros en la noche, sobre una tiniebla que acrecienta. Lluvia oblicua que empieza a golpear y que finalmente retumba sobre el cristal de la ventana. Esquirlas que brotan en la garganta como el llanto ahogado de una plegaria interrumpida. Silencio. Nada más que silencio. Y oscuridad. Antes de marcharse.
Autor
Últimas entradas
 Cultura08/06/2023Pensamiento envenenado: Covidistopia y Estado Terapéutico. Por Guillermo Mas
Cultura08/06/2023Pensamiento envenenado: Covidistopia y Estado Terapéutico. Por Guillermo Mas Destacados19/05/2023El último samurái camina armado hacia el altar de Notre Dame. Por Guillermo Mas
Destacados19/05/2023El último samurái camina armado hacia el altar de Notre Dame. Por Guillermo Mas Actualidad09/05/2023José Antonio Martínez Climent y Guillermo Mas Arellano en diálogo
Actualidad09/05/2023José Antonio Martínez Climent y Guillermo Mas Arellano en diálogo Cultura31/01/2023Una tragedia americana. Por Guillermo Mas
Cultura31/01/2023Una tragedia americana. Por Guillermo Mas