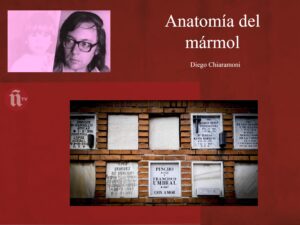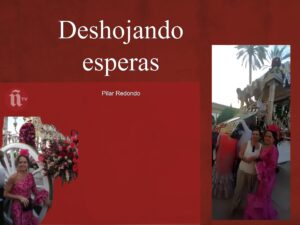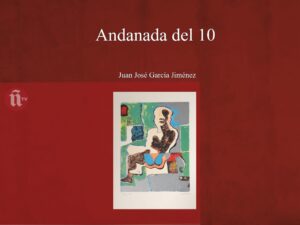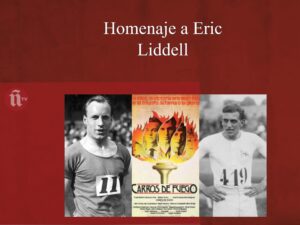|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Las elecciones de febrero del 36 y sus resultados son un asunto histórico soslayado por los historiadores españoles por molesto. No hay duda de que les gustaría verlo muerto y enterrado, y sin derecho a exhumación ni recurso a la “memoria histórica”. Por eso, la aparición del libro “1936 Fraude y violencia en las elecciones del frente populares” ha de ser celebrada. Y lo ha sido, y también ha levantado algunas ampollas entre los historiadores agremiados a quienes les gustaría que el asunto quedara definitivamente zanjado sin derecho a revisión. En su día haremos un repaso de las críticas y reseñas al libro en la prensa.
Se sabía que las elecciones fueron de escándalo, por la irregularidades sucedidas durante el recuento; de hecho el informe oficial preceptivo sobre los resultados nunca se elaboró. Este libro cuenta en detalle las gravísimas irregularidades -con muchos delitos y crímenes- de las elecciones, empezando por la campaña -de una violencia inimaginable hoy en día (lo que no quiere decir que no lo podamos volver a ver)-, siguiendo por las votaciones (de las que se dice que fueron relativamente pacíficas solo por el visible despliegue de fuerzas de la policía, muchas veces armadas con ametralladoras) y detallando los sucesos del recuento, en el que hubo episodios de escándalo, y que estuvieron acompañados por disturbios organizados por los partidos obreristas.
La conclusión que se saca del libro es que “No cuentan los votos, sino quien cuenta los votos”, según la frase atribuida precisamente a Stalin, el patrocinador -no se olvide- de aquella estrategia de los “frentes populares”. El padrecito sabía de los que hablaba.
La reseña que vamos a hacer del libro es una amplia selección de párrafos con pequeños comentarios. La selección va a ser suficiente para seguir el argumento del libro, cuya lectura se recomienda en cualquier caso a los interesados en la historia de España.
No sé si el libro tiene prólogo, porque la edición digital que he leído entra sin más preámbulo en el primer capítulo, El camino al 16 de febrero, en el que se trata de la imposibilidad de formar gobiernos estables tras la decisión del Presidente Alcalá-Zamora de impedir a toda costa que gobernara la CEDA, el partido mayoritario. En aquellas circunstancias, al presidente no le queda otro remedio que convocar elecciones, especulando que el Presidente del Consejo (equivalente al presidente del Gobierno actualmente), Portela Valladares, sería capaz de cuajar un partido de centro capaz de gobernar con la ayuda de los otros partidos republicanos. Alcalá Zamora, uno de los personajes más patéticos de la historia del siglo pasado, hizo unas auténticas cuentas de la lechera. Era el peor momento para hacerlo: aún no estaban hechas -ni mucho menos liquidadas- las cuentas judiciales de la Revolución de Asturias. Había muchos presos, algunos aún sin juzgar. Lo acabaría pagando personalmente, aunque nada comparado con lo que tuvieron que pagar nuestros padres y abuelos.
Sobre las maniobras de Alcalá-Zamora:
Gil-Robles esperaba que pronto podría constituir un Gobierno liderado por su grupo, el más numeroso de la Cámara, que culminara la prometida reforma de la Constitución, especialmente en aquellos aspectos que más habían enfurecido a los católicos. De hecho, una comisión parlamentaria al efecto tenía en sus manos un proyecto de reforma constitucional, inicialmente auspiciado por el propio presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora.
Alcalá-Zamora tenía una particular manera de interpretar la Constitución. Creía que podía ignorar recurrentemente, y no de forma extraordinaria, la composición de la Cámara y maniobrar para que se formaran gobiernos de independientes o de líderes de pequeñas minorías que, o bien mendigaban el apoyo de la mayoría, o, si no lo conseguían, gobernaban durante algunas semanas con el Parlamento cerrado. De este modo, entre el 9 y el 11 de diciembre se sucedieron varios encargos de gobierno sui generis.
El problema residía en que Alcalá-Zamora no estaba por la labor de nombrar presidente del Consejo al líder de la CEDA, argumentando que no se había presentado a las elecciones de 1933 como «perfecto» republicano. Además, pensaba que un Gobierno liderado por Gil-Robles destruiría la República.
Alcalá-Zamora amenazó con disolver las Cortes y convocar elecciones, en un último intento para que la CEDA permitiera gobernar al presidente de otro partido. Pero Gil-Robles no cedió, defendió que las Cortes podían hacer todavía «una obra fecunda» y recriminó duramente a Alcalá-Zamora que este justificara su veto en que los cedistas no habían votado la Constitución.
Alcalá-Zamora había logrado, al final, lo que deseaba desde meses atrás: con los radicales fuera de juego, bloquear la llegada al Gobierno de la CEDA y ganar tiempo para levantar una opción política nueva que ocupara el espacio de centro y fuera la gran protagonista de unas elecciones que se reputaban próximas.
Para las derechas, tanto en el caso de la CEDA como de los monárquicos, los nuevos decretos constituyeron una «manifiesta violación de la Constitución vigente», en palabras de Gil-Robles al presidente de las Cortes. La censura impidió que la prensa publicara las duras acusaciones del líder cedista contra el Gobierno.
La larga sombra de la Revolución de Asturias:
Excepto Julián Besteiro y sus seguidores, los dirigentes y cuadros del PSOE hablaron de «Octubre» en términos de justificación y glorificación, como una gesta que había mostrado la vitalidad del proletariado español en la lucha contra sus enemigos «de clase».
Significativamente, la estadística de la Dirección General de Prisiones revelaba que a 15 de febrero de 1936 la población penal, incluyendo a los presos comunes, ascendía a 20 446 individuos en toda España. Si el promedio de presos en los años previos había sido de 12 000, podrían estimarse en unos 8000 los encarcelados por los sucesos de 1934.
… ni el PSOE ni la UGT fueron ilegalizados por los gobiernos de centro-derecha, pese al requerimiento que formularon los monárquicos autoritarios, como no lo fue Esquerra Republicana, cuyos diputados se reintegraron a las Cortes ya en noviembre de 1934. Alcalá-Zamora, Lerroux y Gil-Robles coincidían en apreciar la potencia del movimiento socialista y lo ilusorio de proscribirlo. Para ellos, la alternativa más realista era el fortalecimiento del ala reformista del PSOE, contraria a la violencia y a la «dictadura del proletariado»
Esto último se consiguió en los 80, con la “Transición” (¿o Transacción?), el gobierno del PPSOE.
Primeros compases de la constitución del Frente Popular, que en principio se trató de un frente republicano (de centro e izquierda) iniciado por Sánchez Román, un independiente de centro (que se acabaría yendo al formarse el Frente Popular con extrema izquierda), al que se le añadiría el bloque obrerista (PSOE, comunistas y demás). Prieto, como siempre, estaba entre medias, de muñidor:
Sánchez-Román fue quien asumió la redacción de una primera versión del programa de los republicanos con la que Azaña y Martínez Barrio parecieron mostrarse de acuerdo. Antes de contactar con la Ejecutiva del PSOE, los dirigentes republicanos tantearon a Prieto en París y le entregaron una copia para comprobar si la dirección de su partido lo consideraría aceptable. La respuesta del socialista, en octubre de 1935, fue desalentadora.
Sin embargo, para Prieto la presencia de la extrema izquierda era fundamental porque mostraba a sus partidarios y a la pujante ala caballerista que no se reeditaría la conjunción de 1931.
Caballero no se cansó de repetir durante 1935 que ellos no iban a propiciar la vuelta a la situación anterior a su salida del Gobierno, en septiembre de 1933.
Acción Republicana, la formación de Azaña entre 1931 y 1934, se había unido con los radical-socialistas independientes de Marcelino Domingo y los republicanos gallegos de Santiago Casares Quiroga para formar, en abril de 1934, Izquierda Republicana (IR).
Caballero quería transformarlo internamente, sustituyendo la democracia interna y la estructura federal por mecanismos que concentrasen todo el poder en la dirección nacional. Para que este proceso pudiera ponerse en marcha, el «caballerismo» ansiaba expulsar del partido a los seguidores de Besteiro, opuestos a la violencia revolucionaria, y desalojar de la dirección a Prieto y sus afines
El Partido Comunista metería la cabeza y acabaría fagocitando las juventudes del PSOE, en las que aparentemente se integraron.
Las disensiones dentro del PSOE fueron bien aprovechadas por los dirigentes del PCE. El objeto del deseo comunista eran las organizaciones socialistas, y hacia sus líderes, descalificados como «socialfascistas» todavía en la campaña electoral de 1933, dirigieron varias ofertas de colaboración durante el primer semestre del año siguiente. Los socialistas, desde luego, se negaron a cualquier acción bilateral, y menos a enlazar sus organizaciones con las de los comunistas.
Las prevenciones de Caballero no fueron óbice para una relación progresivamente más amistosa entre socialistas y comunistas, reflejada en multitud de manifiestos conjuntos. En varios mítines, los oradores del PCE pudieron dirigirse con frecuencia a audiencias socialistas, gracias a la intercesión de dirigentes como el caballerista Julio Álvarez del Vayo o el prietista Ramón Lamoneda. Incluso compartieron atril con republicanos de izquierda en las celebraciones del 14 de abril de 1935[45].
… los comunistas accedieron a integrar sus sindicatos, hasta entonces agrupados en la Confederación General del Trabajo Unitaria (CGTU), en la UGT a partir de diciembre de 1935. Las negociaciones para fusionar las Juventudes culminarían poco después, en marzo de 1936.
El posterior fracaso de Caballero a la hora de controlar la Ejecutiva del PSOE en diciembre de 1935 hizo que, en lugar de integrarse la juventud del PCE en la socialista, triunfara la tesis comunista de la fusión y la creación, a partir de ella, de una nueva organización. Así, las nuevas Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), consolidadas ya como la punta de lanza de la «bolchevización» del PSOE, nacieron desvinculadas de la Ejecutiva del partido y ligadas de facto a la Komintern.
En ese Congreso, la Komintern distinguió la democracia del fascismo, conceptos que hasta entonces había equiparado. Ahora consideraba que la primera ofrecía vías importantes para caminar de manera gradual hacia la «dictadura del proletariado» y, por ello, merecía ser defendida de la «amenaza fascista».
La revolución democrático-burguesa debían desarrollarla gobiernos «pequeño-burgueses», auxiliados y presionados por las Alianzas Obreras. Distinguiendo esa fase previa, los comunistas adquirían la coartada teórica que necesitaban para justificar una colaboración con los republicanos de izquierda en el poder. El programa de esa «revolución democrático-burguesa» que se prescribía desde Moscú para España era el mismo que hasta entonces venía propugnado el Bloque Popular Antifascista, con dos variaciones: la supresión del derecho de autodeterminación y la sustitución del concepto «depuración» aplicado al Ejército por el eufemismo «democratización».
El sistema electoral daba una enorme prima de escaños a los ganadores, porque salían elegidos los más votados de cada provincia, pero la izquierda no no quiere cambiar:
Pese a esos resultados, solo Martínez Barrio, en el campo del centro-izquierda, abogó abiertamente por la reforma electoral. Los dirigentes del PSOE e IR se negaron, sin embargo, a participar en las ponencias parlamentarias. Azaña rechazaba toda crítica a la ley vigente y, como Prieto, atribuía la derrota a la desunión de las izquierdas. En sus mítines censuró como «leyes de partido», «genuinamente caciquiles» y destinadas a «amañar un sistema de elección con el que las fuerzas de izquierda jamás pudieran obtener la mayoría en las circunscripciones de España» los proyectos de reforma electoral del bloque de centro-derecha.
Fin de la primera parte.
Autor
Últimas entradas
 Destacados03/01/2024Pilar Primo de Rivera. Recuerdos de una vida – Despedida con un “Gracias, Pilar”- Parte XII. Por Carlos Andrés
Destacados03/01/2024Pilar Primo de Rivera. Recuerdos de una vida – Despedida con un “Gracias, Pilar”- Parte XII. Por Carlos Andrés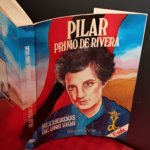 Actualidad27/12/2023Pilar Primo de Rivera: Recuerdos de una vida – La descomposición del Régimen y la muerte de Franco – Parte XI. Por Carlos Andrés
Actualidad27/12/2023Pilar Primo de Rivera: Recuerdos de una vida – La descomposición del Régimen y la muerte de Franco – Parte XI. Por Carlos Andrés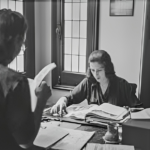 Historia23/09/2023Pilar Primo de Rivera. Recuerdos de una vida –La Falange molesta en la postguerra europea – Parte X. Por Carlos Andrés
Historia23/09/2023Pilar Primo de Rivera. Recuerdos de una vida –La Falange molesta en la postguerra europea – Parte X. Por Carlos Andrés Destacados19/09/2023Pilar Primo de Rivera; Recuerdos de una vida – Las revistas de la Sección Femenina: Y, Ventanal, Consigna, Medina, Teresa – Parte IX. Por Carlos Andrés
Destacados19/09/2023Pilar Primo de Rivera; Recuerdos de una vida – Las revistas de la Sección Femenina: Y, Ventanal, Consigna, Medina, Teresa – Parte IX. Por Carlos Andrés