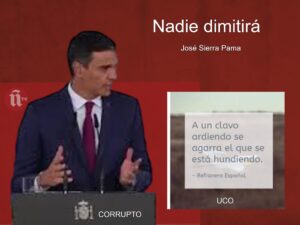|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
“Podemos afirmar, por tanto, que la cuestión del absolutismo ha dejado de ser cuestión; que así en la teoría como en la práctica, el régimen de la monarquía, en tanto que monarquía legítima, patrimonial y de derecho divino, y aun en tanto que monarquía constitucional, partícipe de la soberanía, ha quedado vencido y soterrado en nuestra patria (…).Y, sin embargo, el pueblo no es más libre que antes. Enfrente de aquella declaración legal: «la nación es libre y soberana y a ella exclusivamente pertenece el derecho de instaurar sus leyes», levanta un mentís formidable el hecho, expresado en estos crudos términos por el señor Gamazo, acorde con el pensar de todos los demás políticos: «España es una nación que se halla no arriba, donde debe estar, sino debajo; explotada, y no directora; sometida, y no gobernante». Es decir, que no es verdad que la soberanía resida en la nación; que no es verdad que el régimen político de ésta sea el Parlamento, según llamamos al gobierno del país por el país. ¿Cuál es, pues, ese régimen?”.
Así comienza Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno de España, del preterido Joaquín Costa, un panfletario pero muy audaz diagnóstico de los males de la patria para el 1900, que más de un siglo después continúa siendo asombrosamente actual en muchas de sus observaciones. Desde el mismo título. Los ropajes del caciquismo han mutado de un modo estrafalario: hemos pasado de la figura del cacique fariseo pintado por Solana, de temperamento cerril y antipático, alternador de misa y casino de provincia, al politicastro de fatua sonrisa, cultivador del orgullo de campanario, que luce el pin de la Agenda 2030 en la solapa y exterioriza sumisión islámica a los mandatos globalistas. Pero enfocado por una cámara, el cacique autonomista simula campechanía y representatividad esencializada de los tipos regionales. Una mezcolanza no muy estética de aspiraciones y discursos posmodernos, por un lado, y de furor atávico-pueblerino por otro.
Los caciques siguen siendo igual de cazurros que antes (piensen en Miguel Ángel Revilla, Urkullu, Barbón, o en un perfecto arquetipo como Tomás Guitarte, el cacique-oligarca de Teruel Existe). Pero frente a los de antaño, los gerifaltes de hoy tienen la soberbia que emana, en sus espíritus acomplejados, de haber obtenido una chusca formación universitaria en una capital principal, y del trato de reyezuelos que reciben en la odiosa corte, cuando acuden a ella como embajadores de aldea. El poder simbólico que les confiere la democracia (pila de agua bendita en la que santificar todas las estafas, traiciones, equívocos e ignominias) hace olvidar el martillo desvertebrador en que consiste su política. Toda su actividad ideológica, demagógica -piénsese en el vanguardismo con que opera Feijoó en la asunción encarnizada de las coberturas ideológicas progres de turno, laborando por auparlas a doctrina canónica de su partido- como digo, oculta su verdadero desempeño práctico, que no es sino el de fluidificar la arquitectura de los diversos negociados y corruptelas que esconden las alfombras de todo organismo autonómico/regional, ya sea a nivel de ayuntamiento, de diputación, o de comunidad artificial que consigue una faz identitaria a golpe de subvenciones y adoctrinamiento hecho industria, lo que redunda en multiplicación de electores que fortifican su oligarquía y caciquismo. ¡Oligarquía y caciquismo estilizados y bendecidos por las urnas!
Hoy el cacique no es un individuo concreto y más o menos situado, enganchado en el último escalafón de la correa de transmisión del poder como en tiempos de Costa, sino un estado intermedio colectivamente cacique y oligárquico a un mismo tiempo, pues actúa simultáneamente como cacique en su terruño y como oligarca en Madrid. Ese estado intermedio es el que entreteje el vasto poder autonómico, que puede adoptar como portada una abiertamente nacional-separatista o, en comunidades menos drogadas por la mitología étnica, una de esbirros soviéticos del interés partitocrático. Al frente de tal poder paraestatal se sitúa, con un simbolismo desdeñado y saturante, el presidente-monarca, el sah autonómico (algunos, como el vasco, tienen incluso residencia oficial y dan discursos de Navidad), el líder o lideresa supremos del espíritu regional que encarna el volk, el mascarón de proa maquillado de todo un naviero de clientelismos. El autonomismo es en España una religión política que da curiosas teologías, como el thatcherismo malasañero de Aguirre/Ayuso, el aranismo progretizado del PNV, o el andalucismo neoislámico de garrafón que destiló el PSOE de los textos de Blas Infante y que Moreno Bonilla ha heredado con gusto y sin sarna. Sobre esas señas de identidad a mitad de camino entre el etnicismo magufo y la ideología, cimentan un verdadero culto a la personalidad que empieza a hacer palidecer a algunos del siglo pasado.
“Podemos afirmar, por tanto, que la cuestión del franquismo ha dejado de ser cuestión; que así en la teoría como en la práctica, el régimen dictatorial, en tanto que dictadura personal, patrimonial y autoritaria, y aun en tanto que democracia orgánica, partícipe de la soberanía, ha quedado vencida y soterrada en nuestra patria. Y, sin embargo, el pueblo no es más libre que antes. Enfrente de aquella declaración legal: “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado”, levanta un mentís formidable el hecho de que España no se halla arriba, donde debe estar, sino debajo; explotada, y no directora; sometida por arriba, desde la UE, y por abajo, desde las autonomías, y no gobernante. Es decir, que no es verdad que la soberanía resida en la nación; que no es verdad que el régimen político de ésta sea el Parlamento, según llamamos al gobierno del país por el país. ¿Cuál es, pues, ese régimen?”, podría empezar escribiendo un Costa de nuestros días.
La actualidad padece en estas semanas la campaña de la taifa Castilla y León (la más ridícula de las taifas, pues Castilla nunca ha querido ser local, sino que, para gloria suya, sólo ha querido y sabido ser universal), y como siempre que hay uno de estos simulacros de elecciones nacionales, advertimos en la escenografía, en los discursos, en el ambiente, en los politicastros que se disfrazan de ciudadanos corrientes, operando como una fuerza telúrica y ancestral, la misma realidad degenerada, ahora elevada a patrón institucional, que consignaba Costa en torno al material antropológico caciquesco: “El señor Sánchez de Toca, que ha hecho del caciquismo materia especial de estudio desde el Ministerio de la Gobernación, observa cómo las personas dignas y de recta y honrada conciencia repugnan entrar a la parte en las prácticas y en los provechos del sistema, como caciques, dejando libre el campo a los hombres sin conciencia, capaces de convertirse en agentes de violencia, tiranía y corrupción; y el señor Moreno Rodríguez, ex ministro de Gracia y Justicia, nos ha hecho ver cómo «los que antaño perseguía la Guardia Civil, forman hoy la guardia de las autoridades», pintándonos con hechos personales un estado social propio de una tribu de eunucos sojuzgados por una cuadrilla de salteadores. El malogrado Macías Picavea (…) nos representa a los oligarcas reclutando su clientela entre lo más ruin y bestial del país”. Así, quedan lejos de la práctica política y sus aledaños “los que moral o intelectualmente valen algo, cuantos sienten en su alma una chispa de intelectualidad, o se hallan dotados de una conciencia recta y una voluntad digna. El señor Romera, que ha profundizado en las entrañas de la vida local, como diputado provincial que ha sido durante muchos años, encuentra que los cargos concejiles no los desempeñan las personas de más ilustración, de más respetabilidad, de más valía por su posición social, por su sensatez, integridad y espíritu de justicia, quienes se mantienen alejados de las Corporaciones locales por no mancharse, sino los vividores, serviles, sin escrúpulos, que en los oficios de república no ven más sino una granjería”.
Salta a la vista cual cartelería luminosa en una ciudad anochecida, que el régimen de las autonomías es como un fármaco hecho a medida para que resucitaran y se expandieran, perfeccionadas como por una maquinaria ingenieril, las cacicadas, que ya no forman la trastienda del sistema, sino una realidad principalísima de él. El paso de los años ha ido desnudando el trampantojo feliz de las autonomías, y ya se ven los desconchones y las entretelas. Son y siempre fueron un ácido corrosivo para la siempre delicada unidad nacional, un artefacto cleptócrata, jurídicamente deforme, constitutivamente corrompido, socialmente malicioso, económicamente sangrante, filosóficamente estúpido y, en fin, una calamidad y una traición para España y los españoles, ya denunciada por los más preclaros de nuestros pensadores cuando la diosa-madre constitucional les dijo: “levantaos y andad, hijas mías, destruid España, pero respetadme a mí”.
Después de lo ocurrido en Cataluña en 2017, aún tenemos que aguantar a una legión de periodistas e intelectuales, exquisitamente centrados en sus posiciones dialécticas, defender las autonomías como el mayor de los logros histórico-políticos de España, con argumentos de parvulario como el de disociar la naturaleza bondadosa de la idea autonómica del inadecuado uso que hacen de ella algunos descarriados, como si la política se valiera de intenciones y no de materialidades, de poesía y no de prosa. El autonomismo, el movimiento político que se desprende de ese ingenio de leguleyos atiborrados de alucinógenos historicistas, no puede ser sino enemigo frontal de la res publica, una tendencia inevitablemente centrífuga, conducente a la balcanización. Es, además, un dispositivo idóneo para la experimentación legista de laboratorio y la reproducción de formas de coacción política (lo hemos visto a las claras en la pandemia) germinalmente totalitarias. El autonomismo: oriental en su cultivo del indigenismo, luterano en su furor divisorio. Autonomismo: kantismo aplicado a la administración pública. Autonomismo: fórmula netamente antiespañola. Idea culturalmente germánica. Globalista avant la lettre: vamos a una aldea global compuesta de tribus. Democracia en la tribu y dictadura en la aldea-planeta.
No hay consenso socialmente tan fuerte (tan fuerte en lo social como argumentativamente inane) y tan necesario de destruir, en lo político, que aquel que presenta el sistema autonómico como un éxito histórico y como un garante de libertad (no busquen concreción, queridos lectores, no la hay en sus apologetas), derechos (también etéreos), progreso (indefinido también en sus apologías liberaloides) y bienestar, que este sí lo concretan, de las lenguas y culturas de los pueblos de España. Lo que Gustavo Bueno definió como “el mito de la cultura”. El pecado original del 78, elevar la cultura a teología secular del nuevo Estado. Un obsequio envenenado de la CIA y la izquierda germano-escandinava que siguen agradeciendo por igual los traidores a Franco, los socialdemócratas y los nacionalistas, trilogía muñidora de la Transición. En Alemania, cuna intelectual del mito de la cultura, el federalismo ciertamente cumplió una función operativa para fraguar su unión política (1871), pero en una nación previamente cohesionada, canónica, como España, no podía sino propiciar la destrucción de los tejidos en que se asienta la Patria: una lengua común, unidad de los poderes del Estado y centralidad de los servicios públicos.
Seguirán los paladares exquisitos de la política blanqueando la tontería autonómica. Ante los desmanes nacionalistas han corrido ya ríos de tinta y de lágrimas de muchos otrora paladines de la equidistancia, del centro químico, de la pureza ideológica. Hace quince años parecía inverosímil esta reacción. Antes mudos al respecto, ahora no dudan en prodigar manifiestos y denuncias, hechos no desde una postura afirmadora de ideales alternativos, es decir, desde la españolidad, desde el amor a la tierra común, depósito de raíces históricas irrompibles, sino desde la finura celestial de su moralismo fácil. Voluntariamente ciegos, seguirán lamentándose en sus tribunas como viles plañideras, ahogando penas —progres— y desengaños —ex progres— en el vino triste y melancólico del constitucionalismo.
Autor
Últimas entradas
 Actualidad26/12/2023Reinventando la historia. Magnicidio frustrado. Por Fernando Infante
Actualidad26/12/2023Reinventando la historia. Magnicidio frustrado. Por Fernando Infante Destacados15/08/2023Lepanto. ¿Salvó España a Europa? Por Laus Hispaniae
Destacados15/08/2023Lepanto. ¿Salvó España a Europa? Por Laus Hispaniae Actualidad15/08/2023Entrevista a Lourdes Cabezón López, Presidente del Círculo Cultural Hispanista de Madrid
Actualidad15/08/2023Entrevista a Lourdes Cabezón López, Presidente del Círculo Cultural Hispanista de Madrid Actualidad15/08/2023Grande Marlaska condecora a exdirectora de la Guardia Civil
Actualidad15/08/2023Grande Marlaska condecora a exdirectora de la Guardia Civil