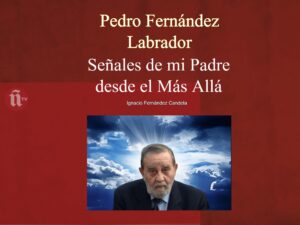|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Este enero no es como el de hace 68 años cuando el general Millán-Astray emprendió el camino hacia el V Tercio celestial, allí donde los «legías» aguardan la venida de sus hermanos de armas. Las atípicas temperaturas, la claridad del azul del cielo y el temor del frío ante el poderoso astro solar pueden dar buena fe de ello como, por desgracia, las extraordinarias y lamentables circunstancias que envuelven a un mundo en ruinas, carente de virtudes y valores, abrumado por interminables azotes de variantes de una pandemia que, ciertamente, sigue jugando con una humanidad al borde del precipicio.
Sin embargo, aquella misma mañana de 1954 había sido fría, gélida y desangelada a pesar del rechinante sol que, si cabe, parecía brillar con más fuerza en el intento de diluir la espesa niebla del segundo amanecer de aquel mismo año.
El féretro, silencioso, había llegado acompañado de la cómplice oscuridad y una escolta callada, cauta, compungida y reservada, según la voluntad y el deseo testamentario del fundador de la Legión.
Todavía de noche, el depósito de cadáveres se había convertido en el punto de encuentro de todos los que se habían dejado caer por el palacete del Cuerpo de Mutilados de la calle Velázquez durante la tarde-noche del día de Año Nuevo. El reencuentro, por triste que fuera, bien lo merecía: el último adiós al gran héroe de África y Filipinas, además de su sublime obra fundacional, el Tercio de Extranjeros.
Aquel sábado 2 de enero de 1954, debido a la escasa visibilidad, apenas se reconocían las caras de los allí presentes: sus sobrinos Alfredo, José y Javier; ministros como Muñoz Grandes o Martín- Artajo; el contraalmirante Nieto Antúnez, el general Silva, el teniente coronel Rubio o una guardia pretoriana de curtidos aunque compungidos caballeros legionarios a las órdenes del capitán Iglesias.
En un segundo plano se hallaba José, el cabo Ortega que, en compañía de Ochandiano, el conductor, contemplaba expectante el último servicio al que, para él, siempre fue su coronel, por antigüedad y méritos de guerra.
Su relación con el general había adquirido tintes de familia, de padre e hijo, en base al respeto y confianza que mutuamente se profesaban debido a las vivencias y avatares que, en tiempos y situaciones diferentes, la vida les había puesto delante en pasados con caminos muy distintos hasta el punto de encuentro en la encrucijada de la calle Velázquez.
La voz de Millán-Astray se había apagado y el silencio, agazapado, se había apoderado de todos los allí presentes, acongojados ante un mar de recuerdos de sus órdenes de mando y el lejano y poderoso eco de las arengas en el frente. Nadie osaba a romperlo, sólo unos débiles pero atrevidos murmullos que se aventuraban con la última oración por un héroe de España.
Su cuerpo, teñido de paz y gloria, yacía inerte con la bandera de España por sudario y un chapiri, ese heroico gorrillo legionario, como recordatorio de aquel primigenio Tercio y sus banderas del Cuartel del Rey en Ceuta, que, desde 1920, habían dado tanto por y para la Patria.
El foso, convertido en eterna morada, se fue llenando de terrones de la densa tierra mojada por la escarcha, palada a palada. Se acumularon recuerdos de dolor y sacrificio: Nador, Fondak, Dar Raid, Melilla… Pero, también, de vítores y rabiosos gritos de «¡A mí La Legión!» en la última presencia terrenal del teniente coronel Valenzuela, el comandante Fontanes, el capitán Arredondo, el teniente De la Cruz, el cabo Suceso Terrero y miles de legionarios que, de manera humilde y ejemplar, habían precedido al general en el liberador encuentro con su novia, la Muerte.
Allí estaban todos, esperando a su jefe supremo en vanguardia para, como en los acuartelamientos legionarios, formar el V Tercio, el del recuerdo imborrable de todos los que le habían precedido en el fatal pero anhelado destino final.
El estruendo de la tierra sobre la madera siguió quebrando el silencio matutino, como el acompasado sonido de las palas de los enterradores, sus sincronizados movimientos, y las tímidas preces del vicario general castrense, el doctor Alonso Muñoyerro.
Y esa tierra cobró vida al mezclarse con el cuerpo de un héroe cuya sangre y miembros habían sido entregados a la Patria en cumplimiento del Credo Legionario que, ya superado el centenario, perdura como santo y seña de todo aquel que ha pasado por el Tercio y ha portado el verde sarga de la Legión Española.
Millán-Astray se despedía de manera austera, franciscana, y su querido José Ortega, el cabo de la escolta, recordaba el sempiterno deseo del coronel de ser trasladado al cementerio de noche, sin que nadie lo supiera, sin flores ni coronas, sin lujos ni ostentaciones, sin desfile ni duelo familiar que honrasen a su humilde persona.
En trances pretéritos, la Muerte y Millán-Astray ya se habían visto las caras con las cartas del heroísmo y la humildad sobre la mesa. El general había vencido, había sobrevivido. África y los pabellones hospitalarios habían sido testigos de sus gestas victoriosas. La fatal doncella no tenía prisa, seguía dándole esa tregua que, marcado el desenlace, acaba con el final de cualquier mortal.
Entonces, en la última partida y con las fichas dispuestas sobre el tablero, su grave afección cardíaca no le había dado más opción. No había que hacer esperar a la Dama. El reloj de su vida marcó la hora.
— «Caridad y perdón», se oyó decir al general.
Era el último trayecto, la última escolta, el último suspiro, y José Ortega, su hombre de confianza, en la distancia recordaba sus conversaciones con aquel general, su particular coronel, digno hijo y honrado soldado de aquellos antiguos infantes de nuestros gloriosos Tercios de Flandes.
Autor
Últimas entradas
 Cultura13/02/2023Roy Campbell, un verdadero hombre de acción. Entrevista a Emilio Domínguez
Cultura13/02/2023Roy Campbell, un verdadero hombre de acción. Entrevista a Emilio Domínguez Destacados13/01/2023Edchera y sus héroes legionarios. Por Emilio Domínguez Díaz
Destacados13/01/2023Edchera y sus héroes legionarios. Por Emilio Domínguez Díaz Actualidad23/11/2022De Calígula a la alarma social. Por Emilio Domínguez Díaz
Actualidad23/11/2022De Calígula a la alarma social. Por Emilio Domínguez Díaz Actualidad27/09/2022Ceuta: Todos juntos formamos bandera. Por Emilio Domínguez Díaz
Actualidad27/09/2022Ceuta: Todos juntos formamos bandera. Por Emilio Domínguez Díaz