
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Las luces de la ciudad anuncian a gritos la llegada de la Navidad. Los puestos de la Plaza Mayor se han instalado como cada año atrayendo a los curiosos, a niños y a viejos. En ellos los mismos productos de siempre: figuras y nacimientos, objetos de broma y abetos.
Sentado en la mesa de un antiguo café, observo absorto a través de la cristalera, el ir y venir de las gentes, sonrientes y aparentemente despreocupados por unos días, recordando con tristeza el momento en que era mi padre el que a mí me llevaba de la mano. Ha pasado mucho tiempo, y ahora soy yo quien callejeando le muestro a mi hijo la ciudad. Él me mira con ilusión e interés, con la misma luz en sus ojos con la que yo me recuerdo a mí mismo a su edad, lo que en mi mente no parece que haya sido hace tanto.
Salgo de aquel establecimiento, y es mi hijo quien con paso rápido me guía inconscientemente por las calles. Rodeamos la estatua ecuestre del rey Felipe, el primer monarca que en esta ciudad naciera, y salimos disparados por la pequeña calle de Botoneras, dejando atrás a aquellos que sin don ninguno pasan sus horas pretendiendo hacer creer que son mimos. El olor de las freidurías, producido por los bares que se amontonan en tan pocos metros cuadrados, lo impregna todo. Atrás dejamos la Plaza Mayor, campamento romano.
La calle Imperial, la calle Toledo, ésa que atiende al nombre de lechuga, y las Cavas, la alta y la baja. Y así llego sin darme cuenta hasta donde indefectiblemente me siento arrastrado como cada vez que paseo por estas calles, hasta la iglesia de San Miguel. Entramos un instante para sentarnos en uno de sus bancos y descansar nuestros fatigados pies, observando todo con cuidado detenimiento, y quedamos absortos ante el retablo que preside el altar, con la imagen del Arcángel ciñendo fuertemente la espada con su mano derecha para así sojuzgar al demonio, sin que mi hijo deje de preguntar a media voz qué es lo que representa toda aquella escena.
Desembocamos de vuelta en la calle Mayor y nos dejamos llevar hasta el ayuntamiento, coqueto edificio centenario, y quedamos erguidos ante la efigie de quien comandara la escuadra en Lepanto; gloria de España, gloria de Europa. La torre de los Lujanes, la calle del Codo y la del Cordón, y la casa de los señores de Luján, el Madrid de los Austrias, un escenario que no ha cambiado en siglos. En algunas alcantarillas aún puede verse el viejo escudo de la Villa, el dragón que, en postura rampante, indudablemente eclipsa a ese oso gordo y fofo, que con cara melindrosa y estúpida le vino a sustituir. Sin hablar, nos dejamos llevar hasta el viaducto, donde hasta hace bien poco fuera el lugar predilecto de suicidas y enamorados, que para el caso viene a ser lo mismo, y arribamos a los jardines de las Vistillas, mirador desde el que se ofrece un gris y tortuoso escenario de Madrid, triste y macilento. Y allá abajo la calle Segovia, salida natural en dirección a Extremadura, que esconde celosamente una de las pocas posadas que aún quedan en pie como vestigio vivo de un mundo ya olvidado.
Se acerca la hora de comer y decidimos volver. El intenso frío que en invierno congela esta ciudad, ese al que nunca he logrado acostumbrarse, bloquea todos mis sentidos, embota mi alma, y con él, vendrán las lluvias, el arrobo en casa y la vuelta a la rutina.
Autor
Últimas entradas
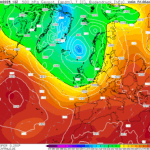 El Tiempo05/06/2025Previsión, viernes 6 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz
El Tiempo05/06/2025Previsión, viernes 6 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz Ciencia04/06/2025Las corrientes marinas y el viento… ¿Son energía en movimiento? Por Iván Guerrero Vasallo
Ciencia04/06/2025Las corrientes marinas y el viento… ¿Son energía en movimiento? Por Iván Guerrero Vasallo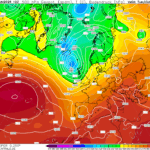 El Tiempo02/06/2025Previsión martes, 3 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz
El Tiempo02/06/2025Previsión martes, 3 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo01/06/2025Previsión lunes, 2 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz
El Tiempo01/06/2025Previsión lunes, 2 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz






