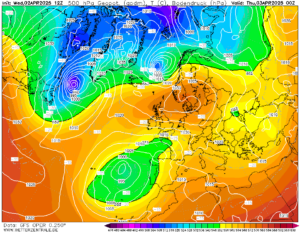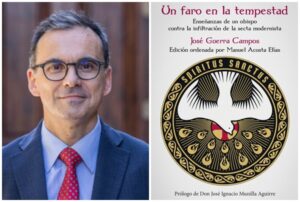La indiferencia es soledad, y la soledad una especie de infierno en la tierra.
Estas meditaciones no son producto de una mera especulación teórica ni de una deducción sistemática, sino que son fruto de intuiciones tomadas de nuestra experiencia vivida, y por eso siempre incompletas, sujetas a correcciones y perfeccionamientos.
Heidegger explica que los estados de ánimo (stimmung) son modos fundamentales en los que nos encontramos, que nos abren al mundo de manera pre-reflexiva, es decir, nos dotan de un tipo de conocimiento que no es el racional y calculador. La esencia del ser humano es entonces para el mago de Friburgo, el poder ser afectados, el estar abiertos al ser, el ser aquel a quien se le revela el ser de las cosas. Las disposiciones afectivas son entonces las que nos permiten trascendernos, ponernos en contacto con la realidad; con ellas estamos siempre llevados más allá de nosotros mismos hacia el ente en su totalidad, son lo que nos permite escuchar los ritmos del mundo.
Ahora bien, el temple de ánimo puede ser apertura o cerrazón, y en el caso de la indiferencia nos decantamos por lo segundo, por ser una predisposición afectiva que nos cierra hacia el enigma que la realidad y los otros nos plantean.
Si hablamos de la indiferencia tal como la experimentamos en nosotros mismos o la observamos en otros, podríamos decir que es esta una incapacidad para ser conmovidos (ser movidos con lo otro), para asombrarse (thaumázein en griego), para que las cosas encuentren en nosotros un sitio donde anidar, para que los vínculos con los demás hallen en nosotros tierra fértil donde arraigar.
Nos vienen a la mente, como prototipo de aquellos que han sido tomados por la indiferencia, los que Nietzsche denominó como “últimos hombres”. Ellos son quienes tras la muerte de Dios y la caída de todos los valores que le daban sentido a la existencia humana, ni siquiera logran inmutarse, es más, se ríen y se burlan. Debido a que han llegado al final del proceso histórico y tienen todo hecho y resuelto por las generaciones que los precedieron, se conforman con su aburguesado estilo de vida, con el placer y la comodidad de una vida sin sobresaltos; “¿Qué es amor? ¿Qué es anhelo?” se preguntan, y les es suficiente con un poco de veneno cada día por la noche para estar conformes, y mucho veneno hacia el final para no sufrir ni ser conscientes de la propia muerte.
Uno de los venenos en la actualidad, que pese a parecer benévolo es de los más perniciosos y alarmantes, es aquel que portamos siempre con nosotros, que ha ocupado casi todas las esferas de nuestra cotidiana realidad: la pantalla en sus múltiples versiones. Ellas nos seducen, como las sirenas a Odiseo, Ulises, con la sensación de poder resolver todo con el dedo, en cuestión de segundos, sin esfuerzo, sin sufrimiento. La capacidad de eliminar cualquier imagen desagradable casi instantáneamente nos genera satisfacción y placer. La realidad ha dejado de oponer resistencia, la persona contemporánea ha devenido un “individuum encapsulado”, más débil, más insensible para lo que por fuera de la virtualidad reclama nuestra mirada:
Sí, al parecer las primaveras te necesitaban.
Algunas estrellas te exigían que las percibieras. En el pasado se levantaba, acercándose, una ola o cuando pasabas tú junto a la ventana abierta se entregaba un violín. Todo eso era misión. ¿Pero pudiste con ello? ¿No estabas todavía distraído por las expectativas como si todo te anunciara una amada?1
Rilke señala con agudeza, la distracción con la que a veces nos paseamos por el mundo, nuestra apatía, que no es como la de los antiguos estoicos, quienes creían que para poder aceptar y llevar a cabo con plenitud el propio destino y vivir una vida virtuosa, necesitamos ocuparnos de resolver solamente lo que de nosotros depende, evitando sucumbir o dejarnos afectar (apatía viene del griego a-pathos sin afecciones o pasiones) por lo externo que no depende de nosotros. Sólo así cree el estoico poder alcanzar la tranquilidad del espíritu. La apatía contemporánea, es consecuencia de estar inmersos en una especie de neblina espiritual, donde ya no podemos ver con claridad, y que es fruto de la coraza que la tecnología ha formado en derredor de nuestro espíritu.
1 Rilke, r, Primera elegía de Duino.
El que nada de lo humano nos sea ajeno, parece hoy día un sueño lejano, lloraría Unamuno desde Salamanca si viera la extrañeza con la que muchas veces nos miramos los unos a los otros; el angostamiento de los horizontes es eminente:
Las cosas no nos interesan porque no hallan en nosotros superficies favorables donde refractarse, y es menester que multipliquemos los haces de nuestro espíritu a fin de que temas innumerables lleguen a herirle.2
Somos carentes hoy de ese eros que antaño invadía al ser humano y lo llevaba a intentar comprender, a encontrar sentido, a salvar los fenómenos, ya que en todo momento nos vemos atrapados por las redes sociales, que de manera obsesiva debemos observar (la mayoría de las veces sin propósito) cada vez que tenemos la oportunidad. Ya no toleramos los espacios vacíos, no sabemos posponer ni decirle “no” a la tecnología. Sin duda, la técnica ha traído algunos beneficios para el hombre, como por ejemplo mejoras en la maquinaria agrícola y ganadera, que terminaron con las hambrunas; o algunos avances médicos que nos permiten permanecer en nuestro ser, pero muchas otras pareciera que vienen a costa de un futuro deshumanizado, de que firmemos nuestra propia acta de defunción.
Decía Hegel que la conciencia del siervo era más propensa a volverse autoconciencia y alcanzar la realización que el amo, ya que este último recibe todo dado por su siervo, depende de él, mientras que el primero, en su confrontación con la realidad mediante el trabajo, vence la angustia al transformar la materia con su creatividad, al humanizar el mundo. Nos preguntamos, sin embargo, ¿ qué sucederá cuando con el avance exponencial de la tecnología ya no necesitemos trabajar ni crear? ¿Qué pasará cuando hayamos delegado gran parte de nuestras facultades en las máquinas? La evolución de la tecnología y su avance son directamente proporcionales con el debilitamiento de nuestras facultades, llegaremos quizás a espiritualizar o humanizar al mundo, pero al costo de no espiritualizar al hombre, que reducido a autómata biológico-mecánico, a cuasi-máquina, consumirá el tiempo libre que ha ganado en un espurio sumergirse en el océano digital, en un paliativo entretenerse hasta morir.
Cuando esto suceda habremos sido gobernados por la apatía, no habrá más pasión:
2 Ortega y Gasset, J, Meditaciones del quijote, pg 5.
“El no dejarse afectar por la vida, el sacarle el cuerpo, dejar de sentirla. Tal o cual cosa “me resbala”, suele decirse corrientemente y, no obstante, perfecta imagen: nada penetra, nada, todo pasa sin pasarnos. Deviene pasado sin haber estado presente.”3
El smartphone moldea nuestro cerebro y lo predispone a la inmediatez, a la necesidad de constantes estímulos efímeros, a la distracción, a que nuestros periodos de concentración devengan cada vez más cortos, a la avidez de novedades, propia de la vida inauténtica:
“La forma deficiente, inauténtica del asombro, es la desinhibida industriosa curiosidad, que se propone perseguir todo lo que aparece en algún modo como sorprendente y, en este superficial sentido, maravilloso.”4
Suceden tantas cosas en las redes sociales y en la esfera pública que en el fondo nada sucede, todo se vuelve habladurías, el exceso de información, de datos, obnubila nuestra capacidad de asimilar y distinguir lo importante, de saborearlo, de transformarlo en conocimiento, y como decía Eliot:
¿Dónde está la vida que hemos perdido en vivir?
¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento?
¿Dónde el conocimiento que hemos perdido en información? Los ciclos celestiales en veinte siglos
Nos apartan de Dios y nos aproximan al polvo.5
Vivimos en medio de un constante ruido que gracias a los algoritmos no tarda en volverse autorreferencial, alineándonos y obstaculizando nuestro acceso a la realidad, este vivir aturdidos imposibilita el arraigo.
“A causa de la curiosidad se está en todas partes y en ninguna. Este permanecer en el mundo sin morada caracteriza la dispersión como modo de ser del ser-ahí.”6
3 Mujica, H, Señas hacia lo abierto, pg 104.
4 Ibid, pg 104.
5 Eliot, T, El primer coro de la roca.
6 Op cit, Mujica, pg 105.
En el ámbito de la educación, en el cual hemos ido sumando algunas experiencias en los últimos años, el deterioro espiritual y el acrecentamiento de la indiferencia son evidentes en un alto grado; al preguntarle por ejemplo a niños de entre 8 y 11 años que les gusta, cuales son sus intereses, nos encontramos muchas veces con la asombrosa respuesta de “no se” o peor aun “nada”. Los niños siempre han mostrado una gran predisposición para el aprendizaje, para el asombro y el juego, para la creatividad, y si de ellos obtenemos estas respuestas ¿ qué esperar entonces de los adolescentes?.
Observando una clase hace no mucho, un muchacho del último año de secundaria ingresó en el aula con auriculares puestos, de esos que cubren todo el oído de modo tal que callan al mundo y ensimisman a la persona, que funcionan a la manera de un cartel que dice “no molestar”. Lo alarmante no fue solamente que ante el llamado de atención de la profesora, alegó a que otros de sus compañeros tampoco participaban de la clase para justificarse a sí mismo y poder así permanecer en su actitud, sino que se mantuvo desde el principio al final de la clase en un hermético aislamiento, sin interactuar con absolutamente nadie.
No somos nosotros inmunes en nuestras propias clases a los alumnos que prefieren dormir o que ante la posibilidad de discurrir por el logos, de ejercer la noble tarea del pensar, optan por idiotizarse con videojuegos. ¿Se debe esto a nuestra incapacidad en la tarea de educadores? Si analizamos la etimología de la palabra educar, observamos que viene del latin educere, que significa “sacar de dentro, extraer a la luz”, ¿Es acaso que no logramos que el eros inunde nuestras clases?.
Pese a las críticas que podríamos hacerle al sistema educativo y a nosotros mismos, la realidad es que hay ciertas cosas en la vida (y probablemente las más importantes) que no toleran el imperativo, no podemos obligar a amar, no podemos forzar a que alguien disfrute de la lectura, ni se puede obligar a que el otro comparta nuestros anhelos, quidquid recipitur ad modum recipentis recipitur “Aquello que se recibe, se recibe al modo del recipiente” nos dice Tomás de Aquino, indicando que muchas veces no importa solamente la medida por ejemplo del fuego de nuestra pasión, si a los otros a quienes intentamos transmitírselos no tienen la predisposición anímica necesaria para recibirlo. Como ya lo dijo alguna vez Platón “no se puede verter el océano en una copa”.
El indiferente contemporáneo, al estar vuelto constantemente hacia las pantallas, no logra darse cuenta de sus propias carencias, no es consciente de sus
vicios, no echa nada en falta. No tolera el aburrimiento y busca pasar el tiempo de cualquier forma, busca estar ocupado porque en el fondo lo espera la frialdad del vacío con su sinsentido y una profunda soledad. Una persona incapaz de salir fuera de si, es incapaz de amar, porque el amor es siempre una donación gratuita, un movimiento que va desde dentro hacia afuera de nosotros mismos, que nos abre y nos otorga plenitud, es por eso que la carencia de amor no es el odio (que creemos tiene otra sustancia y origen) sino que es la indiferencia, que nos mantiene aislados en una soledad, que es la antesala del infierno.
Hasta aquí nuestras intuiciones sobre la indiferencia tal y como se nos presenta en sus rasgos esenciales, encarnada en nosotros mismos o en nuestros prójimos, pero ¿ qué pasa en nosotros cuando nos topamos cara a cara con aquel otro indiferente?
Quienes amamos la filosofía tenemos, como decía Novalis, un impulso o anhelo de sentirnos en todas partes en casa, de religarnos con la realidad, de encontrar sentido en lo profundo del existir. Somos posesos muchas veces por agobiantes preguntas y movidos por un eros hacia la Verdad, el Bien y la Belleza, y sentimos casi una necesidad de emanar lo saboreado, de querer compartir aquello que para nosotros tiene valor, aquella palabra que salva, que despierta, que ante todo ha sido primordialmente escucha. Frente a la indiferencia del otro que pareciera ser impenetrable ante nuestro mensaje, no podemos más que sufrir y angustiarnos, con la tentación siempre latente de la resignación y el propio ostracismo. Son recurrentes a este estado de ánimo de resignación ideas tales como: “¿para qué hago esto?” o “no tiene sentido siquiera intentar” o el “cuando llegues a mi edad verás que es inútil” y la clásica “ya todo está perdido, no tiene salvación”.
La indiferentia mundis nos hace sentir como nadando contracorriente, como una semilla en un espinar. Pero quizás, debido a nuestra juventud mezclada con algo de romanticismo y de fe, nos sentimos aún dotados de la virtud de la fortaleza, entendida no como algo necesariamente físico, sino como la capacidad de resistir y sobreponerse a las adversidades, a lo que nosotros le sumamos la capacidad para no desesperar, para no resignarnos y no caer nosotros mismos en la indiferencia.
Quizás no nos quede más que sembrar, con la sabiduría de que la cosecha nunca es nuestra, y de que muchas semillas caerán en el lodo donde se ahogarán, otras en el camino donde las devorarán los pájaros, o en tierra poco profunda donde el sol las quemará fácilmente, pero con que alguna logre hacerse lugar a través de una grieta para poder ver el sol, habrá sido suficiente.
Autor
Últimas entradas
 Actualidad01/04/2025Una Europa de borregos bajo el control de lobos. Por Filípides
Actualidad01/04/2025Una Europa de borregos bajo el control de lobos. Por Filípides Actualidad28/03/2025Osiris Valdés: Su historia nunca contada y la portada de su próximo libro El Diario de Francesca. Por Fernando Alonso Barahona
Actualidad28/03/2025Osiris Valdés: Su historia nunca contada y la portada de su próximo libro El Diario de Francesca. Por Fernando Alonso Barahona Actualidad27/03/2025El extraordinario episodio de precipitaciones de marzo no se debe al cambio climático. Por Asociación de Realistas Climáticos
Actualidad27/03/2025El extraordinario episodio de precipitaciones de marzo no se debe al cambio climático. Por Asociación de Realistas Climáticos Actualidad25/03/2025El reparto de los menas: Un nuevo peaje infame pagado por el separatismo catalán. Por Jesús Pastor Fernández
Actualidad25/03/2025El reparto de los menas: Un nuevo peaje infame pagado por el separatismo catalán. Por Jesús Pastor Fernández