
Vivimos bajo una forma de gobierno donde una persona, generalmente de sangre real, es el jefe del Estado. Y, a su vez, vivimos unos momentos en que en ningún político cabe la grandeza y nadie es capaz de hacer una crítica colectiva, regeneradora y lealmente subversiva: la crítica de una multitud que funciona como malamente puede, al hilo de los desatinos que le han enseñado, inmersa en el engranaje de las horas lentas, corruptas, irremediables, del vivir pesaroso y angustiado, sin futuro, de la pobreza ética, de la marcha hacia la nada absoluta.
Unos momentos en los que Sánchez y los suyos, y toda su red de cómplices mafiosos, interiores y exteriores, están empeñados en destruir a España, e, indirectamente, también en empequeñecer o destruir al Rey y a la Corona. Y ello sería disculpable si empequeñeciendo al Rey y a la Corona ensancharan el Reino. Pero, no. Porque Sánchez y los suyos sólo saben ensanchar el delito. Y es tan ancha ya la corrupción, es tan dilatada ya la ilegalidad sociopolítica, que el Reino está a punto de asfixiarse y perecer.
Aquí y ahora, con unos despenseros mediáticos (no se les puede llamar periodistas) que muestran con una mano su platillo (discurso) de mondongo, más putrefacto que un cadáver en la quinta etapa de la muerte, mientras que con la otra trincan el correspondiente cohecho, sin importarles la sangre ni la vida de sus hermanos ni de su patria, España exhala un insufrible olor de tripa mal lavada.
Y dentro de esta mafiosa red clientelar que viene posibilitando durante años la traición y la infamia, los más entonadillos, los más meritorios y sectarios y los más pródigamente sobornados, incluidos los monárquicos a la violeta y otros mansos, no cejan de persuadirnos de que, ante este género de comida sienten un olor ambarino que les consuela el alma, porque es comida sana y de casa noble, hecha con las manos tradicionales y unidas del pueblo y de los borbones, supervisados y bendecidos por el inocente frentepopulismo y el más inocente globalismo, amantes, ambos, de España, por lo que la dicha comida la puede digerir cualquier honrado patriota.
El caso es que, aunque nadie hable de tantos cabellejos tiñosos, ni de tantos humores nasales y bucales que se le han caído encima durante décadas a este menú al que nos invitan los traidores, la realidad circundante duele, porque apesta y se nos presenta como una desdicha agravada, insoportable y cotidiana. Y el caso es, sobre todo, que ninguna institución o responsable oficial desea perfeccionarla, dotarla de sentido, por lo que esta realidad maltrecha se va desgranando entre amargores, dejando ver los perfiles quebrados, corruptos o confusos de las gentes anónimas y de los figurones, las trampas sociales, las inmoralidades públicas y privadas. La realidad de una sociedad ruinosa, en irremediable desmoronamiento.
Pues bien, en momentos así, y con la infamante puntilla de una ley de amnistía inconstitucional, ésta debiera ser la hora del Rey. Porque sólo así podría entenderse el papel de la monarquía y de su representante.
Si una nación tiene un rey que no es sino un robot firmante de decretos y leyes, sean estos o no destructores de la patria, ¿para qué quiere ese rey? Y más allá, ¿para qué quiere una monarquía que no tiene nada que decir o no puede (según los hipócritas leguleyos) decir nada cuando a dicha patria la están destruyendo?
Los castillos o los palacios no hacen al rey. Hay dos cosas en el palacio de la Zarzuela: el rey y la monarquía. Echando la vista atrás comprobamos que los últimos reinados han pasado con más pena que gloria, llevados por la vorágine de unas circunstancias desastrosas para España y de unos ministros o presidentes odiadores de la verdad y de la libertad, y que han descendido o descenderán a la tumba llevándose consigo a los reyes por el vanidoso afán de pretender que sus ambiciones y decisiones destructoras se impusieran a costa de la ruina de todos.
Un rey sólo construye cuando tras él está la razón y la prudencia o el espíritu de Dios. En consecuencia, hay que aprender a distinguir siempre entre el rey y la monarquía. El rey no es más que un hombre; la monarquía es un símbolo. La monarquía, por su parte, o es la razón, la prudencia, el amor a la patria y el espíritu de Dios, o no es nada. Y si las personas que la representan no alcanzan estos valores, la degradan hasta el extremo de hacerla prescindible.
En toda monarquía hay épocas en las que se tienen ministros sin reyes, y otras que se tienen reyes sin ministros. En algunos casos, los menos, se tienen ambos; pero es más frecuente que no se tenga ninguno. Como ahora nos acaece. Se debe estimar y respetar al rey cuando éste se muestra ejemplar en su comportamiento. Pero si es indolente, incapaz o corrupto, entonces sólo habrá que apreciar y respetar a la monarquía. Mas si sucesivamente los reyes actúan como inútiles y sólo significan una carga para el común, entonces también habrá que cuestionarse el sentido o la conveniencia de mantener una forma de Estado estéril y viciada, absolutamente ineficaz para el progreso y la unidad de la nación.
Un rey debe velar por su país, no dormir ni reunirse con sus enemigos. La modorra, la complacencia o el abandono ante los logreros y criminales lleva a la desolación del Estado. El rey es el primero y principal servidor de la nación, y nunca debe buscar provecho para sí ni abandonarse a la insignificancia. Debe ser ejemplo y transparencia, prudente y desinteresado; nunca mercader. Ni mostrarse indiferente o consentidor ante los males de la patria. Y nunca jamás traicionarla.
El soberano se debe a sus ciudadanos. Entre éstos y aquél existe una especie de contrato. Esta teoría, a la cual las luchas políticas y religiosas del siglo XVI iban a dar tanta fuerza, la expresaba en sus consejos reales Alfonso de Valdés, un humanista español discípulo de Erasmo: «Considera que existe un pacto entre el príncipe y el pueblo; que, si tú no cumples tus deberes para con tus súbditos, ellos tampoco están obligados a cumplir los suyos para contigo…»
Hay monárquicos, de convicción o de boquilla, que piensan que desde Leovigildo y Recaredo aquí en España el ciudadano, sea o no monárquico, se tiene que aguantar en silencio y esperar a que el Rey se digne preguntarle su opinión. Suelen ser los mismos que se rasgan velozmente las vestiduras ante los reproches a la indiferencia ciudadana o a la veneración bovina hacia la monarquía, a pesar de no estimar a la plebe en absoluto. Porque su objetivo consiste en adularla para que siga inmersa en su torpe autoestima y no despierte nunca. Pues al pueblo dormido es fácil manipularlo.
Pero la función intoxicadora de estos minadores no pasa, a pesar de todo, por recuperar al pueblo sino por mostrarle la imposibilidad de su combate y lo inútil de su rebeldía. Les molesta que se exponga la realidad, porque a los sectarios la realidad los desenmascara o ciega. Pero, a su pesar, hay que aceptar la duda de los que desconfían de que el prestigio de la monarquía, o sea del Estado, sea independiente de las cualidades personales de sus representantes.
En este sentido, lo único bueno que tienen los malos reyes, como los malos gobernantes, es que, como gente lisonjeada por sus cortesanos y fanáticos, en la hora de su eclipse no suelen llegar solos al infierno de la Historia, sino acompañados de un puñado más o menos numeroso de privados, ministros y palmeros, e incluso a veces se traen con ellos el reino al completo, o casi, pues toda la ciudadanía se ha dejado embobar por ellos.
Por desgracia, tanto la experiencia histórica como los comportamientos particulares de los últimos soberanos que España ha padecido nos hacen ver cuán imposible es volver a esta declinante realeza a su ser primero; y así, ha de parecernos, salvo mejor e inminente actitud del actual monarca, que se nos dé por su muerte, fin y acabamiento como forma de gobierno, no más de los cuatro reales y medio que el maese Pedro pedía por el descabezado rey Marsilio de su retablo, según lo describe Cervantes en su Quijote.
Los máximos interesados en dignificar las monarquías han de ser los propios reyes, pero si estos son incapaces de dignificarse a sí mismos, menos podrán hacerlo a sus coronas. Las monarquías se sostienen con ejemplos de probidad, no con escándalos públicos y privados. Un jefe de Estado, un rey, debe mostrarse en sus actitudes éticamente intachable, para que llegado el momento sus decisiones puedan emanar autoridad, más aún que potestad.
A estas alturas del siglo XXI y con la experiencia de las últimas décadas, nuestro culto monárquico no puede semejarse a las dinastías y a las personas dirigidas al fasto, al lujo, al capricho en que, lejana e inefable, se desenvuelve la vida de los reyes, materializada y próxima sólo en los esplendores natalicios, matrimoniales y fúnebres. En suma, la existencia de los reyes no debe corresponder hoy a lo que, con relación a los reflejos consumistas de las áreas más incultas y atrasadas, llamamos necesidad de lo superfluo. Cuando la monarquía, por méritos propios, ha decidido convertirse en una institución superflua, debe desaparecer. Y la firma o no de la ley de amnistía será el juez definitivo.
El caso es que la España unida, libre y en progreso, heredada del franquismo, la España que las generaciones vivas hemos conocido, la España humanista y cristiana, defensora del espíritu de Occidente, ya no aguanta un minuto más, vencida por el horror socialcomunista, por los omnipresentes poderes narcofinancieros y por las nefandas ideologías de las actuales sodomas y gomorras. Y tampoco aguanta la máscara con que la red mafiosa de corruptos ha investido a nuestros reyes para manipularlos a su antojo, y que éstos parecen haberla aceptado con dócil complicidad.
Insisto: España, en esta deriva, en esta hora de la infamia, derrotada por sus enemigos históricos, sin nadie que frene la desbordante e irrefrenable ilegalidad como fórmula oficial de convivencia, ya no puede sostenerse en pie. Los españoles, al menos los de bien, están conmocionados y expectantes. Y me atrevo a decir que también el mundo lo está. Corona y coronado se hallan ante la prueba del algodón. Y esa prueba consiste en conocer si la monarquía española garantiza el futuro en libertad y justicia de la patria, o definitivamente se ha convertido en otro de sus enemigos.
Autor
- Madrid (1945) Poeta, crítico, articulista y narrador, ha obtenido con sus libros numerosos premios de poesía de alcance internacional y ha sido incluido en varias antologías. Sus colaboraciones periodísticas, poéticas y críticas se han dispersado por diversas publicaciones de España y América.
Últimas entradas
 Actualidad16/05/2025Cuento-artículo (una rareza): El extraterrestre y España. Por Jesús Aguilar Marina
Actualidad16/05/2025Cuento-artículo (una rareza): El extraterrestre y España. Por Jesús Aguilar Marina Actualidad14/05/2025Ante el rumor de nuevas elecciones convocadas por Sánchez. Por Jesús Aguilar Marina
Actualidad14/05/2025Ante el rumor de nuevas elecciones convocadas por Sánchez. Por Jesús Aguilar Marina Actualidad08/05/2025El problema es cómo abordar la regeneración moral de España. Por Jesús Aguilar Marina
Actualidad08/05/2025El problema es cómo abordar la regeneración moral de España. Por Jesús Aguilar Marina Actualidad06/05/2025El moralista y su época. Por Jesús Aguilar Marina
Actualidad06/05/2025El moralista y su época. Por Jesús Aguilar Marina



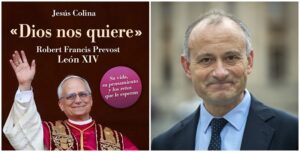


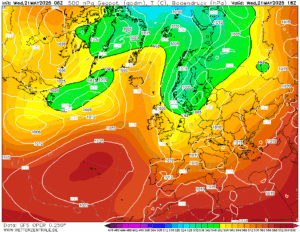

¿La hora de quien? Juuuaaasss
La dinastía borbónica es un error histórico que España no se puede permitir. Una dinastía traidora a Dios, cobarde y sumisa con la masonería en Francia, y colaboradora entusiasta de ella en España.
Juan Carlos traicionó España, su hijo también. El mayor error de Franco.
Aparte, el Estado Contemporáneo surgido de la Revolución Francesa, luego llamado liberal, o democrático, es inmoral y obra de Satanás. Por tanto, la supervivencia de España pasa por derrotar la Revolución y sus consecuencias, así como a sus artífices. Difícil tarea sin la ayduda de Dios, en el que ya casi nadie cree, ni siquiera en Roma, tomada por los mismos revolucionarios que han destruido la sociedad civil.
Sin restaurar la santidad del papado, es imposible restaurar nada, porque no se puede construir sobre arena.
¡AMÉN!