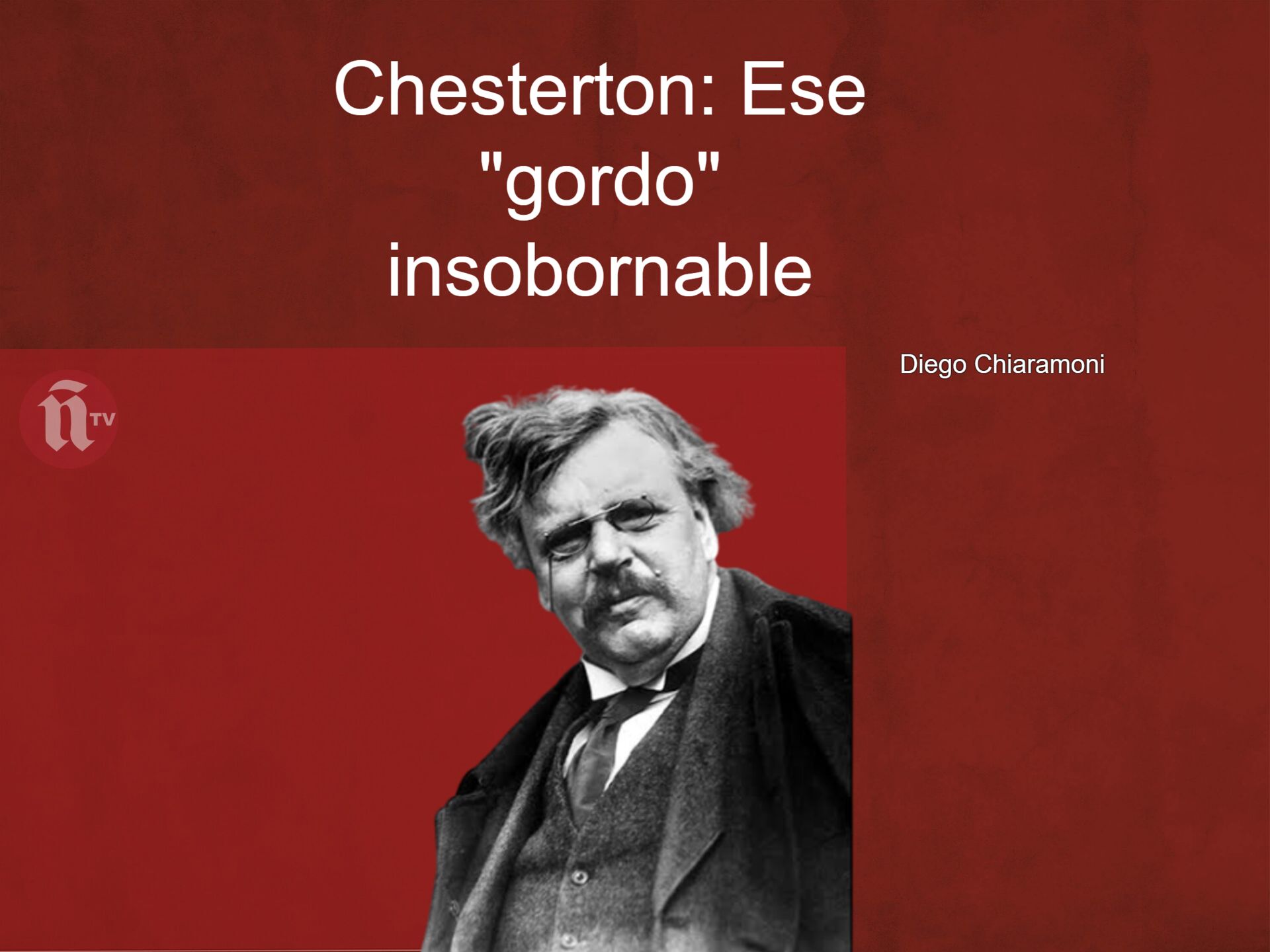
A los argentinos nos cuesta mucho alabar a un inglés, como le costaba al buen español cuando en su conciencia, tenía más peso gravitacional la tropelía de Gibraltar que los cantos de sirena de la OTAN y su nuevo orden disciplinante.
En el itinerario de nuestra vida intelectual, hemos aprendido a ser agradecidos no solo con los grandes, sino también con aquellos que un día nos han presentado a los grandes. Vaya a saber en que tarde o noche de nuestra propia historia y de los labios de qué maestro se nos ha cruzado la figura de este buen inglés, de este gordo insobornable. Junto a Shakespeare, quien nos enseñó a auscultar el corazón humano o a Tomás Moro, que nos reveló a Jesucristo a través de la fidelidad y el humor; al lado de Hilaire Belloc que reivindicó aquello de “Europa es la fe” o de Tolkien, hacedor de mundos fantásticos con honda esencia teológica, o quizás junto a C.S Lewis, quien nos recordó que “el dolor es el megáfono de Dios”; Gilbert Keith Chesterton ocupa un lugar central en el elenco de los grandes ingleses que nos merecen respeto y admiración.
Chesterton parece un personaje salido de una publicidad de bizcochos; ese tío sabio, bebedor de buenos wiskis que anima las sobremesas de los días festivos. Un doctor en filosofía que escapa a los veranos cruzando el océano cada 6 meses y para quien la gimnasia es violencia para el cuerpo. Chesterton fue un periodista de trazo fino, un apologeta cuya única espada fue la ironía porque entendió como el danés Kierkegaard, que la ironía es la risa de la inteligencia. Chesterton nos enseñó que el verdadero culto a la tradición consiste en mantener la llama encendida, no en venerar las cenizas. Este buen inglés se fabricó un día un curita detective para mostrarnos que la verdad siempre se impone y que incluso, en lo recóndito del alma del delincuente, también existen semillas de redención:
“El curita tenía una cara redonda y roma, como pudín de Norfolk; unos ojos tan vacíos como el mar del Norte, y traía varios paquetitos de papel de estraza que no acertaba a juntar”.
El Padre Brown, Holmes bíblico, llevaba el sello y la impronta de las almas sencillas, porque para revelar verdades no hacen falta figuras totémicas:
“En sus bolsillos se encontraron siete peniques y medio chelín, el billete de regreso, un crucifijo de plata, un pequeño breviario y una barrita de chocolate”.
Chesterton, tábano molesto para la moralina posmoderna, nos enseñó también que, para entrar en la Iglesia, hay que quitarse el sombrero, no la cabeza. Frente al positivismo cientificista y al materialismo “bolche”, cual Aquinate del siglo XX, también puso en boca de su sacerdote detective, la más lúcida apología de la armonía entre la fe y la razón como las dos alas de un mismo plexo. En uno de sus casos más resonantes titulado “la Cruz Azul”, el Padre Brown desenmascara así a un falso sacerdote:
“¿No se le ha ocurrido a usted pensar que un hombre que casi no hace más que oír los pecados de los demás, no puede menos de ser un poco entendido en la materia? Además, debo confesarle que otra condición de mi oficio me convenció de que usted no era un sacerdote.
—¿Y qué fue ello? — preguntó el ladrón, alelado.
—Que usted atacó la razón; y eso es de mala teología”.
Chesterton ha encarnado la virtud de los grandes hombres, la impronta de aquellos que, al ir munidos de una sólida verdad, se han ganado el respeto de propios y no tan propios. En mi Argentina, por ejemplo, lo admiraron Castellani y Borges, almas antitéticas si las hay, pero excelsos lectores ambos. El cura Castellani, admiró a Chesterton por razones obvias: hermano en la fe, pariente en la ironía, consanguíneo en el humor. Borges lo admiró por inglés, claro, pero también porque intuyó en Chesterton que la perseverancia en un esquema revela su forma esencial y esa forma es arte, no artificio.
Este gordo insobornable, mucho antes que algunos compañeros de camino en esta realidad que nos lastima, nos recordó el secreto del verdadero arte de disentir, esa pasión por el revés de la trama que guarda como aliada a la virtud de la fortaleza. La fortaleza, en tanto virtud moral, es aquella facultad que nos permite enfrentar, soportar y vencer los obstáculos en la conquista de un bien arduo. Es interesante el aporte de Santo Tomás cuando emparenta la fortaleza a la audacia. “Fuerte” no es aquel que hace gala de sus cualidades físicas, sino el hombre que enfrenta la adversidad asumiendo el riesgo. Lo hemos dicho alguna vez: la fortaleza es la virtud del salmón que nada contra la corriente para desovar río arriba, aun a riesgo de su propia muerte.
Es probable que algún lector muy susceptible, cautivo de la semántica impuesta por los actuales policías del pensamiento, digan: “no se dice gordo porque es una palabra estigmatizante”. Nos tiene sin cuidado, porque la intención es lo que importa y no la dictadura progre. A esa intención la anima la gratitud que surge del corazón cuando hace memoria.
Hace un tiempo, propusieron la beatificación de este gordo insobornable. La causa no prosperó por razones eclesiales, no importa. Para cuando se vuelva a considerar el tema, sepan que ya hemos adaptado las estampitas.
Gordo insobornable, ora pro nobis.
Diego Chiaramoni
Mayo 8 de 2024
Festividad de Nuestra Señora de Luján











¡Qué lindo artículo! Genio Chesterton, para no olvidarlo.
Me he emocionado y he sonreído. Muy bueno.
Chesterton era un gran escritor y un polemista magnífico. Tu artículo es excelente. Me ha encantado.