
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Melancolía. Esta obscena bilis negra. Uno de los cuatro humores a partir de los cuales los clásicos interpretaban y clasificaban el carácter de los hombres. Si la cólera, otro de los citados humores, permanece en el reverso de la opresión del hombre por el hombre, la melancolía reside en el envés de la existencia: igual que el mundo del sueño lo hace en el de la vigilia. Su fruto es de larga duración: se transforma de manera constante, sin por ello destruirse, como ocurre con la propia materia. Degenera para ampliarse y es un vacío poblado por una transparencia tan bella como inhabitable. Espacio metafísico que es a un tiempo lejano y cercano, múltiple y unitario, propio y ajeno: la melancolía exuda un aliento cálido y gélido, que mata y revitaliza, que provee y arrebata, todo emanando de un mismo soplo. En una sola vez: no acaba ni empieza, la melancolía: existe. Como patrimonio personal y colectivo, como memoria pública inconsciente y manía personal privada. Incluso cuando nosotros dejamos de latir. En el momento en que comenzamos a permanecer. Es posible, más que probable, que en algún momento deje de haber hombres: quedará la melancolía. Detritus inmarcesible de gestos inútiles y quejas desoídas. Lo que no se habita aunque tratamos de cercar no se puede abandonar. Aquello que escapa al nombre que caprichosamente le imponemos no se puede dominar. Mantra silente que reza. Imagen muda que clama. Anciana palabra que ilumina. Melancolía.
Sólo hay una compañía compatible con la ilusoria hegemonía de la soledad a la que llamamos identidad: la creación artística, en alguna de sus múltiples variaciones: lectura, contemplación, pintura, composición musical, escritura, interpretación de una partitura, etcétera. Frente al vitalista exultante que sale a conquistar el mundo, ese garante del progreso y la civilización que se sucede perpetuando la evolución, el ensimismado melancólico es un enemigo indirecto pero igualmente vocacional del avance: más que trazar un camino hacia delante, horada un campo hacia el interior de la tierra. La interioridad inexpugnable. Su relato experiencial, a diferencia del de su contrario, no se compone de gestas: pertenece a los fracasos. Donde otros cantan y festejan, el melancólico se lamenta y llora. Su lenguaje, intransferible, es la introspección. Únicamente puede ser comunicado en actos de amor, acompañados de confidencias y carantoñas. Es cuando desaparece el amor que emerge la soledad, carente, entonces, de esa otra soledad a la que llamamos cariño. Ahí se dispone a llamar a la melancolía, presa de la desesperación y del desasosiego. Cuando la soledad viene impuesta: melancolía. Cuando se busca la melancolía, hastiado de lo demás: soledad. La conjunción de ambas palabras en un mismo párrafo compone la única forma de amor verdadero jamás registrada.
La melancolía es el último lazo que ata al desesperado con la vida. Amor solitario que se dirige a la propia melancolía. Como a una amada que aún no hemos podido conocer. Bajo su aparente escepticismo late un poderoso aliento vital. Reconforta quebrando. Hay una iconoclastia inherente en la melancolía: el arrebato que abjura de la propia melancolía. Reafirmando la nada que es el Yo, amando el mundo que aparece como Otro, fragmenta la soledad en tentativas de salvación póstuma. Todo desgarro desnuda pero se dispone a ser vestido tras una acuciante labor de purificación. Ningún esclavo es melancólico: es exclusivo patrimonio de los hombres libres. Esos dueños exclusivos de su ausencia. Los únicos que pueden permitirse el derroche de ser frágiles. Verdaderos. Procaz libertad, aquella de quien se angustia sin motivo aparente. No por más libre ni sucia (disculpen el pleonasmo), resulta menos lacerante. El dolor es una forma de placer cuando se escoge sufrir: el dedo sobre la llama como oración suprema. Solipsismo como afirmación radical de lo divino. Narcisismo como entrega desinteresada al otro. Egolatría para amar al prójimo. Carencias que se exponen a la busca de presencias. Dios. Sin hambre de trascendencia, ninguna forma de melancolía podría ser concebida. Estoy melancólico, luego existo. Porque la melancolía es ese lugar que no se puede cartografiar y del que uno siempre vuelve un poco más sabio. Donde todo es posible aunque nada sucede nunca. Salvo el final, que aparece de manera constante.
Puente. Aquello que pende sobre un vacío, que restaña la ausencia, uniendo dos extremos desligados. Hubo un tiempo en que el artista era considerado como un médium o un demiurgo que, inspirado por las musas y por la cólera de los dioses, conectaba dos mundos: aquel para el que escribía y aquel desde el que escribía. Algo así como el interior de una cabeza abriéndose para manifestarse impúdicamente en el interior cerrado de otra. Bien. Eso es, precisamente, el crítico cultural: el palmero de dos mundos. Una puerta de lo desconocido que se abre a lo desconocido. Celestina que casa lo escrito por el autor y la sociedad en que la escritura se encuadra. Vestigio de lo muerto en lo vivo y latencia de lo vivo en lo muerto. Recuerdo del pasado que se niega al hacerse presente y memoria del presente que se convierte al instante en pasado. La novedad editorial, el clásico revisitado o la obra que gana nuevos significados a la luz de un acontecimiento recién encarnado. Todo cambia: con especial intensidad lo hace aquello que perdura. Todo varía: con especial necesidad lo hace aquello que tiempo atrás fue escrito. Cuando lo viejo se derrumba y las manos que trazaron las líneas sobre el papel yacen inertes. Los paisajes de Giorgio de Chirico y los personajes de Michelangelo Antonioni. El grito de Edvard Munch y los silencios de John Cage. Las líneas transversales de Vasili Kandinsky sobrevolando los heterónimos impersonales de Fernando Pessoa. Un mundo de lo imposible que aparece allí donde la posibilidad es moneda corriente. Esto es, lo que no es el ser pero que igualmente está ahí: inspirando misterio. La certidumbre que alberga en el fondo de sí toda confusión. El deseo reprimido que anhela cualquier claudicación. Y todas las derrotas que inducen a la melancolía.
La libido de la obra, que late de manera reverberante en la propia interpretación de la misma, habita en la pulsión que invita a penetrar el futuro: lo que nos está vedado, por desconocido e imposible, pero que podemos heredar y acariciar con la presencia y el tacto de nuestra escritura. Amamos lo que desconocemos, en el momento en el que la persistencia de lo vacío colma su ausencia. Una cópula metafísica, naturalmente atemporal, que va desde la melancolía y hacia la melancolía. Como el llanto desconsolado de un niño tras su primera inspiración mortal. El primero de muchos alientos exhalados, hasta que no pueda tener lugar uno más. La muerte significa permanecer eternamente horizontal: sin fuerza para levantarse. Perder el privilegio de contemplar un árbol. Cerrarse al canto de los pájaros. Rebotar la luz del día como un canto rodado. Escuchar el silencio sin ser y habitar, ahora sí, el vacío de lo inexistente. Sólo el infante sobrevive al ocaso, en cuanto que lo antecede desde la lejanía. Hacerse niño o morir ya en vida: es ahí donde descansa toda posibilidad futura. Mía y tuya; nuestra y vuestra; cultural y colectiva. En la quimérica necesidad de vencer a la infancia perdida. Sin tener que renunciar, por ello, al retorno de la inevitable melancolía.
Autor
Últimas entradas
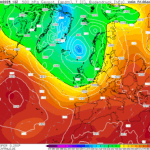 El Tiempo05/06/2025Previsión, viernes 6 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz
El Tiempo05/06/2025Previsión, viernes 6 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz Ciencia04/06/2025Las corrientes marinas y el viento… ¿Son energía en movimiento? Por Iván Guerrero Vasallo
Ciencia04/06/2025Las corrientes marinas y el viento… ¿Son energía en movimiento? Por Iván Guerrero Vasallo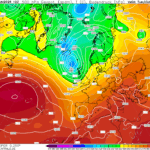 El Tiempo02/06/2025Previsión martes, 3 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz
El Tiempo02/06/2025Previsión martes, 3 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo01/06/2025Previsión lunes, 2 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz
El Tiempo01/06/2025Previsión lunes, 2 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz






