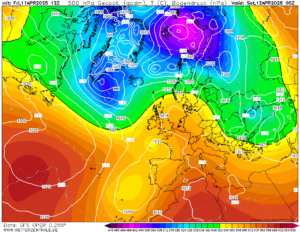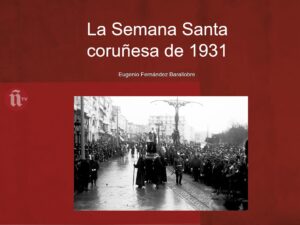|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Con la llegada de lo que el filósofo Charles Taylor ha denominado como una “era secular”, nuestro tiempo se ha convertido en el escenario de una pugna constante entre modernidad y tradición; rito y secularismo; materialismo y espiritualidad; donde cada hombre debe escoger a diario, sencillamente mediante sus acciones, apostando por sus convicciones más íntimas y siguiendo su propio código moral, en qué bando prefiere militar.
Podemos decir, entonces, que desde una cuestión puramente pragmática se trata de un conflicto ético donde el sacerdote representa a aquel encargado de guiar, en calidad de pastor o “pescador de hombres”, al rebaño de fieles; así como de oficiante de una liturgia donde lo mágico cobra vida en esta realidad para absolver los pecados y permitir, con ello, la entrada en la siguiente realidad a la que llamamos Paraíso. Pero, además, el sacerdote debe de ser un ejemplo él mismo en cuanto que hombre, alguien recto, sabio, bueno, digno de imitar y que a su vez imita a Cristo, difundiendo y encarnando su Palabra. Un sacerdote siempre será alguien convocado para una misión que los demás no podríamos realizar y su luminoso don, como suele ocurrir, es al tiempo su terrible cruz.
La posmodernidad es el estadio más avanzado de la modernidad; al menos hasta la fecha. Supone el punto más alto de evolución de un proceso que desplazó a lo divino y a lo sobrenatural como centro del universo moral y social para colocar, en su lugar, al hombre. Paradójicamente, este proceso ha terminado por vaciar a la filosofía y a la teología, que ya no pueden dar una respuesta solvente a los grandes problemas éticos. En su lugar, la narración de ficciones entendida como la única forma total de conocimiento de la realidad, permite profundizar mucho mejor en el misterio de la condición humana y todas las grandes preguntas derivadas de su paso por la existencia.
El mapa de las grandes ficciones de nuestro tiempo es, asimismo, el mejor mapa del que podemos disponer para entender nuestro tiempo en toda su profundidad. Por ello, son las artes populares como la novela o el cine (especialmente a través de géneros pop y subgéneros como el pulp), las únicas que siguen vivas para dar testimonio del momento espiritual y moral en el que nos encontramos inmersos. Los cineastas de los que vamos a hablar aquí son, cada uno a su manera, pensadores que crean discursos a través de la imagen donde reformulan un saber tradicional perenne para que pueda ser leído desde la perspectiva particular de nuestro tiempo presente.
Cabe recordar, a este respecto, lo escrito por el teólogo Karl Rahner acerca de la comunicación de Dios con los hombres en su texto Curso fundamental sobre la fe: “Cuando hablamos de la comunicación de Dios mismo, no podemos entender esta palabra como si Dios en una revelación cualquiera dijera algo sobre sí mismo. La palabra comunicación de Dios mismo o autocomunicación quiere significar realmente que Dios en su realidad más auténtica se hace el constitutivo más íntimo del hombre. Se trata, pues, de una autocomunicación ontológica de Dios. De todos modos, el término ontológica —esta es la otra parte de una posible confusión— no puede entenderse en un sentido meramente objetivista, a manera de una cosa. Una autocomunicación de Dios como misterio personal y absoluto al hombre en cuanto ser que trasciende, significa de antemano una comunicación a él como ser espiritual y personal. Queremos evitar, por consiguiente, tanto el malentendido de un mero hablar sobre Dios —aunque quizá operado por Dios—, como el de una autocomunicación de Dios puramente objetiva, pensada a manera de una cosa”.
A partir de esta nueva comprensión, mucho más abierta a interpretaciones personales y a un diálogo íntimo con Dios que a verdades impuestas de manera dogmática y acatadas de forma irracional y acrítica, podremos entender con mayor hondura la importancia del cine dentro de la reflexión espiritual de nuestro tiempo; porque es Dios mismo, nuestro Cristo interior, quien nos habla de Sí, pero también de nosotros, porque en realidad ambos somos un solo ser, a través del cine, así como de las sincronías entre mundo interior y exterior que éste puede despertar.
La literatura, como más tarde el cine, ha representado muchas veces la figura del sacerdote. Podemos pensar en personajes icónicos de las grandes novelas decimonónicas como el Fermín de Pas de La Regenta o el Obispo Myriel de Los Miserables; pero poco nos pueden decir estos personajes sobre qué postura deben representar los sacerdotes ante los grandes problemas éticos y teológicos de nuestro tiempo. Fue San Ignacio de Antioquía quien escribió aquello de que “El sacerdocio es la dignidad suma entre todas las dignidades creadas”. Para profundizar en las implicaciones de dicho aserto debemos acudir a tres obras más recientes como lo son la novela San Manuel Bueno, mártir (Miguel de Unamuno, 1931), el film Diario de un cura rural (Robert Bresson, 1951) y la película Los comulgantes (Ingmar Bergman, 1963); tres auténticas obras maestras que resultan mucho más acuciantes en lo que a la espiritualidad de nuestro tiempo se refiere.
En San Manuel Bueno, mártir, Miguel de Unamuno cuenta la historia de un sacerdote que ha perdido la fe en Dios pero que sigue oficiando los ritos porque considera la fe como una mentira piadosa que permite a la gente vivir con dignidad. Mediante la metáfora del lago de Valverde de Lucerna, Unamuno nos habla de una comunidad que antepone, con su sacerdote a la cabeza, la vida al dogma al punto de que dan sepultura a un suicida dentro del cementerio de la Iglesia. A través del sufrimiento, Cristo se sacrificó por los hombres y es en el sufrimiento ínsito a la vida donde Cristo otorga un sentido al dolor palpitante en el que los fieles se pueden identificar. Sin embargo, cuando la dimensión de ese sufrimiento es brutal e incomprensible del todo punto, brota la duda y, en el último extremo, la desesperación: “Un niño que nace muerto o que se muere recién nacido y un suicidio son para mí los más terribles misterios: ¡un niño en cruz!”. Algo que nos puede recordar a lo narrado por Emmanuel Carrère, flamante Premio Princesa de Asturias, en su libro El Reino: cómo perdió la fe al descubrir la historia de un niño nacido sordo, ciego y mudo. Porque el miedo y la incertidumbre resultan mucho más honestos en el mundo inestable que nos ha tocado en suerte que la certeza y el dogma.
En palabras del propio Bresson, director de Diario de un cura rural: “En una película se necesita experimentar el descubrimiento del hombre, una revelación profunda del misterio. Es la interioridad quien dicta la acción, lo que puede parecer paradójico en un arte que parece todo exterioridad”. Pero el cine es pura puesta en escena, Teatro de la Memoria expresionista, de un drama interior. La película de Bresson narra la enfermedad, la pobreza y el fracaso espiritual constante al que se tiene que enfrentar un sacerdote que ha perdido la fe y que no es capaz de ejercer correctamente su labor de guía espiritual. Toda la película muestra los conflictos interiores del sacerdote al mismo tiempo que los conflictos exteriores con los miembros del pueblo o con otros sacerdotes. La película consta de una voz en off constante que acompaña un lenguaje visual característico del cine mudo y casi perfecto si se toma de manera aislada. Eso nos permite destacar, de entre muchas, dos citas de la película: “La misma soledad. El mismo silencio. Y, esta vez, sin ninguna esperanza de superar el obstáculo. Dios se ha alejado de mí: de eso estoy seguro”; “Qué milagro poder entregar lo que a uno le falta. Un milagro de nuestras manos vacías”. El sacerdote, puesto metafóricamente ante el cadáver de un fiel desesperado al que no fue capaz de brindar razones suficientes para seguir viviendo es algo que nos encontraremos frecuentemente en el género pero que empieza en la película de Bresson.
En Los comulgantes, Tomas (Gunnar Björnstrand) es un pastor que acaba de perder a su mujer. A consecuencia de ello, le vemos oficiar misa desde la más absoluta desesperación; y, lo que es más desasosegante aún, para unos fieles que, además de pecadores, acuden a la Iglesia de manera mecánica y monótona como esos burgueses a los que tanto detestaba Léon Bloy. Por ello le resulta imposible convencer a un joven angustiado —interpretado por Max von Sydow— por la inminente guerra nuclear —como lo estará por el cambio climático, en una situación análoga, un personaje de la película El reverendo (2017), de la que hablaremos más adelante—, de que no se suicide: acto trágico que dicho personaje acabará cometiendo al tiempo que los pecados del resto de la comunidad, incluidos los del propio sacerdote, afloran. La pregunta que realiza Bergman con su película es doble: ¿Por qué guarda Dios silencio ante nuestras plegarias?; y, ¿Tiene sentido vivir en un mundo sin fe? El propio Bergman, muy influenciado por la fuerte religiosidad de su padre, se pasó el grueso de su vida oscilando entre la fe y el ateísmo, derivando, en sus últimos días, por este último. Podríamos decir que su religiosidad se centraba en ese Cristo que, antes de morir, repite las palabras del Salmo 22: “Padre, ¿por qué me has abandonado?”. El propio Bergman era muy consciente de que esa duda no aleja al hombre de Cristo, sino que precisamente lo acerca a Él: “Cristo fue presa, como usted, de una gran duda. Ése debió de ser el más cruel de todos los sufrimientos, quiero decir, el silencio de Dios”. En ese sentido, la última escena de la película resulta demoledora: el sacerdote oficia una misa ante una Iglesia vacía y silente. No hay respuestas ante esa pregunta absurda, contradictoria y fugaz a la que llamamos existencia.
El cine es un arte obligado a convertir los materiales de la realidad en expresión de un discurso formulado a través de las imágenes. Por lo tanto, su forma de hablar de la religión es a través de metáforas visuales y de personajes que encarnan conflictos morales. Si Gabriel García Márquez decía que “Me desconcierta tanto pensar que Dios existe, como que no existe”; Henry David Thoreau, por su parte, escribió lo siguiente: “Casi todas las personas viven la vida en una silenciosa desesperación”. Los dos grandes temas de los films contemporáneos sobre sacerdotes serán, entonces, la desesperación bergmaniana y la duda unamuniana unidos al sufrimiento bressoniano. La figura del sacerdote será la manifestación física de este triple conflicto donde la carne y el espíritu se fundirán a través del arte que mejor puede narrar la ambivalencia inherente al hombre: “la piel humana de las cosas, la dermis de la realidad, eso es con lo que juega, antes que nada, el cine” (Antonin Artaud). A lo que habría que añadir un fragmento de Esculpir en el tiempo, el libro de Teoría del Arte escrito por Tarkovski sobre el séptimo arte como forma de expresión mística: “El cine nació para reflejar una parte concreta de la vida, una dimensión del mundo aún no comprendida, que ninguna de las otras artes había podido expresar”. No podemos olvidar que los tres cineastas más influyentes del período sonoro son católicos: John Ford, Alfred Hitchcock y Martin Scorsese.
En este caso, he seleccionado cinco ejemplos sobresalientes del cine de los últimos años. Se trata de cinco películas que, en el fondo, tienen lugar en el Huerto de los Olivos y que reflejan de forma nítida la crisis espiritual de nuestro tiempo tomando como protagonistas a, respectivamente, cinco sacerdotes que sirven, a modo de motivo, para tratar el tema de la esperanza. Son películas que, en realidad, constan de tres personajes principales: el sacerdote (protagonista), los fieles (contrapunto que representa alegóricamente el mundo) y Dios (ausente, ocupa el lugar del espectador en la película).
Durante una confesión que abre la película Calvary (2014) de John Michael McDonagh, un hombre anónimo le relata al padre James Lavelle (Brendan Gleeson) los abusos sexuales que recibió de manos de otro sacerdote cuando era un niño. Después, procede a amenazarle de muerte y promete cumplir su palabra en el transcurso exacto de siete días en los que James Lavelle tendrá que poner todos sus asuntos a buen recaudo. Como el Job del Antiguo Testamento, el personaje interpretado por Brendan Gleeson es un hombre bueno al que todo le es arrebatado —la imagen de su Iglesia reducida a cenizas es bastante elocuente en ese sentido— sin que pueda hacer nada por evitarlo. “Le voy a matar, padre, le voy a matar porque es inocente”. Un hombre bueno, pertinaz en su afán de rectitud, consciente de su propia muerte al tiempo que de la corrupción moral del mundo todo.
La película está estructurada, a partir de ese prólogo que conduce directamente al desenlace final del film, a través de distintos sketches o escenas breves, que sirven para presentar la comunidad donde el sacerdote ejerce su magisterio espiritual. Cada uno de los personajes aparecidos en este largo tramo de la película donde el humor, la ironía y el absurdo más grotesco abundan, tiene un significado alegórico sobre los distintos males que aquejan a Occidente. A través de estas conversaciones, observamos el intento de Lavelle por ser buena y por ofrecer unas certezas de las que él mismo carece a los fieles. En este sentido son muy interesantes las declaraciones las declaraciones que Brendan Gleeson, actor que interpreta al padre Lavelle, hizo sobre la película tras su estreno: “Era como si yo fuera una especie de jeringa que extrajese el nocivo veneno del cinismo que se halla en las personas. Día tras día, escena tras escena, era algo implacable. Se suponía que yo era la buena persona que tenía todas las respuestas. Se espera que el sacerdote sea un faro de esperanza y eso es muy difícil emocionalmente”. Porque todo es noche, dirá el poeta, necesitamos más que nunca la fuerza del trueno.
La comunidad en la que el sacerdote ejerce está llena de pecados, secretos tenebrosos y distintos personajes que representan la inmoralidad que rige nuestro mundo: un médico nihilista, una mujer casada que es adicta al sexo con extraños, un sacerdote joven claramente homosexual, un hombre rico que literalmente se mea sobre los cuadros que compra, un asesino encarcelado y la hija del propio sacerdote que intenta constantemente cortarse las venas. Prácticamente el único inocente que aparece en la película, el propio sacerdote, es justo aquel que ha sido amenazado de muerte como si sobre sus espaldas tuviera que cargar de manera arbitraria con los pecados del mundo que le rodea. Aunque en varias ocasiones se le ofrece la posibilidad de escapar, el sacerdote decide abrazar su Cruz y someterse a la Pasión a la que ha sido abocado para poder absolver a la comunidad de sus pecados.
Un viejo proyecto de Scorsese es Silencio (2016), adaptando una novela del escritor japonés —y católico— Shūsaku Endō. Se trata de una película que dialoga directamente con otra adaptación de una excelente novela —de Nikos Kazantzakis—: la versión mística, carnal, polémica y heterodoxa de la Pasión de Jesús de Nazaret que filmó bajo el título de La última tentación de Cristo (1988). Podríamos considerar que si El árbol de la vida (2011) de Terrence Malick es la respuesta católica a 2001: Una Odisea del espacio (1968) de Stanley Kubrick; Silencio (2016) de Martin Scorsese lo es a Apocalypse Now (1979) de Francis Ford Coppola; algo así como un “viaje al corazón de las tinieblas y al fin de la noche”, al horror cósmico y moral como fundamento de la existencia, desde una óptica puramente religiosa y tan carnal como espiritual.
Seguramente, Scorsese sea el mejor director usando el recurso de una banda sonora diseñada por temas no originales seleccionados por él mismo en conjunción con el montaje de la película. Sin embargo, destaca aún más en su uso del silencio, que nadie ha sabido emplear con mayor acierto: recordemos el silencio antes de que Robert de Niro sea vapuleado en Toro Salvaje o cuando Leonardo Di Caprio tiene que gatear drogado por las escaleras del club de golf en El Lobo de Wall Street. El uso del silencio en una escena determinada cuando ha estado sonando durante toda la película música sin cesar o un ruido ambiente perfectamente cuidado es el doble de impactante. Recalca el momento crucial de la escena porque, igual que la luz destaca en la oscuridad, el silencio lo hace en el ruido. Y en el cine de Scorsese, además, adquiere unas dimensiones religiosas evidentes. Por eso la propia película titulada Silencio apenas tiene música aunque estamos escuchando de forma constante el sonido de la naturaleza. Pero en el momento de la apostasía del sacerdote protagonista, no escuchamos nada. Y entonces, por primera vez en la historia del cine, escuchamos algo parecido a lo que pueda ser una manifestación física del silencio divino.
Martin Scorsese es uno de los mayores artistas cristianos de todos los tiempos y, quizás, el más importante de la actualidad. En su vida privada y a pesar de su estricta educación católica y de sus años en el seminario, es un cristiano heterodoxo y un católico no practicante. Su obra ha resultado muy conflictiva para los sectores conservadores de la Iglesia; sin embargo, seguramente se trate del autor católico más importante en todas las artes de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Tampoco otros grandes artistas de tiempos pasados fueron acogidos por las altas instancias eclesiásticas: de Teresa de Ávila a Alfred Hitchcock. En Shutter Island, el tema del silencio de Dios, que será crucial en la película Silencio, resulta evidente: no en vano Max Von Sydow, actor clave en la filmografía de Ingmar Bergman —uno de los favoritos de Scorsese—, tiene un papel relevante en la película. El tema de Silencio es el silencio de Dios pero es, más aún, el conflicto perenne de la Naturaleza contra el Misterio; de la Vida contra el Sentido; del Dolor contra la Fe, del que nace la tragedia en su vertiente más profunda, puesto que aquello que tiene un sentido teológico no tiene un sentido humano: cristalización intelectual de la lucha entre la carne y el espíritu, que son una misma esencia aunque casi siempre se encuentren contrapuestas.
Silencio nace de un viejo deseo de Scorsese: ya de joven quería narrar la historia de un sacerdote que se sacrifica por sus fieles: alguien que les dice que pueden pisotear una imagen de Jesús pero que él mismo no lo hace para salvar a otros (la vanidad), puesto que compara su sacrificio al de Jesús y cree que debe imitarle hasta las últimas consecuencias: aunque eso suponga anteponer la rigidez de la norma a la cambiante esencia de lo vivo. Sin embargo, la dolorosa constatación de ese fracaso hará descubrir al sacerdote que no está a la altura de Cristo y que esa comparación, explícita en varias ocasiones de la película, entre los dos rostros (el sacerdote y Jesús), resulta excesiva e inhumana (aunque tenga su razón teológica). “El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado; así que el Hijo del hombre es señor también del sábado”. Amén.
El proceso de trabajo de Scorsese es siempre similar: escritura-dirección-rodaje-montaje. Scorsese no parte de guiones con grandes frases, ni muy literarios, a pesar de su habitual uso de la voz en off; sino que, como Hitchcock, prefiere que la atención se dirija a lo que los actores hagan en vez de lo que dicen. Sin embargo, en Silencio hace una excepción cuando el sacerdote protagonista reza a Dios en soledad: “Me siento tentado por la desesperación. Tengo miedo. El peso de Tu silencio es horrible. Rezo pero estoy perdido. ¿O acaso estoy rezando a la Nada? A la Nada, porque Tú no estás aquí”. Se trata de unas palabras que plantean el punto central de toda tragedia teológica como la que se plantea en el Libro de Job, en Toro Salvaje o en El irlandés.
Un cristianismo del siglo XXI similar al cristianismo de los tiempos de los romanos: sin dogmas, formado en pequeñas comunidades y basado en la fortaleza que es cada conciencia individual, donde el creyente sea la Iglesia y el amor a la vida el primer dogma: eso propone Silencio. El divorcio de Scorsese le alejó de la práctica religiosa durante décadas y, a cambio, se ha acercado a otras formas de espiritualidad como la meditación trascendental. Por eso en Silencio se plantea una cuestión clave: si la Iglesia no antepone la vida de sus fieles a las tradiciones que constriñen de manera desproporcionada su vida, el catolicismo desaparecerá o quedará como costumbre burguesa o como un culto de apenas unos pocos radicales. La aproximación de Scorsese, tanto a nivel personal como sobre todo a nivel artístico, no es dogmática sino que se manifiesta a través de los límites físicos y espirituales de la condición humana. Esto hace que Scorsese no sea un artista católico más sino un místico que se aproxima a Dios a través de la cámara. Donde Mel Gibson y otros ponen rigidez doctrinal, Scorsese plantea preguntas sin respuesta y dilemas de interpretación abierta. Su cine no está centrado en la santidad, sino en el pecado; sus protagonistas son, por lo tanto, pecadores: incluso cuando el protagonista es un sacerdote o el propio Cristo. Porque cuando estos pecadores caen en la tentación de la carne a través de sus pecados —la lujuria o la vanidad, en los dos casos citados— es cuando se transparenta también su espíritu.
La imagen más emblemática de la película es una escena metafórica que sintetiza la visión del cristianismo que expone la película: la contemplación de las olas rompiendo contra el cuerpo de un cristiano-japonés, atado a una cruz en ese mismo estado durante días, antes de finalmente morir. Pero el personaje que tiene más interés no es el del sacerdote protagonista, sino la representación de Judas que aparece en la película; recordemos que Harvey Keitel encarnaba en La última tentación de Cristo a Judas, al que se mostraba como el discípulo favorito de Cristo, tal y como se plantea la genial novela de Kazantzakis, al que el Hijo le pide la tarea más difícil: que le traicione para que la Pasión pueda tener lugar; consumada la traición —que será un tema central en El irlandés—, Keitel se suicida, no por la culpa sino por el dolor.
El Judas de Silencio se llama Kichijiro (Yōsuke Kubozuka) y es el guía de los dos sacerdotes portugueses en un Japón hostil con los cristianos. A lo largo de la película, Kichijiro apostata y traiciona a otros cristianos, incluido el sacerdote protagonista, en varias ocasiones. Después de que el personaje de Andrew Garfield vea el rostro de Jesús en el agua al mirarse, es traicionado por Kichijiro, que recibe su pago en forma de monedas. Sin embargo, Kichijiro pide confesión en varias ocasiones porque desea la absolución de sus pecados. La confesión se convierte en el tema central de este personaje junto a la traición: lo mismo ocurrirá en El irlandés. Es un pecador que el sacerdote desprecia y hasta expulsa pero con el que al final se iguala cuando también el sacerdote ha apostatado y aceptado vivir en la herejía. La pregunta final sobre este personaje, Kichijiro, extensible en último término a un sacerdote que ha abrazado la herejía para sobrevivir, es la misma pregunta que se nos plantea con Frank Sheeran en El irlandés: ¿puede salvarse un pecador? ¿Se puede cerrar la puerta o es mejor dejarla entreabierta? En palabras de dos viejos blues: I hear you knocking, but you can’t come in/ Keep a knockin’, but you can’t come in (Te he escuchado llamar, pero no puedes entrar/ Sigue llamando, pero no puedes entrar).
La serie de dos temporadas The Young Pope (2016) de Paolo Sorrentino se abre con un discurso de su personaje principal, el Papa Lenny Belardo (Jude Law), más conocido como Pío XIII, en el que propone un modelo de Iglesia anclado en sus dogmas, propio de una religión que no va hacia sus fieles sino que reclama de ellos que vengan a ella, como una puerta estrecha por la que sólo podrán penetrar unos pocos y esforzados creyentes. Sorrentino es un director místico en cuyo cine lo sagrado y lo mundano se confunden, tal y como ocurre en la propia realidad. Eso se puede ver constantemente en The Young Pope, su obra más pretendidamente teológica: casi en cada plano los elementos más sublimes del arte católico coexisten junto a lo más banal de nuestra realidad posmoderna.
Capaz de obrar milagros, Lenny Belardo quiere volver a una Iglesia tradicionalista a pesar de que su propia persona está sembrada de contradicciones y sombras. Al tiempo, se ve arrastrado a un juego de poder donde la espiritualidad queda relegada del todo y que, sin embargo, parece primar dentro de los esfuerzos de los más altos cargos de la Iglesia. El propio Belardo, que parece tener claro el rumbo que debe de tomar la Iglesia en el futuro, oculta bajo una gruesa capa de megalomanía y excentricidad una fragilidad derivada de su condición de huérfano y del deseo carnal que siente de manera constante.
En la segunda entrega de la serie, The New Pope (2020), Lenny Belardo se encuentra en coma y la Iglesia debe buscar un sustituto. Primero se encuentra a un tal Francisco que es un ególatra, un populista y un revolucionario que convierte el mensaje católico en una serie de consejos morales dignos de un psicólogo. Tras un “accidente” intencionado, este tal Francisco morirá (ecos de Juan Pablo I) convenientemente y será preciso encontrar un nuevo candidato mucho más seguro para el puesto. Encontrarán, entonces, a John Brannox (John Malkovich), un obispo inglés complicado y genial cuyas enseñanzas están basadas en la obra filosófica y literaria del difunto cardenal John Henry Newman (algo parecido sucederá con Thomas Merton y el protagonista de la película El Reverendo: dos teólogos, Newman y Merton, poco convencionales que guían a auténticos santos cinematográficos poco convencionales).
Mi escena preferida de entre los diecinueve episodios que tiene la serie de Sorrentino muestra un milagro frustrado. Ocurre cuando Lenny Belardo ya ha despertado del coma pero todavía no ha hecho su aparición pública y el Papa sigue siendo John Brannox. Belardo se está hospedando en casa de fieles con un hijo convaleciente desde nacimiento de una enfermedad rara. Los padres le confiesan a Belardo que el médico les recomendó abortar pero que ellos se negaron a tenor de sus creencias católicas; y que su hijo, un niño, padece desde el día de su nacimiento múltiples dolencias a causa de esa decisión basada en la fe. Aprovechando una salida del matrimonio para cenar a solas por primera vez desde el nacimiento del niño, Belardo trata de realizar otro de tantos milagros que el espectador ya le ha visto realizar y por los que en la serie se ha ganado la fama de verdadero santo. Sin embargo, nada ocurre; le pide a Dios que le de fuerzas para sanar al niño pero este permanece enfermo. Los padres vuelven de su velada y encuentran a Belardo tratando de resucitar al niño: justo cuando más cerca parece de conseguirlo, a consecuencia de la tensión y el esfuerzo, el débil corazón del niño cede, y entonces muere en un tenue suspiro final. Para desesperación de Lenny Belardo.
Otra gran escena de la serie es el funeral de Girolamo, un joven muchacho con parálisis cerebral que siempre acompaña al maquiavélico obispo Voiello. En la misa del funeral, Voiello afirma lo siguiente: “Doy gracias a Dios por darme la extraordinaria oportunidad de ser su mejor amigo, gracias Girolamo, tú y sólo tú conociste íntimamente la angustia del sufrimiento, la belleza del sacrificio y el poder del amor, nunca te olvidaré Girolamo”. Porque a pesar del exceso, del barroquismo, de la provocación, la serie de Sorrentino encuentra el sentido del catolicismo en la necesidad de dar un significado al sufrimiento para no caer, así, en el nihilismo del horror cósmico. “Credo quia absurdum”: más que nunca, la afirmación atribuida a Tertuliano se hace verdad en un mundo donde lo más trivial puede ser el recipiente de la verdadera santidad.
Sorrentino concibe la serie como una película larga y por eso la llamamos film aquí. Ni Malkovich ni Law quieren ser Sumos Pontífices; tampoco Cristo quería la cruz pero aceptaba la voluntad de Dios sobre la suya propia. Para Sorrentino, la distancia entre lo sacro y lo mundano es apenas un gesto de dignidad que depende exclusivamente de la imaginación. Por eso, un partido de fútbol o la vida del propio Maradona, en manos del director napolitano, pueden convertirse en experiencias religiosas de primer nivel. De la misma forma, un obispo puede resultar el ser más banal, superficial y alejado del espíritu del mundo, como aparece en la obra maestra del director, La gran belleza (2013). Y una monja fea, silenciosa y desdentada, según esa misma película, puede ser el mayor testimonio vivo de belleza y amor que podamos imaginar.
Finalmente, Sorrentino entra de lleno en una de las grandes polémicas que ha rodeado siempre el sacerdocio: el celibato. Además, en la serie queda puesto en cuestión a través de la homosexualidad de un obispo de origen español, interpretado por Javier Cámara, que se viste de civil para buscar sexo porque no puede resistir la tentación de la carne. También hay una escena, cuyo conflicto queda mucho menos desarrollado, en la que aparece una monja que se masturba (lo que nos puede hacer pensar en la última película de Verhoeven hasta la fecha, Benedetta) tumbada sobre un sofá. Sobre el celibato han reflexionado, respectivamente, dos sacerdotes de gran categoría intelectual y de reconocido prestigio como escritores: Hans Küng y Pablo D´Ors.
El brillante teólogo suizo Hans Küng escribió una carta en 2010 titulada “¡Abolid la ley del celibato!”. Se trata de un análisis histórico y filosófico riguroso a la par que divulgativo que achaca a la influencia romana la conversión de lo que, tanto en las palabras de Jesús recogidas por sus discípulos como en la obra escrita de Pablo de Tarso, son simples recomendaciones sobre una vida de soltería, acaban convertidas en un mandato que separa a los laicos de una casta sacerdotal que, muchas veces, reprime u oculta algo que, por estar prohibido, no desaparece sin más: “El celibato obligatorio es el principal motivo de la catastrófica carencia de sacerdotes, de la trascendente negligencia de la celebración de la Eucaristía y, en muchos lugares, del colapso de la asistencia espiritual personal. Esto se disimula con la fusión de parroquias en «unidades de asistencia espiritual» con sacerdotes totalmente sobrecargados. ¿Pero cuál sería la mejor promoción de una nueva generación de sacerdotes? La abolición de la ley del celibato, raíz de todo mal, y la admisión de mujeres en la ordenación. Los obispos lo saben, pero no tienen valor para decirlo”.
El escritor español Pablo D´Ors, más comedido que Küng, ha declarado que el celibato debería ser optativo: “Yo sé perfectamente que casi nadie entiende esto de la castidad; sé que a casi todo el mundo le parece una estupidez o al menos algo desfasado y hasta inhumano. A decir verdad, yo tampoco lo he entendido del todo durante algunos años, lo confieso. Y, como no lo he entendido bien, tampoco he podido vivirlo como habría debido. Cuando mi vida ha estado centrada en Cristo, sin embargo, cuando mi ser ha estado polarizado en Dios y en el bien de mis semejantes, entonces la castidad no se me ha presentado solo como posible, sino como una auténtica bendición”.
Precisamente es en Entusiasmo, su novela sobre el sacerdocio a través de la figura de un joven que quiere ordenarse, donde Pablo D´Ors recoge las siguientes reflexiones sobre las que deberíamos meditar de cara al futuro: “No hay religión verdadera sin riesgo. Los hombres verdaderamente religiosos —pertenezcan a una u otra religión— han vivido existencias profundamente inestables. Interior o exteriormente, es decir, metafórica o geográficamente han sido itinerantes. Han emigrado. Han cambiado. Han dejado sus órdenes religiosas y han fundado otras nuevas. Se han puesto en contacto con quienes pensaban diversamente. Han ido donde nadie quería ir. Han hecho cosas que desde la lógica del mundo resultan poco menos que increíbles. No se han agarrado más que a su fe, cada vez más desnuda. Casi toda la Vida Religiosa existente es —y me duele decirlo— una parodia de la verdadera religión. Ningún esfuerzo que hace un alma por acercarse a Dios se pierde. No son nuestros esfuerzos los que nos llevan a Dios, pero sin ellos, por alguna razón, no llegamos a Él. La flexibilidad es una de las condiciones del pensamiento. Un pensamiento rígido no es, en consecuencia, más que doctrina e ideología. Busca un gran pensador que haya sido un fanático, no lo encontrarás”.
Precisamente, la novela Entusiasmo del sacerdote Pablo D´Ors finaliza con un poema de Thomas Merton, en forma de oración, que conecta con la película de Paul Schrader que vamos a comentar a continuación, El reverendo (2017): “Señor y Dios mío, no tengo idea hacia dónde voy./ No veo el camino que se abre ante mí/ No puedo saber con certeza dónde terminará./ Tampoco me conozco a mí mismo,/ y el hecho de pensar que estoy cumpliendo tu voluntad/ no significa que lo haga realmente./ Pero creo que mi deseo de agradarte, de hecho, te agrada./ Y espero tener ese deseo en todo lo que haga./ Confío nunca hacer nada contra este deseo./ Aunque parezca estar perdido y en las sombras de la muerte./ No temeré puesto que tú estás siempre a mi lado/ y nunca permitirás que me enfrente solo con peligro alguno”.
Esta cita de Merton, junto a la cuestión del celibato antes mencionada, nos llevan directamente a la escena final de El reverendo (2017): un beso rodado por una cámara que gira en torno al sacerdote y a una mujer embarazada con la que se une durante cuarenta segundos que son un claro homenaje tanto a una escena de Vértigo (Alfred Hitchcock, 1958) como a una escena de Doble Cuerpo (Brian de Palma, 1984). Antes ha habido una bellísima escena de levitación que es una alusión a Tarkovski y las distintas levitaciones que hay en su cine: El espejo (1975), Solaris (1972), Sacrificio (1986).
Sin embargo, El reverendo es un remake no explícito de dos películas que ya hemos analizado (de manera sucinta): Diario de un cura rural (1951) y Los comulgantes (1963). Tomando los hechos centrales de ambas películas su director, Paul Schrader, hace la historia suya y la actualiza. No podemos olvidar que Scharder era el guionista de Taxi Driver (1976) y, según el propio Martin Scrosese, el principal responsable de la película protagonizada por Robert de Niro.
Aunque Schrader ha dicho en más de una ocasión que todo lo recogido por Peter Biskind en su libro Moteros tranquilos, toros salvajes es poco menos que una invención realizada con intenciones comerciales, sigue siendo el texto de referencia para hablar del New Hollywood. En el libro, Biskind recoge la infancia de Schrader en “el tormento del infierno de la fanática Iglesia Cristiana Reformada, una secta escindida del calvinismo holandés. Para sus padres, el cine, la televisión y el rock eran obra del diablo”.
Al parecer, Scharder era un niño enfermizo, acostumbrado a recibir palizas, a pasarse horas de rodillas y a que su madre le clavara una aguja para hacerle ver cómo se sentía uno, de manera constante, en el Infierno: “Los hermanos (Paul y Leonard) tenían prohibido ir al cine y, por supuesto, tampoco les dejaban ver la televisión. Paul no vio su primera película hasta que tuvo diecisiete años. Un día, su madre lo pilló mientras escuchaba una canción de Pat Boone y tiró la radio contra la pared. Los hermanos vivían ahogados por las prohibiciones”. Scharer, según sus propias palabras, se enamoró del cine precisamente porque estaba prohibido y entró en contacto con una mujer, Beverly Walker, que terminaría dejando a Scharder de manera abrupta y cruel; a consecuencia de ello, las frecuentes alucinaciones, la angosta soledad y el sufrimiento sin paliativos se incrementaron: “El resultado —escribe Biskind— fue Taxi Driver, que escribió febrilmente en diez días (siete para el primer borrador, tres para reescribirlo), a finales de la primavera de 1972, mientras aún se alojaba en el apartamento de Beverly en Silverlake”.
El motivo de esta digresión sobre la vida de Schrader cuando se inició en el cine se debe a que nos ayudará a comprender hasta qué punto tiene sentido volver a contar, con múltiples variantes y desde una óptica mucho más madura y autoconsciente, la historia de Taxi Driver (ciertamente parecida, en algunos aspectos, a la que Hermann Hesse plasmara en su brillante novela de 1927 El lobo estepario) en El reverendo (por cierto que Schrader homenajea la película de Scorsese mostrando un vaso cuyo interior aparece efervescente y que representa de manera gráfica, en ambos casos, el estado mental del protagonista). Sigue Biskind, “Schrader escribía sin parar. Escribía rápido, unas diez o doce páginas por día, y así en unos diez días terminaba un borrador. La magnum 38 siempre junto a la máquina de escribir. Cuando se bloqueaba, apretaba nervioso el gatillo: clic, clic, clic. Escribía a toda pastilla, y aunque entonces no lo sabía, estaba escribiendo su historia. El psiquiatra de Schrader señaló que sus fantasías suicidas eran siempre idénticas: pegarse un tiro en la sien. De hecho, tenía la cabeza llena de demonios y de malos pensamientos, y muchos de ellos terminaron en Taxi Driver. Schrader y De Niro comentaron el significado de la historia. De Niro le dijo a Schrader que él siempre había querido escribir un guión acerca de un tipo solitario que daba vueltas por Nueva York armado con un revólver. Solía sentarse en la Asamble General de las Naciones Unidas, donde fantaseaba con asesinar a diplomáticos”.
Pero volvamos a El reverendo; una película que narra en paralelo la vida de un sacerdote enfermo a través de su diario (como en la película de Bresson), las dudas de un feligrés que está pensando en el suicidio y que finalmente sucumbirá a él (como en la película de Bergman) y el progresivo viaje a la locura de un individuo solitario, marcado de forma traumática por la guerra, que quiere realizar un acto violento contra un hombre poderoso a modo de impulso social para la toma de conciencia de algunos de los problemas sociales más acuciantes de su tiempo (como en la película de Scorsese).
Como el protagonista de Diario de un cura rural, el personaje interpretado de manera deslumbrante por Ethan Hawke en El reverendo no puede rezar, aunque dice que la intención vale tanto, para Dios, como el acto mismo. Se trata de un sacerdote muy influenciado por la teología del citado Thomas Merton, que escribió que “el amor es nuestro verdadero destino”. En el transcurso del diálogo que el sacerdote tiene con su feligrés deprimido, el primero le dice al segundo: “El coraje es la solución a la desesperación. La razón no te da respuestas. No puedo saber que traerá el futuro pero tenemos que elegir a pesar de la incertidumbre. La sabiduría tiene dos verdades contradictorias en nuestra cabeza, simultáneamente: esperanza y desesperación. Una vida sin desesperación es una vida sin esperanza. Mantener esas dos ideas en nuestra mente es la vida misma”.
Esos dos extremos, la esperanza y la desesperación, mostrados como el haz y el envés de una misma realidad aparecerán también en Corpus Christi (2019). La película de Jan Komasa que cuenta la historia de un farsante, un muchacho recluido en un reformatorio que decide escapar del trabajo en un aserradero y acaba, casualmente, haciéndose pasar por cura en una pequeña localidad. Encerrado por el asesinato de un joven al que le propinó una paliza de muerte, este chico estaba en serios problemas al haber ingresado en su mismo reformatorio el hermano de su víctima. Pero este “bala perdida” con mucha vida y poca doctrina a sus espaldas, que no podía entrar al seminario, a pesar de su vocación, dados sus antecedentes penales, de pronto se ve fingiendo ante toda una comunidad una identidad que no es la suya. La del pastor de un rebaño descarriado a causa de un trauma que es a la vez privado y colectivo.
¿Y no es así en San Manuel Bueno, mártir; en Diario de un cura rural; en Los Comulgantes; que sus protagonistas, los sacerdotes, fingen en cada caso tener una fe y unas certezas que, si alguna vez tuvieron, han perdido? ¿No hace, en cierto modo, eso mismo un sacerdote siempre, simular un conocimiento de la naturaleza de Dios y sus enseñanzas cuya realidad es, en el fondo, inalcanzable del todo para una óptica humana? Por eso los dogmas son siempre un problema: porque exigen pasar por encima el “factor humano” basándose únicamente en unas normas elevadas a la categoría de tradición social consagrada en un tiempo anterior pero que, en realidad, jamás han sido dictadas directamente por Dios, sino por los hombres, porque Dios jamás hablaría así a los hombres; al fin y al cabo, el género literario inventado por Jesús de Nazaret es la parábola: su lenguaje era el de un poeta, no el de un legislador y, como tal, dictaba enseñanzas, no leyes: “El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado; así que el Hijo del hombre es señor también del sábado”. Preguntas sin respuesta: eso representan todas las existencias imaginables. La vida y el factor humano están más allá del dogma porque, le duela a quien le duela, el dogma se hizo para el hombre y no el hombre para el dogma.
La comunidad donde este joven (y falso) cura ejerce su magisterio ha sido golpeada por una tragedia que involucra a un suicida, al que se le niega todo tipo de homenaje y hasta la sepultura, y unos jóvenes que murieron a consecuencia de dicho incidente. Los métodos poco rigurosos de un joven y, en realidad, falso sacerdote que lo desconoce todo de la doctrina pero que entiende y admira a Jesús, provocarán un cambio radical (metanoia: una palabra acuñada por Jesús podemos traducir por el término que para Alfonso López Quintás resume bien toda concepción ética del ser: la transfiguración) en la comunidad. El choque de esta apuesta con la realidad pondrá de relieve los principales problemas sociales con las autoridades (el alcalde, la policía) y con una Iglesia que, representada por el sacerdote (real) que hace su aparición al final de la película, da la espalda al pecador y lo aboca de nuevo al pecado.
Cuando una mujer, durante una confesión, le habla al joven sacerdote de la mala relación con su hijo, el sacerdote, a modo de penitencia, le ordena: “saca a tu hijo a pasear en bicicleta”. Su último acto antes de que la farsa se descubra es enterrar al suicida en el cementerio del pueblo. Cuando le propongan una salida honrosa para que nadie descubra la farsa, el joven optará por confesar la verdad. Su búsqueda de redención no encontrará la respuesta esperada, poder ser un sacerdote, y tendrá que regresar a su vida de preso. La naturaleza violenta de la supervivencia, entonces, volverá a mostrar que las múltiples aristas de la vida son siempre más complejas que las respuestas aparentemente contundentes de la doctrina.
En definitiva, los cinco films mencionados exponen distintas formas de plantear el sacerdocio para un tiempo de problemas espirituales: un sacerdote que se inmola por una comunidad de pecadores; un sacerdote que apostata y renuncia a la fe para salvar a otros cristianos del sufrimiento; un sacerdote tradicionalista que encuentra mundanidad en la Iglesia y sacralidad en la belleza; un sacerdote que denuncia las hipocresías de la Iglesia y que planea volar su parroquia para mejor remover conciencias; y un sacerdote que no es tal pero que va más a fondo en la transmisión del mensaje cristiano que los propios padres que ejercen. Son cinco films inevitablemente polémicos, que dolerán a los más ortodoxos, pero que tampoco pretenden sentar la verdad de manera nítida sino cuestionar las verdades ya establecidas: “No he venido a traer la paz sino la espada” porque “He venido a prender fuego en el mundo”.
El mensaje común a las cinco películas es evidente: el rumbo de la religión, en nuestro tiempo, es incorrecto; son los sacerdotes buenos como los protagonistas de cada uno de los títulos mencionados los que, a pesar de sus inevitables fallas humanas, sostienen la Iglesia; porque ellos, como los propios fieles, son en realidad la Iglesia, y no un puñado de normas humanas que quieren pasar por divinas y que son consecuencia del ánimo legislador y estatalista propio de los romanos. En ese sentido, cabe recordar las palabras escritas por el gran prosista y sacerdote José Luis Martín Descalzo sobre el sacerdocio: “Basta con vivir lo que de veras se ama. Y saber que aunque en la barca de la Iglesia entre mucha agua por las ranuras de nuestros egoísmos, es una barca que nunca se hundirá. Porque es muy probable que nosotros, como personas, no valgamos la pena. Pero el sacerdocio, sí”.
El cristianismo es la fe del amor absoluto a la persona; y el ascetismo es una actitud de rechazo a la vida y al cuidado de sí, el deseo, el hambre y la sed, el sueño, la compañía, el consuelo, la voluptuosidad, la belleza y la música; que pretende profundizar, a través de la negación, en la dermis de la propia vida hasta llegar al hueso ya raído y despojado de toda fibra que supone su esencia última. El sacerdote, como antes el cristiano, debe amar la propia vida sobre todas las cosas y no querer reprimirla, como pretende el dogmático de todo signo y condición. El cristianismo demuestra su grandeza antropológica cuando se trata de dar sentido al sufrimiento y cuando sentimos que debemos reconocernos como seres falibles cuya condición de pecadores es inherente al libre albedrío que nos distingue del resto de animales. Cargar con la culpa y con el sufrimiento de otros como actitud ética fundamental de dignidad del cristiano. Por eso se representa la crucifixión de manera central y destacada de entre todos los momentos conocidos de la vida de Jesús de Nazaret. Lavar los pies al enfermo o dar de comer al hambriento son dos formas de ayudar a hacer más leve el peso de esa misma cruz.
”Pienso, luego existo” (Descartes) es la verdad del racionalista y “me duelen las muelas, luego existo” (Kundera) es la verdad del cristiano. El gobierno conformado a partir de la primera tiende al “Reino del Hombre” (R. Brague) frente a la “Ciudad de Dios” (S. Agustín) a la que tiende la segunda. La esperanza sigue siendo, frente al aburguesamiento del conservador o al ánimo revolucionario del utópico, la actitud vital que mejor revitaliza la vida social. Basta con un viaje en autobús o con un trayecto en metro para descubrir que el mundo está lleno de dolor y que ninguna ideología o dogma sirve para dar respuesta al misterio de por qué sufrimos o para qué vivimos. La verdad nunca será un qué, un cómo, un para qué o un por qué razón; la verdad es un hombre crucificado.
En ese contexto, la fe es un riesgo que puede derrumbarse ante la incertidumbre, el desasosiego y, sobre todo, el silencio divino en conjunción con la injusticia que aparentemente rige el devenir arbitrario del mundo. En palabras de Kierkegaard, “Sin riesgo, no hay fe posible. El hecho de creer significa precisamente la contradicción que media entre la ilimitada pasión hacia la interioridad de cada individuo y su incertidumbre objetiva, orientada hacia afuera. En el supuesto de que yo pueda captar a Dios objetivamente, en tal caso, no tengo fe. Sin embargo, precisamente al no ser eso posible, yo tengo que creer. Si yo deseo mantenerme a mí mismo en el ámbito de la fe, tengo que actualizar a cada momento mi intención de agarrarme fuerte a la incertidumbre objetiva: para poder conservar mi mente en la fe sobre un abismo de aguas profundas, cuya hondura supera las setenta mil brazas”.
En un tiempo de odio, estupidez, ira, radicalización y fanatismo; solo la ficción entendida como forma de conocimiento total puede darnos la visión completa de la realidad que necesitamos para afrontar los grandes problemas presentes y futuros a los que estamos abocados y en los que nos encontramos del todo inmersos. Algo extensible a todos los ámbitos de la vida humana actual, pero especialmente al espiritual. La vida es paradójica, irregular, ambivalente y contradictoria. Solo la ideología y sus dogmas y abstracciones aparecen tan pulidas como una superficie límpida, transparente y sin mácula. La ideología y la doctrina deben ser entendidas, en el fondo, como un refugio seguro de los cobardes y gregarios: “El hombre, en palabras de Sartre, está condenado a ser libre”; pero, como advirtiera Erich Fromm, padece un profundo y hasta paralizante “miedo a la libertad” que le lleva a delegar su libre albedrío en las normas que otros escribieron y según las cuales los rebaños de hombres apacientan.
Resulta imposible alcanzar la trascendencia en nuestro tiempo porque todo conspira contra ese propósito en la actual composición de él: los hombres se han rebajado a la categoría de autómatas y el mundo, en consecuencia, ha devenido infierno. Todo lo mundano que nos rodea y en lo que permanecemos inmersos, que debería poder ser elevado a la categoría de sagrado bajo las circunstancias adecuadas, ha resultado ser un mero recipiente vacío de contenido. El amor a otro ser humano, la belleza del arte y el silencio en el que se consume la quimera de la oración son las tres únicas vías, una vez el rito se ha vuelto inviable como puente con lo divino, de salir de uno mismo para comenzar a caminar hacia el absoluto como quien avanza en dirección a un lejano punto del horizonte.
Invitan a unir esperanza y desesperanza; duda y fe; carne y espíritu, como un conflicto irresoluble a pesar del cual debemos creer en lo imposible, precisamente porque es absurdo: “Cada uno de nosotros perdurará en el recuerdo, pero siempre en relación con la grandeza de su expectativa: uno alcanzará la grandeza porque esperó lo posible y otro porque esperó lo eterno, pero quien esperó lo imposible, ése es el más grande de todos” (Temor y temblor, Søren Kierkegaard). De hecho, es necesario pasar por el absurdo, el sinsentido y el desasosiego para poder hallar la esperanza; el poeta y sacerdote de origen galés R.S. Thomas escribió que “de no haber tinieblas, en este mundo que conocemos no se valoraría la luz. Sin existir el mal, el bien carecería de sentido”. Difícilmente se puede decir algo más cierto.
No son cinco historias destinadas a entretener al espectador; las cinco películas que hemos analizado, de forma sucinta y sintética aquí, son cinco parábolas sobre la fe en un mundo donde la trascendencia ha devenido en un ideal imposible, en un fetiche cultural y en una realidad sospechosa. Tampoco puede ser de otra manera: si no removiera todo y si no incomodara las conciencias de los fariseos de cada época y lugar, el cristianismo no sería tal, sino simplemente una forma mayoritaria y socialmente aceptada de conectar con lo trascendente, cuando no un mero subproducto muy útil, desde el poder, para controlar a grandes capas de la población; es decir, el opio del pueblo. Lo contrario de aquello predicado por Jesús de Nazaret según recogieron sus discípulos para nosotros.
La religión parte de una base imposible, porque es la administración de aquello que, por naturaleza, es inabarcable: el espíritu. Sus dogmas, en cada caso, pueden ser un eco de la verdad; pero un eco lejano y, muchas veces, sujeto a circunstancias históricas, cuando no directamente manipuladas por el hombre. Porque el misterio no puede ser codificado ni es tan sencillo como un sencillo código moral semejante a un manual de tráfico o a un libro de leyes que canjea el Paraíso por puntos del supermercado: algo que se puede estipular con rigidez, calcular de antemano y poner en práctica de manera automática no es para nada misterioso. Los sacerdotes son los encargados de transmitir los secretos de la religión, de forma sintética, simplificada y comprensible, a las multitudes; o, al menos, ese ha sido su papel, en líneas muy generales, durante siglos.
Para algunos de los más grandes pensadores de los últimos siglos, de Joaquín de Fiore a Eugenio Trías, vivimos inmersos en una Edad del Espíritu después de haber habitado en otros tiempos más apolíneos de la comprensión de lo trascendente. En ese contexto, mucho más líquido en lo que a dogmas se refiere al tiempo que más fértil para la aproximación mística y personal, el sacerdote no puede quedar indiferente, anclado en el pasado o convertido en un mero coach que habla de lo mismo que los periódicos o los canales de Youtube. Esa necesidad de cambio, cada vez más acuciante, ha sido ya adelantada por la ficción cinematográfica a través de las figuras que hemos mencionado.
En su novela de 2013 Quédate con nosotros, Señor, porque atardece, Álvaro Pombo explora la dimensión tragicómica del sacerdote en un mundo actual “Grosero, consumista, competitivo, manipulador, a ratos enriquecido —lo que llaman burbujas—, a ratos empobrecido, siempre banal”. Partiendo de un monasterio de monjes trapenses y tomando como contrapunto del mismo a un periodista local (en Granada) anticlerical, la novela explora las consecuencias que tiene el suicido de uno de los sacerdotes dentro de esa comunidad religiosa. ¿Por qué aquellos que sacrifican todo en su vida, hasta la palabra hablada, tienen las mismas dificultades que el resto de los hombres para penetrar dentro del Misterio y tratar de abrirse paso en el Silencio de Dios? ¿Por qué, en definitiva, ellos también están tan condenados al fracaso como los demás, incluso aquellos que niegan la existencia divina? Responde Pombo, sin concesiones ni respuestas contundentes: “Nos elevamos a Dios y nos caemos de Dios como ciruelas maduras, aplastadas, pisadas, asediadas por las últimas abejas”. Es en la caída, justo cuando nuestro rostro se encuentra rebozado en la hez y nos revolcamos, desesperados, en la putrefacción más nauseabunda, cuando podemos decir que hemos tocado una manifestación de lo divino.
En la novela Salto Mortal del Premio Nobel de Literatura japonés Kenzaburo Oé se tratan la mística y el espíritu de manera central. A través de la historia de un visionario, al que llaman Profeta, y de un místico capaz de poner esas imágenes el absoluto por escrito, al que llaman Guiador, se presenta un movimiento religioso que busca imponer el arrepentimiento en el mundo para que el sujeto moderno pueda volver a encontrar a Dios. Solo que Profeta y Guiador tendrán que afrontar la radicalización dentro de su movimiento de un sector que opta por la violencia y que planea volar centrales nucleares en Japón. Una vez esta opción toma fuerza y se vuelve realista, ambos tendrán que tomar una decisión radical: abrazar la apostasía pública para hacer desistir a los radicales y, así, evitar el desastre. Logrado este objetivo, ninguna autoridad pública les ayudará a reconocer su labor y todo el mundo les tomará por lo que no son pero tuvieron que confesar ser dadas las circunstancias: unos farsantes.
A partir de ahí la novela sigue por otros derroteros que ayudarán a continuar el movimiento con la entrada de cuatro nuevos miembros con unos talentos y biografías excepcionales. A la hora de transmitir su conocimiento, esos dos sacerdotes que son en el fondo Profeta y Guiador, plantearán los problemas esenciales sobre qué es Dios y qué diferencia existe entre “el lado de allá” y el “lado de acá”. Veamos, a ese respecto, un fragmento de Salto Mortal, la novela de Kenzaburo Oé: “Mi Dios y el Dios que te ha hablado son una y la misma realidad, y se puede pasar de una voz a otra, estriba en que ese Dios es el Único, Principio y Fin, y Él penetra con su presencia en cuanto existe en el mundo, desde los espacios cósmicos hasta la más pequeña partícula. Pues no puede existir otro Dios. En nuestra iglesia también las palabras hágase tu voluntad constituyen el fundamento de todo. Y no es que yo tome la idea de Dios en un sentido antropomórfico, sino como una luz que todo lo penetra: este mundo, el espacio… todo cuanto hay, desde los cuerpos completos hasta las partículas. En cualquier tipo de personas existen de hecho unos fundamentales elementos básicos, esas partículas de ondas-luz que emanan del Ser Uno, el Único: el que existe desde siempre y siempre existirá, el que comprende en su unicidad todo el universo”.
Sigue la novela de Kenzaburo Oé: “Por medio de los trances podemos experimentar de algún modo ese mundo de allá. No obstante, uno no debe dejarse arrastrar en el mundo de allá por esa corriente de éxtasis que lo invade. Porque esa gran corriente es Dios. Y dejarse arrastrar equivaldría a unificarse con Dios; el éxtasis proviene de una premonición de ese estado. Aún suponiendo eso, cualquiera podría decir que dejarse arrastrar equivaldría al comportamiento natural…Aún así, todos tenemos en nuestro interior partículas de ondas-luz que hemos recibido del Ser Uno, o bien el Único, o de Dios, por decirlo de forma más corriente. Para cada individuo, acceder a la fe significa que esas partículas de ondas-luz no se quedan en un ambiguo plano conceptual, sino que se sitúan adecuadamente en el mejor ámbito de su cuerpo y de su alma. Esas partículas de ondas-luz están dentro de nosotros, pero no son posesión nuestra. Mucho menos aún pueden ser fabricadas por nosotros. Son algo que el Ser Único nos confía. Todos nosotros debemos restituir esas partículas de ondas-luz a su fuente original, al Ser Único. Con ese fin debemos atesorarlas, manteniéndolas continuamente vivas. Son algo que se nos ha confiado para que lo custodiemos en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu; y de ahí se surten de vida esas partículas de ondas-luz, y en ningún momento podemos olvidar que finalmente debemos reintegrarlas al Ser Uno, al Único”.
Estas páginas, como las de cualquier místico que a través de los siglos nos ha acercado con su obra al Misterio, nos plantea una pregunta: ¿A qué entidad se refiere exactamente cada uno de los poetas místicos al emplear la palabra “dios”? Podemos definir a Dios positivamente como una totalidad creadora que impregna nuestro vacío; o podemos definir a Dios negativamente como un vacío de resonancia en el que volcamos todo el amor de nuestro espíritu. Sin embargo, ¿por qué guardas silencio, Dios, ante nuestro sufrimiento, nuestras dudas y la constante e irremediable degradación de lo vivo?
No solo es el silencio de Dios; también es el silencio de los fieles para con Dios: su ausencia de oración, el fracaso del amor, la derrota en el intento por plasmar la belleza. Los personajes del Antiguo Testamento sufren continuamente por la lejanía silenciosa de su Señor, pero su dolor no les lleva, como sí al sujeto contemporáneo, a la desesperación, a la increencia o, como hemos visto a través de varias películas, a dejar de hablar con su Dios. El dolor conduce, por la vía del arrepentimiento y de la búsqueda de la absolución, hacia la salvación, para la que siempre es preciso hacerse merecedor por medio de la purificación personal y de una esperanza inextinguible. El reconocimiento de uno como un ser que padece, así como el reconocimiento del dolor del prójimo a través de la compasión, componen la actitud más genuinamente humana. Que la distancia entre el Cielo y el Infierno, esos dos estados profundos de la mente, es tan indistinguible como fundamental, es el secreto mejor guardado de la eternidad.
Si hay una gran película sobre la fe es El exorcista (1973). La película escrita por William Peter Blatty y dirigida por William Friedkin es una parábola sobre un sacerdote que ha perdido la fe en Dios y que la recupera a través de un sacrificio en carne propia. Todo el apartado de terror, la primera historia de la película, no es más que un (excelente) Teatro de la Memoria expresionista que pretende dar una salida narrativa a ese viejo problema espiritual que cada vez es más común en nuestra época.
En El exorcista (1973) encontramos dos sacerdotes: el Padre Merrin (Max Von Sydow) y el Padre Karras (Jason Miller). El propósito de la película era, en palabras del director, en “entrar en los sueños de las personas”. Y lo consigue. Siendo ese, precisamente, la clave de toda obra de terror: desde Cat People (1942) a Midsommar (2019), pasando por El resplandor (1980). Solo que la particularidad del film de Friedkin reside en que esa creación onírica encuentra su sentido cuando plantea un dilema teológico sobre el sentido de la fe en un mundo dominado por el demonio.
Es natural que sea una obra maestra como El exorcista, encuadrada dentro del cine de terror, la que mejor plantee una cuestión que, desde la perspectiva de un sacerdote, sólo puede producir terror: haber perdido la fe. Y, sin embargo, no es un problema tan infrecuente: todos conocemos sacerdotes que abandonaron su vida dedicada a Dios por haber perdido la fe.
El Padre Merrin es poco menos que un santo: su vida es una lucha directa y constante contra las fuerzas del Mal. Ha estudiado en profundidad lo demoníaco y ha consagrado todos sus esfuerzos a poner luz en la oscuridad. Por contra, el Padre Karras es un exboxeador que carece de esperanza y ha llenado el enorme vacío de su vida con una fuerte adicción a consumir alcohol. Por culpa de su dedicación a los más desfavorecidos en los suburbios de la ciudad, no podía hacerse cargo de su anciana madre, y la solitaria muerte de ésta en una residencia le hará sentir más culpable aún.
Karras se encontrará con la señora McNeil, madre de la poseída Reagan, en un puente. Él no se verá preparado para practicar un exorcismo y durante la larga y exhaustiva sesión de lucha contra el diablo, Karras permanecerá únicamente como apoyo de Merrin. Pero cuando Merrin muere y parece que el demonio está dispuesto a matar el mayor número posible de cuerpos y de almas, Karras decide introducirlo en su cuerpo para saltar, después, a través de la ventana, descendiendo por una escalera tan simbólica como el puente antes mencionado, donde hallará la muerte propia pero también la definitiva derrota sobre el diablo.
El Padre Karras reconoce la existencia del mal y la necesidad de dar un sentido al sufrimiento; por ese camino, rechazando la opción del horror cósmico propia del nihilismo, abraza de nuevo la fe. Ese es exactamente el camino que el guionista y el director de la película están ofreciendo como respuesta al dilema teológico planteado por la película: ¿tiene sentido tener fe en el contexto del mundo moderno? Y la respuesta: nunca ha tenido más sentido porque nunca ha existido un estado espiritual generalizado de religión como este ni, en consecuencia, ha resultado tan absurdo el acto de fe que lleva aparejado la creencia.
Tres grandes directores de lo religioso son Carl Theodor Dreyer, Pier Paolo Pasolini y Andrei Tarkovsky. Dreyer firmó como nadie el sacrificio de la santidad, a través de una sucesión impactante de primeros planos, en La Pasión de Juana de Arco (1928); así como el mejor milagro de la historia del cine, justo al término de una película sobria y costumbrista, en La palabra (1955). Valiéndose de actores no profesionales, de distintos tipos de música espiritual, de un respeto total por el texto evangélico y de una sobriedad narrativa extraordinaria, Pasolini realizó la más fiel y humana representación de Jesuctisto en El Evangelio según San Mateo (1964); una película donde quedan filmados los dos momentos de mayor fragilidad y, por tanto, de mayor humanidad, de Jesús: “Padre, si es Tu voluntad, aparta de Mí esta copa; pero no se haga Mi voluntad, sino la Tuya” y “¿Dios Mío, Dios Mío, por qué me has abandonado?”. Tarkovsky, a su vez, filmó una de las escenas más sugestivas de la Historia del Cine, que es también una de las imágenes más inolvidables de la Historia del Arte: la levitación de una mujer, quizás extraída precisamente de El exorcista, en su película El espejo (1975); y una de mis escenas preferidas en el final de Stalker (1979), donde una niña enfermiza que se encontraba leyendo un libro de poesía decide mover un vaso con su mente —o simplemente cree que mueve un vaso con su mente, porque en ese mismo momento un tren está pasando muy cerca—, hasta tirarlo al suelo. Tanto La palabra (1955) como El Evangelio según San Mateo (1964) y Stalker (1979) finalizan con un milagro en el sentido pleno de la palabra. Porque tener fe en el mundo posterior a la segunda mitad del siglo XX siempre será creer en algo tan absurdo e irreal como el más inimaginable de los milagros.
Las dos últimas películas de Tarkovsky representan un sacrificio: Andrei Gorchakov (Oleg Yankovsky) en Nostalgia (1983) y Alexander (Erland Josephson) en Sacrificio (1986) deben, respectivamente, salvar el mundo: a través de un recorrido por una piscina sosteniendo una vela encendida, el primero, y manteniendo relaciones sexuales con una bruja, el segundo. Sin embargo, es en Stalker donde el director ruso supo crear sus imágenes más inolvidables y, lo que es mucho más importante, marcar un hito en la historia del audiovisual, creando el espacio más emblemático de la ficción posmoderna con hambre de trascendencia: La Zona. Un lugar mágico que es consecuencia del peligro que lleva aparejada la técnica que mueve el mundo moderno. Es decir, lo que Kenzaburo Oé llama, en su novela Salto Mortal, “el lado de allá”, o que Ángel Faretta, citando a Alfred Kubin, denomina “el otro lado”.
La Zona es un lugar misterioso, de origen poco claro, pero que el hombre no ha podido controlar. Como ocurre con el subconsciente, sabemos que está ahí y que sus imágenes nos trastornan tanto como su mera existencia, pero lo único que podemos hacer es desistir de introducirnos en su interior y optar, a cambio, por vallarlo. Solo que se rumorea que en el epicentro de La Zona existe un lugar que contiene el secreto de todo y que puede conceder al hombre que consigue acceder hasta allí el deseo que más anhele. En compañía de un Stalker (Aleksandr Kaydanovskiy) ejerciendo de guía, el Profesor (Nikolay Grinko) y el Escritor (Anatoliy Solonitsyn), dos figuras alegóricas de las principales corrientes intelectuales de nuestro tiempo, se introducen en La Zona en un viaje iniciático y mistérico que también realizará el propio espectador.
El Stalker, a diferencia de sus dos compañeros de viaje, carece de instrucción, de ideología o de doctrina: es, sencillamente, un hombre que ha sufrido mucho más que ellos y que, ante todo, necesita sobrevivir siendo fiel a su fe y a un talento especial que posee y que ni él mismo termina muy bien de comprender. Se introduce en La Zona porque conoce sus extrañas leyes, a cambio de un dinero que necesita para mantener a su mujer y, sobre todo, a una hija tan excepcional como enferma que parece haber heredado ciertos dones de su estrecho contacto con La Zona. De alguna forma, Escritor y Profesor no están preparados, como la mayoría de hombres modernos, para entrar en La Zona porque no mantienen esa capacidad de asombro ante lo nuevo, de volver a una “primera mirada” inmaculada —como la de Harvey Keitel en la escena final de la película de Theo Angelopoulos, La mirada de Ulises (1995)—, que es característica de los niños.
¿Qué es ese “otro lado” que en la película de Tarkovsky conocemos bajo el nombre de La Zona? Un estado de la mente, un lugar más allá de la percepción del tiempo y del espacio, el lugar donde se funden todos nuestros sueños, imágenes mentales y ficciones, el sitio al que nos marchamos en el momento de dormir, lo que hay después de la muerte, lo que existe antes del nacimiento, la residencia de Dios esperando la vuelta de su Señor, el absoluto, el propio Ser Único al que llamamos Dios. Quizás el otro lado sea todo eso o no sea nada de eso; pero en cualquier caso los libros, las películas y las series están llenos de lugares así porque leer siempre es soñar misterios de amor.
La ficción posmoderna es especialmente fecunda en la representación de ese lado de allá. Allí desciende, tras penetrar en el laberinto donde deberá matar al Minotauro, Rust Cohle (Matthew McConaughey) en la primera temporada de True Detective; también lo hace Kevin Garvey (Justin Theroux) en The Leftovers mientras suena la música de Verdi; el agente Dale Cooper (Kyle MacLachlan) al penetrar en la habitación roja de Twin Peaks; otro Cooper, interpretado de nuevo por Matthew McConaughey en Interstellar, para comunicarse con su hija en el pasado; los personajes de Cómo ser John Malkovich al penetrar en el interior de la cabeza del célebre actor; también Prairie Johnson (Brit Marling) en The OA tras cada una de sus “experiencias cercanas a la muerte”; y, por último y quizás más importante, Elliot Anderson (Rami Malek), al profundizar en el interior de su propia psique de manera muy física en Mr.Robot.
Los ejemplos, por supuesto, son muchos más; también en literatura: la isla de Brilla, mar del Edén; la casa con el solenoide de la novela homónima escrita por Cartarescu; la partitura que une todas las historias de El atlas de las nubes; el barco velero, de nombre El Colmillo Blanco, que esconde tantos misterios en Vicio Propio; o el mundo alternativo al año significativo año de 1984 que da título a la novela japonesa 1Q84; el viejo manuscrito que vertebra, a través de distintas épocas y lugares, Ciudad de las nubes; o la película de más de tres meses de duración creada por Ingo Cutbirth y descubierta por B. Rosenberger Rosenberg en Mundo Hormiga; de nuevo, los ejemplos son muchos más.
El otro lado es el país de los niños. Vayamos con la infancia: es Narnia; es Hogwarts; es la Comarca; es Donde viven los monstruos; el lugar al otro lado del espejo de Alicia en el País de las Maravillas o aquello que encontramos al traspasar el muro de Stardust y que permite entrar en Stormhold: dos lugares, estos, tan sumamente mágicos que, en realidad, también están aquí. Desde siempre. Es Ítaca y es el Edén: paraísos más o menos reales de los que fuimos expulsados, como de la propia infancia, y hacia los que siempre estamos de vuelta. Un hogar invisible, de esos que le resultaban esenciales al Principito de Saint-Exupéry.
“Todos somos víctimas del paso del tiempo. Debemos aceptar que la pérdida es un elemento básico de nuestra existencia. El elemento de la ausencia. Todo se perderá”, afirma Charlie Kaufman en su novela Mundo hormiga. Por el contrario, que “Todo está conectado” es la máxima posmoderna por excelencia que David Mitchell estampa en El atlas de las nubes. Lo que nos mata es lo mismo que nos hermana en la vida y en la muerte: el tiempo. Solo levitando hasta penetrar en La Zona que se encuentre en el interior de cada uno conseguimos unir al niño que una vez fuimos con el anciano que algún día seremos. El feto del que germinamos y el cadáver en el que morimos.
La mencionada levitación de Tarkovsky, extraída probablemente de El exorcista e imitada en muchas otras películas como, por ejemplo, en El reverendo, representa la destrucción de la horizontalidad de la vida, la introducción del llamado “eje vertical”. Podríamos definir ese instante de gravitación, como la entrada en “un punto no situado en el infinito sino en un punto confín que no es límite. Hay el confín que no es límite, sino justamente Porta. Un punto situado sin duda en el eje vertical de la espiral del tiempo entero” (María Zambrano). La suspensión de las leyes físicas habituales de nuestra realidad en un instante de digresión más allá del tiempo. Rozar el Paraíso, el propio instante de la Creación, con las yemas de los dedos terrenales. Poesía.
La poesía siempre lleva aparejada una visión religiosa del mundo. Nadie dice en verso lo que puede decir en prosa si no ha hecho un pacto eterno con la belleza divina; los poetas solo escriben para hablar a Dios en la jerga de los ángeles. Sin embargo, las ficciones que hemos analizado no son poéticas sin interrupción; más bien ocurre lo contrario: que la poesía, la levitación, la suspensión total del tiempo, dura apenas un instante dentro de una trama mucho más extensa. Porque la lírica, me atrevería a decir, es un género del pasado frente a la ficción audiovisual, también en vías de extinción; y, sobre todo, la siempre joven ficción novelesca, que puede introducir momentos sublimes de lírica visual dentro de su proceloso mar de palabras.
En ese sentido, la lírica como género puro pertenece al pasado, como el dogma, porque no ha sabido evolucionar a la par que la cultura de masas. Su lenguaje, obsoleto, hace tiempo que perdió la principal característica de toda comunicación elemental: dirigirse a su público con efectividad; la forma equivale, en arte, como todo el mundo sabe, al contenido, y por ello aunque el saber tradicional sea siempre el mismo, requiere, en cada época, una forma adecuada de expresión cultural. La novela contemporánea o la ficción posmoderna, a diferencia de la lírica, han sabido conciliar y concitar la alta cultura en conjunción con lo popular, como ya hiciera Miguel de Cervantes, quien creó una forma de ficción muerta al momento de nacer pero en constante estado de resurrección. No hay grandes poetas en nuestros días pero abundan, gracias a Dios, los extraordinarios novelistas. Lo que resulta más que significativo.
Pasolini, en su citada película El evangelio según San Mateo (1964), introduce por igual el fragmento “Erbarme Dich” de Bach como el tema popular Sometimes I Feel Like a Motherless Child. Porque el deseo de trascendencia se encuentra por igual detrás de ambas expresiones artísticas: aunque una sea formalmente más compleja que la otra. Podemos afirmar que en esa mezcla que, por supuesto, tiene otras muchas correlaciones dentro de la filmografía del director italiano, se encuentra el germen de lo que será la piedra de toque en la obra de otro cineasta con el que Pasolini comparte patria: Paolo Sorrentino y su ya citada mezcla constante de sacralidad y mundanidad.
¿Qué nos lleva a pensar que, más allá de la ficción, existe un “lado de allá” u “otro lado” diferenciable de un “lado de acá”? ¿No será más bien un deseo fruto de la desesperación, un estado de la mente, otra forma de llamar al mundo de los sueños, ese sentimiento que llamamos enamoramiento, que algo realmente existente? Todas las pruebas que necesitamos de la existencia de ese lugar, la Zona, que no aparece en un mapa porque cada hombre lleva el suyo en el interior, se encuentran dentro de los reflejos como destellos de sacralidad que invaden nuestro mundo en forma de belleza, arte, amor y oración. Es gracias a ese mundo interior que, aunque no lo sepamos, en todo momento estamos dispuestos para la levitación espiritual. Pero nos hemos hecho estériles a la fuerza del amor al tiempo que plenos en el desasosiego. Sin él somos como objetos mecánicos, cuerpos vaciados de contenido y condenados a impactar absurdamente en espirales perpetuas de dolor. Debemos ser, en cambio, tan inocentes e ingenuos como niños en nuestra búsqueda interior de quién somos para poder ser adultos en la búsqueda exterior de absoluto y de sentido existencial.
La experiencia platónica del reconocimiento (o la anagnórisis) es la actitud religiosa por definición: la religación con aquello que es misterioso. Platón, entonces, propone, junto a todos sus discípulos posteriores, un verdadero realismo que busca en lo concreto los ecos de lo eterno y que se encuentra enfrentado de lleno con el reduccionismo materialista moderno. La ficción —novelas en el XIX, cine en el XX y series en el XXI— se ha revelado, en el contexto de esa pugna, como única forma de conocimiento total en el mundo contemporáneo. Lo único en lo que, con perdón, se equivocaba Platón, era al desechar las ficciones como meras sombras de sombras; tuvo que venir Jesús de Nazaret para que descubriéramos las verdaderas posibilidades que una mentira puede tener a la hora de esclarecer la Verdad.
El mundo exterior se ha vuelto alienante y el mundo interior, a punto de sucumbir a la alienación igualmente, es el último rescoldo de humanidad que nos queda. La conciencia es el refugio final de la espiritualidad cuando la comunidad que antaño hizo del rito y del simbolismo mágico algo común ha quedado pulverizada hasta alcanzar la más absoluta destrucción. Por eso, el verdadero tradicionalista no debe esconderse en el dogma ni atrincherarse en una época pasada que ya solo existe en su cabeza, sino que debe aceptar un tipo de religiosidad más íntima, personal e interior: acorde a una auténtica Edad del Espíritu. Es más, en este tiempo de desasosiego es cuando esa inocencia, propia del quijotismo cristiano de los “idiotas” dostoievskianos que por el mundo caminamos, más resplandecerá. No podemos ni debemos perder la esperanza o la fe porque, como afirmara Thelonius Monk, “Siempre es de noche, por eso necesitamos luz”.
Esa concepción de la conciencia como último refugio de la espiritualidad en un tiempo de Kali Yuga se encuentra igualmente en el cine. Para reducirlo a tres películas recientes que debemos citar brevemente, habría que mencionar Vida oculta (2019) de Terrence Malick; Hasta el último hombre (2016) de Mel Gibson; y Gran Torino (2008) de Clint Eastwood. La primera es una vida de Cristo contada a través de un humilde imitador: un objetor de conciencia alemán que se niega a luchar en la IIGM ateniéndose a sus convicciones cristianas. La segunda es la historia de un héroe, también objetor de conciencia e igualmente cristiano, que va a la IIGM desarmado y que, tras un calvario propiciado por sus propios compañeros, se convierte en salvador cargando sobre su espalda con decenas de heridos. Y la tercera cuenta como un soldado retirado que fue condecorado por masacrar a población civil y que se niega a confesarse a un joven sacerdote de la zona, se sacrifica —adoptando, literalmente, el símbolo de la cruz— a cambio de que sus jóvenes vecinos puedan seguir con su vida sin que unos pandilleros los arrastren a un mundo callejero de violencia y degradación
En los tres casos citados, estas historias protagonizadas por soldados —cuyo oficio consiste en infligir la muerte— de convicciones cristianas —es decir, conminados a poner la otra mejilla ante la agresión recibida— que encuentran razones para la resistencia emanando de su último refugio espiritual: la propia conciencia. Sin duda, es el camino a seguir para todo aquel que no sea materialista en el siglo XXI: y esa es la gran lección común a todos los títulos analizados en este escrito. Tanto aquellos que toman la figura del sacerdote como aquellos que sencillamente quieren plantear el problema de la esperanza en un mundo desasosegante.
Este es mi credo cuando el mundo, la sociedad y los hombres caminan, cegados por el dolor, hacia su propia destrucción: la belleza, el arte, el amor y la oración; es decir, todo aquello en cuya corrupción el Mal se encarna. La espiritualidad de una conciencia dispuesta hacia el autoconocimiento al tiempo que hambrienta de sentido y de absoluto. Desde una esperanza irrenunciable y desengañada de todo, salvo de su propia naturaleza divina. Yo, como el idiota que soy, ya solo creo en la imposible materialización de los milagros: precisamente porque ellos son lo más absurdo e irrealizable que nadie puede concebir.
Autor
Últimas entradas
 Cultura08/06/2023Pensamiento envenenado: Covidistopia y Estado Terapéutico. Por Guillermo Mas
Cultura08/06/2023Pensamiento envenenado: Covidistopia y Estado Terapéutico. Por Guillermo Mas Destacados19/05/2023El último samurái camina armado hacia el altar de Notre Dame. Por Guillermo Mas
Destacados19/05/2023El último samurái camina armado hacia el altar de Notre Dame. Por Guillermo Mas Actualidad09/05/2023José Antonio Martínez Climent y Guillermo Mas Arellano en diálogo
Actualidad09/05/2023José Antonio Martínez Climent y Guillermo Mas Arellano en diálogo Cultura31/01/2023Una tragedia americana. Por Guillermo Mas
Cultura31/01/2023Una tragedia americana. Por Guillermo Mas