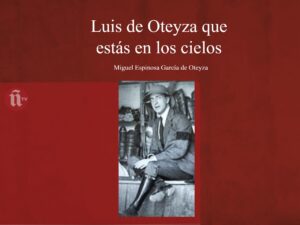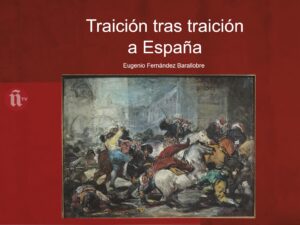|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Cuando en los años cuarenta un tribunal citó a Mosén Ramón Muntanyola para testificar contra el miliciano que el sangriento verano del 36 mató a su padre, a su tío y a su hermano, se negó a comparecer, desoyendo las presiones del obispado, aunque le constaba que ese hombre que los había asesinado.
-La sotana que llevo me obliga a perdonar- fue su lacónica respuesta.
Era su modo de enarbolar la bandera de la reconciliación predicando con el ejemplo.
No en vano, el término perdón proviene del latín «per donare» y «stricto sensu» significa seguir dando.
Así lo proclamó Jesús de Nazaret en el sermón la montaña al condenar la Ley del Talión.
El 26 de julio de 1.936, Ramón Muntanyola i Llorach tenía 19 años y se hallaba disfrutando de unos días de vacaciones junto a otros seminaristas en La Seo de Urgell.
Tras ser detenidos por un grupo de anarquistas fueron conducidos a la cárcel de Lérida en la que permanecieron encerrados cinco semanas.
El 1 de septiembre, después de pasar una jornada en el barco-prisión Río Segre, anclado en las aguas del Mediterráneo, los liberaron.
Fotografía de Mosén Ramón Muntanyola.
Al regresar a Esplugas de Francolí, su localidad natal, el joven Muntanyola se enteró por su madre de la suerte que habían corrido sus familiares.
Temiendo por su vida, huyó a Barcelona y se refugió en casa de unos parientes que residían en el barrio de Gracia hasta que decidió cruzar a pie la frontera para establecerse en Francia.
Al concluir la Guerra Civil, después de haber cursado estudios de filosofía y teología, se ordenó sacerdote en la Catedral de Tortosa.
Además de su profunda vocación religiosa, Mosén Ramón era un letraherido.
Y como Aribau, Verdaguer o Maragall, entre otros poetas señeros, continuó la estela de la Renaixença que impregnada del espíritu del romanticismo desempolvó la lengua y la literatura catalana difundida en el siglo XIII por los trovadores.
Galardonado en los certámenes Eglantina de oro, Flor natural y Viola de oro, fue proclamado a título póstumo Maestro en Gai Saber.
En 1.949, al poco de ser nombrado Benjamín de Arriba y Castro, Arzobispo de Tarragona, suprimió La Veu de La Parroquia, editada en catalán por Mosén Ramón, que pasó a llamarse La Hoja Diocesana.
Muntanyola entonces sacó adelante una revista de carácter cultural en su lengua vernácula, Ressò -de fugaz duración-, lo que le acarreó un periodo de confinamiento de diez años en una casa de ejercicios espirituales, aislado del mundanal, en La Selva del Camp.
En Febrero de 1.960, fue destinado como ecónomo a la Parroquia de Santa Maria del Mar en Salou.
A principios del mes de julio de ese mismo año, en el chalet que lindaba con la Iglesia, desembarcó una familia
bulliciosa que venía de Madrid a pasar las vacaciones estivales.
Era la nuestra.
Y desde entonces Mosén Ramón entabló una honda amistad con mi padre, Juan José Espinosa San Martín, que por aquellas fechas era director general del Tesoro y justo un lustro después sería nombrado por Franco, Ministro de Hacienda.
Siempre recordaré, siendo yo un niño, a Mosén Ramón asomando su cabeza por la puerta de madera de nuestra casa que custodiaba una pareja de la Benemérita con sendos pastores alemanes a su lado.
-¿Puede un humilde presbítero entrar en la morada del señor Ministro de Hacienda?- bromeaba enfundado en un clerigman de verano con su sempiterno misal en la mano.
– ¡Adelante Mosén! – le respondía entre risas mi padre.
Eran los años del Desarrollo -al que tanto coadyuvaron los tecnócratas- y Salou de repente se inundó de esculturales turistas extranjeras luciendo shorts, bikinis y minifaldas.
-He pasado del culo del mundo a un mundo de culos- solía repetir entonces socarronamente Mossen Ramón.
Cuando en el mes de julio de 1.968, mi padre recibió la Medalla de Oro de la ciudad de Barcelona de manos de José María de Porcioles, durante el discurso de agradecimiento en el Salón de Ciento, señaló que siete de sus once hijos habían nacido en la ciudad condal, donde residió trece años -los más bonitos de su vida- en los cuales estuvo destinado en la delegación de Hacienda y que, pese a ser madrileño, sus mejores amigos eran catalanes porque Cataluña es un pueblo que rinde culto a la amistad.
Foto del autor del artículo, Miguel Espinosa García de Oteyza
Tan sólo un año después, lo pudo comprobar.
Corría el caluroso verano del 69.
Y apenas cuarenta y ocho horas después de que Neil Armstrong pisara la luna, mientras en los transistores de toda España sonaba machaconamente la pegadiza canción de Los Payos, «María Isabel», otro acontecimiento, de signo diverso, acabaría sacudiendo los cimientos del Estado: el caso Matesa.
En el seno del Gobierno se libraba entonces una batalla por la sucesión de Franco.
De un lado, los azules, eran partidarios de una Regencia o, en su defecto, de Don Alfonso de Borbón Dampierre, el Duque de Anjou y, por otra parte, los tecnócratas apostaban por Don Juan Carlos.
Al día siguiente de que el Príncipe fuera designado sucesor a título de Rey por Franco, el director general de Aduanas, Víctor Castro, puso una denuncia en el juzgado de delitos monetarios, acusando a Matesa de apropiarse indebidamente de los fondos del Estado a través de los créditos concedidos por el BCI.
Fue la espoleta del caso.
Apenas una semana después, su presidente, Juan Vilá Reyes, que en el mes de abril había sido homenajeado en el programa televisivo de Federico Gallo «Esta es su vida», fue detenido en su domicilio de la calle Mallorca por la policía ingresando en la cárcel Modelo.
– ¡Luz y taquígrafos!- clamó entonces un impetuoso Manuel Fraga.
Lo que fue aprovechado por la prensa sensacionalista para adentrarse de lleno en el terreno del libelo, acusando a los Ministros económicos no solo de negligencia sino también de utilizar la primera multinacional española de tapadera para desviar fondos al Opus Dei.
Mosén Ramón Muntanyola -que no pertenecía precisamente a la Obra-, salió al paso de aquellos infundios, poniendo la mano en el fuego por mi padre – al que conocía sobradamente- en un precioso artículo que vio la luz en el Correo de Cataluña titulado «Mi amigo Juan José».
En 1.970, nada más concluir la biografía del Cardenal Vidal i Barraquer, a Mosén Ramón Muntanyola le diagnosticaron leucemia. Antes de fallecer aún tuvo tiempo de escribir un hermoso poema a mi hermano mayor con ocasión de la primera misa que dijo en la Basílica de San Miguel.
Cuando Mosén Muntanyola murió el 10 de septiembre de 1.973, mi padre se desplazó desde Madrid a Salou para leer en su funeral un emotivo texto titulado «Mi amigo Mosén Ramón», en el que glosó su gigantesca dimensión humana, correspondiendo así al escrito que nuestro protagonista publicó en El Correo de Cataluña.
Aunque para uno, Mosén Ramón Muntanyola irá asociado siempre a los veraneos en Salou, el paraíso perdido de mi infancia, adonde volví, recientemente, después de muchos años…
Las ciudades son como palimpsestos en los que unas edificaciones se superponen sobre las demolidas.
Pero permanece vivo el espíritu de quienes las ocuparon.
En el que fuera nuestro chalet, ahora habitado por otra familia, no queda rastro de los sauces llorones ni del estanque cuyas aguas cristalinas permitían adivinar un mosaico de teselas de colores, y el jardín de la Iglesia en el que Mosén Ramón pasaba horas enfrascado en sus lecturas mientras se balanceaba en una mecedora, también se ha esfumado.
Hoy es en un espacio peatonal pavimentado.
Cuando éramos niños, a veces la pelota se nos escapaba al jardín de al lado y Mosén Ramón pacientemente nos la devolvía por encima del seto.
Aquellas rotundas campanadas del reloj de la Iglesia me acompañaban indefectiblemente a lo largo del verano.
A las doce del mediodía, atravesando el callejón de la playa alfombrado de pinaza; a las tres de la tarde, justo antes de empezar a comer, cuando mi madre bendecía la mesa; o a las diez de la noche, la hora de volver a casa montado en una bicicleta Orbea con las rodillas desolladas.
La Iglesia de Santa Maria del Mar, que fue saqueada en el 36 y posteriormente restaurada en los años cincuenta, se conserva casi intacta.
Rodeada de una arboleda cuyo verdor contrasta con el color arena de sus muros, similar a la tonalidad de las playas de la Costa Dorada.
En la fachada, sobre la puerta, hay una hornacina con una imagen de la Virgen junto al escudo del gremio de pescadores.
Al entrar en el templo se me agolparon los recuerdos.
En el baptisterio, un fresco representa la escena de la expulsión de Adán y Eva del paraíso -obra de Josep Grau Garriga-, que tantas veces contemplé antes de confesarle a Mosén Ramón mis primeros pecados.
Los domingos íbamos a misa de diez y mis padres nos daban un puñado de monedas para que se las entregásemos al sacristán cuando pasaba el cepillo.
Para Mosén Ramón, el 15 de agosto era un día grande.
La Virgen salía en procesión desde la Iglesia y luego era llevada en volandas hasta el mar, donde los marineros la paseaban en una barca de remos.
Al finalizar la travesía, por la noche, el cielo se iluminaba de colorido con los fuegos artificiales que lanzaban desde el arenal de la playa de Levante mientras nosotros contemplábamos absortos el espectáculo de luz y de sonido.
«En Comala aprendí que donde has sido feliz no debieras tratar de volver»…
Reza aquella melancólica canción de Sabina, «Peces de Ciudad».
Sin embargo, yo hallé un pequeño consuelo al regresar a Salou después de tantos años…
La antigua plaza de la Rotonda, en la que pasé horas y horas haraganeando, tumbado en el césped, mientras miraba las nubes desplazarse lentamente, con una brizna de hierba entre los dientes, ha mudado de nombre.
Ahora se llama plaza de Mosén Ramón Muntanyola para honrar la memoria de aquel hombre de una sola pieza, bueno, conciliador y leal.
Autor
Últimas entradas
 Actualidad26/12/2023Reinventando la historia. Magnicidio frustrado. Por Fernando Infante
Actualidad26/12/2023Reinventando la historia. Magnicidio frustrado. Por Fernando Infante Destacados15/08/2023Lepanto. ¿Salvó España a Europa? Por Laus Hispaniae
Destacados15/08/2023Lepanto. ¿Salvó España a Europa? Por Laus Hispaniae Actualidad15/08/2023Entrevista a Lourdes Cabezón López, Presidente del Círculo Cultural Hispanista de Madrid
Actualidad15/08/2023Entrevista a Lourdes Cabezón López, Presidente del Círculo Cultural Hispanista de Madrid Actualidad15/08/2023Grande Marlaska condecora a exdirectora de la Guardia Civil
Actualidad15/08/2023Grande Marlaska condecora a exdirectora de la Guardia Civil