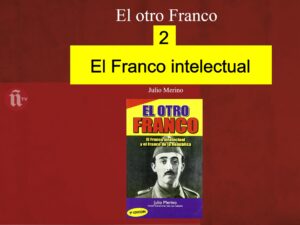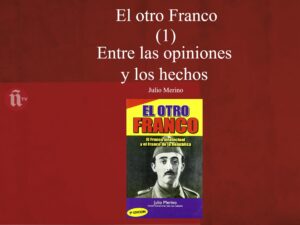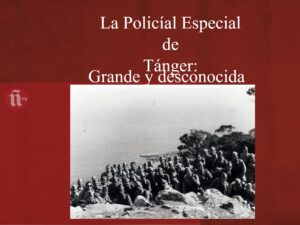|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Me complace reproducir uno de los capítulos de la inmensa obra de mi compañero de “Pueblo”, Antonio Gómez Alfaros en el que analiza la trayectoria literaria e histórica y los silencios de la Historia de los gitanos españoles. El lector puede comprobar lo que él decía, “la historia del pueblo judío es la historia de un pueblo que ha luchado siempre por no perder su identidad.. y eso, precisamente, fue la causa de las persecuciones que tuvo que padecer a lo largo de los siglos”, pasen y lean:
La tradicional agrafía de los gitanos, propia de un pueblo itinerante, les impidió dejar constancia escritas de sus viajes y peregrinaciones. Los testimonios procedentes de los poderes públicos y de las poblaciones que mantuvieron con ellos seculares relaciones conflictivas no permiten realmente reconstruir su verdadera historia. El relato que de tales documentos resulta demuestra un radical rechazo demonizador, derivado en el mejor de los casos de una política empeñada en su disolución como grupo diferenciado. Al fondo del cuadro se adivinan los temores de la sociedad sedentaria hacia unos seres errantes cuya presencia rompía la normal rutina ciudadana y que parecían prolongar con exceso el tiempo del viaje penitencial que, para facilitar su entrada en la península, habían asegurado hacer a Compostela y otros lugares sagrados. Curiosamente, y de nuevo en esto es diferente España, los gitanos chocarían también aquí con el Honrado Concejo de la Mesta, aquella caracterizada institución que representaba los intereses de la ganadería trashumante de Castilla.
“Nos hubiera gustado poder contar la historia de este pueblo tal y como él la vivió, pero desafortunadamente la tradición oral no nos presta aquí ayuda alguna”, escribe el hispanista Bernard Leblon en la introducción del probablemente más lúcido libro dedicado hasta el momento a los gitanos de España. Y añade: “Cuando despertamos las enormes masas de documentos que dormían en los archivos un sueño de pesadilla, lo que se nos aparece es el espectro multiforme de una persecución, y la historia que emana de esa montaña de papel es solamente la de los verdugos”.
Escrita esa historia, en efecto, por quienes tesoneramente pretendieron la reducción social de los gitanos, es verdaderamente ingente la documentación sobre ellos conservada en nuestros archivos, nacionales y locales, civiles y religiosos. Como punto de referencia baste decir que se promulgaron más de 250 providencias formales entre 1499 y 1783, según un informe sucesivo a esta última fecha, firmado por un magistrado de la Real Audiencia de Cataluña, siendo imaginable la cantidad de estudios y testimonios que exigió la elaboración, divulgación y cumplimiento de aquellas disposiciones. Sin
Comunicación para simposio sobre “Los marginados en el mundo medieval y moderno” (Almería, 5/7 noviembre 1998). Publicado en su Colección Actas, nº 81, por Instituto de Estudios Almerienses, Diputa- ción de Almería, 2000 pp. 79/88. El texto, con mínimas variantes, fue utilizado como introducción del libro “Legislación histórica española dedicada a los gitanos”, Junta de Andalucía, Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Sevilla: 2009. lugar a dudas, demasiada literatura legal, administrativa, judicial, si tenemos además en cuenta que la población gitana a la que iba dirigida estaba integrada, a tenor del mismo documento por unas once mil personas, el uno por mil de la población total española en aquellos tiempos. Actualmente, y aunque se carezca de estadísticas fiables, suelen aceptarse cifras que multiplican por quince, cuando menos, la antigua proporción.
La historia de ese colectivo humano se viene estructurando tradicionalmente sobre la historia de aquella legislación, utilizando para esto la “Novísima Recopilación de las leyes de España” (1805), donde se recogieron once disposiciones históricas de especial importancia, amén de referencias marginales a algunas otras. Es así como empezó a hacerlo George Borrow (1803/1881) en el primer estudio moderno dedicado a los gitanos en España, y como se ha continuado haciendo prácticamente sin solución de continuidad hasta hoy por sucesivos investigadores. El método ha servido para consolidar la visión “castellanizada” del tema, olvidando la existencia en los restantes territorios del “mosaico español” de un variado aparato legal diferenciado, por más que pueda hablarse de una “irradiación” del sistema castellano y, a partir del siglo XVIII, de provindencias de aplicación general para toda la Monarquía. Antes o después, las particulares normas aprobadas en cada territorio acabarían por coincidir en unos puntos básicos.
a| La confusión tipológica que, basada en una trashumancia radicalmente penaliza- da, mezcló a gitanos y “gitanoides”, personas que imitaban “traje, legua y moda- les”, como dirán los más modernos textos legales.
b| La distinción entre gitanos viajeros, rechazados sin paliativos, y gitanos sedenta- rizados, tolerados de alguna manera, aunque su reconocimiento siempre fuera precario y sujeto a imprevisibles arbitrariedades.
c| La utilización de las galeras como universal destino penitenciario, originando su abolición en 1748 a la adopción inmediata de las más dramáticas medidas surgi- das por los gitanos en nuestro país.
Estos puntos comunes de referencia no enmascaran en todo caso la política seguida en cada territorio hasta el punto de impedirnos adivinar las coordenadas de su especial psicología colectiva y la diferente incidencia de la cuestión a tenor de la demografía, las posibilidades laborales, la situación interior o fronteriza, etcétera. La tradicional preferencia de los gitanos por las zonas fronterizas, por ejemplo, obedeció inicialmente a la necesidad de contar con fáciles vías de escape cuando el rigor de la persecución arreciaba en un territorio determinado.
En cualquier caso, debe subrayarse también la paradójica contribución de todo aquel profuso y repetitivo aparato legal en la marginación del grupo que intentaba “reducir”, como no dejaron de advertir algunos espíritus sensibles. Los magistrados de la Real Chancillería de Granada aludirán en 4 de noviembre de 1784 al “miserable estado de ociosidad, infamia y desprecio con que los gitanos viven en la república”, agregando esta observación memorable: “en cuya infeliz situación los han colocado las mismas providencias que justamente se han tomado contra ellos”.
Galeotes en la nave capitana de la flota que combatió en Lepanto, reproducida en el Museo Marítimo de Barcelona
Preso en los calabozos inquisitoriales de Toledo, el licenciado Amador de Velasco redacta en 1576 un pliego de descargo donde puede leerse esta frase exculpatoria: “Y bien pude ser haya yo sido como los gitanos, que hacen los hurtos los vecinos, y échanselos a ellos”. No se trata de una aislada opinión, pues en la documentación que guardan los archivos españoles pueden encontrarse otras de parecido tenor y, curiosamente, fechadas en diferentes épocas.
A la “extinción” o “exterminio” de los gitanos se refieren con frecuencia las exposi- ciones de motivos de muchos textos legales para explicar la finalidad perseguida, y la trágica carga que tales palabras conllevan en nuestros días obliga al esfuerzo de ubicar- las en su contexto histórico. “La real pragmática”, dicen de la ley de 19 de septiembre de 1783 los magistrados de Oviedo en informe evacuado ese mismo año, “descubre en su fondo que su Majestad no quiere exterminar o aniquilar a los llamados gitanos, sino suprimir su nombre y rectificar sus costumbres”. Este juego semántico permite comprender que, subrayando su propósito de extinguir o exterminación, el legislador pretendía últimamente disolver una forma de vida que consideraba inconveniente y de- seaba controlar por todos los medios.
A falta de unos creencias religiosas identificadoras, como era el caso de moriscos o judíos, esa forma de vida venía tipificada por la trashumancia y la dedicación a trabajos carentes de homologación social. No eran los gitanos, por tanto, una minoría “nacional”, punto sobre el que insisten las disposiciones legales; eran, sencillamente, españoles, extranjeros también, amantes de la errancia anómica, peligrosos sociales, cuando no delincuentes en particular.
El discurso de la peligrosidad social será planteado con nitidez en la época ilustrada, en un intento de distinguir jurídicamente entre el castigo por una eventual comisión de delitos “particulares” y la aplicación de medidas de seguridad, con carácter indiscriminado y predelictual. A partir de la pragmática firmada en Madrid por los Reyes Católicos en 1499, la reducción de la “vida gitana” pasaría por la fijación domiciliaria y la dedicación a “oficios conocidos”, es decir, a trabajos que permitieran conocer sus actividades laborales y, por ende, la procedencia de sus ingresos. Se trataba de una peculiar “ley de extranjería” que concedía un plazo para la normalización confiando en que abandonarían el reino voluntariamente quienes rechazasen la permanencia tal como les era ofrecida, y disponiendo a tales efectos una progresiva punición: azotes, cárcel, expulsión forzosa, corte de orejas para identificación de los reincidentes.
No tardará en tomar cuerpo formal la idea de que la proliferación de los grupos gitanos se debía al hecho de existir otros que estaban integrados por individuos de variada condición nacionales y extranjeros, imitadores de su forma de vida sus trajes y su lengua. El legislador se apresta a acabar con gitanos y “gitanoides”, tipificados ya para siempre en las leyes penales como gitanos también, “vagamundos” unos y otros, cuyo aprovechamiento utilitario en la galeras del Estado dispondrá una pragmática castellana de 1539, al juzgarse materialmente imposible su expulsión. A imitación de esa pragmática, los restantes territorios irían introduciendo en sus legislaciones propias la pena de galeras, auténtica panacea penitenciaria durante dos siglos, hasta su abolición en 1748.
Aherrojados sobre los duros bancos de aquellas frágiles embarcaciones, que con- dujeron hasta su puntual cita de Lepanto, a los gitanos cabría un inesperado papel en las gestas bélicas del imperio hispánico. La apremiante necesidad de chusma sucesiva a aquella jamás vista “alta ocasión”, obligará a Felipe II a circular instrucciones encami- nadas a forzar la maquinaria judicial para acelerar el envío de galeotes, con referencias concretas a los gitanos. Convertidos una vez más en víctimas indiscriminadas, la forzada leva no distingue a quienes a costa de sacrificios y renuncias habían logrado un modesto lugar al sol en muchos pueblos. La situación se repetiría en la siguiente centuria, cuando resultó necesario atender una multitud de frentes en un inútil y desesperado intento de detener la implacable crisis que atenazaba a la ya claudicante Monarquía.
El carácter selectivo de la pena de galeras, sólo apta para los varones en plenitud de vigor corporal, haría inevitable el furtivismo social y, llegado el caso, el enfrentamiento con las autoridades, para impedir una captura que dejaba desprotegido al grupo y perentoriamente abocados sus sectores más débiles, mujeres, niños y ancianos, a la mendicidad y a la pequeña delincuencia famélica basada en el uso de la astucia y el engaño. El descabezamiento familiar sucesivo a la condena de galeras contribuiría, por otra parte, a reforzar el papel rector de los ancianos y a convertir definitivamente a las gitanas en vehiculadoras de las relaciones del grupo con la sociedad mayoritaria, por más que ello fuera al terrible precio de arrostrar inevitables descalificaciones en una época en que la reclusión hogareña de las mujeres constituía un valor casi sagrado.
La ley de 1499 no había tenido en cuenta dos realidades subyacentes: la dificultad para la aceptación vecinal y la precariedad del mercado laboral; olvidaba también el hecho de que muchas familias continuaban obteniendo licencias particulares que respetaban su existencia viajera y frenaban con ello cualquier iniciativa persecutoria. Este punto va a ser objeto de sucesivas y continuas quejas encaminadas a prohibir la concesión de nuevas licencias y a considerar jurídicamente nulas las que se hubieran obtenido o pudieran obtenerse. En cualquier caso, debe subrayarse que la inicial libertad de elección domiciliaria y laboral implícita en la providencia madrileña de 1499, sería paulatinamente limitada por la legislación posterior, que fue cerrando un infernal círculo en torno a los gitanos.
En efecto, se les vedará el establecimiento en pueblos de corto vecindario, por considerarlos carentes de un aparato policial y judicial suficiente par garantizar una vigilancia efectiva y una eventual punición de los “excesos” que se sospechaba cometerían los gitanos. En el reino de Valencia, la instalación vecinal quedaría prohibida en los “lugares de moriscos”, a fin de evitar coaligaciones que las autoridades consideraban indeseables y de imprevisibles consecuencias.
Por otra parte, el comercio ambulante, expediente económico consustancial de la vida trashumante, sería objeto de severas cautelas jurídicas antes de quedar totalmente prohibido; el año 1586 se estableció en Castilla una dramática presunción legal por la que se consideraban procedentes de robo todos los géneros y caballerías que llevasen a vender y cambiar sin testimonio notarial sobre su propiedad. Desde fecha muy temprana, sin embargo, las constituciones catalanas venían autorizando los desplazamientos comerciales a ferias y mercados siempre que no se efectuaran en grupo, sino solamente por los hombres, quedando mujeres y niños en los correspondientes domicilios.
Fuertemente dificultada la supervivencia económica del grupo, no tardaría la expulsión morisca dispuesta por Felipe III en polarizar hacia los gitanos la atención de moralistas y politólogos, unánimes en el lanzamiento de indiscriminados juicios descalificadores al tiempo que proponían los más variados arbitrios para una reducción social del grupo. El gobierno estudiaría entonces la conveniencia de continuar con los gitanos la operación extrañadora seguida con los moriscos, y el propio Consejo de Estado se ofrecería para ejecutar y llevar a buen término el proyecto. Sin embargo, la evidencia de la crisis demográfica abierta en el país conduciría a plantearse la posibilidad de una global reconversión laboral de los gitanos, a quienes se prohibió en adelante cualquier trabajo que no fuera el agrícola. Andando el tiempo, el conde de Campomames comentará que aquella limitación laboral debió haberse complementado con la entrega a los gitanos de algunas parcelas abandonadas por los expulsados moriscos. La falta de una intervención correctora en el mercado de trabajo les había dejado ante una dramática disyuntiva: transgredir la ley para no perecer de inanición, caso de no producirse su eventual contratación por los dueños de tierras.
La programada disolución social del grupo se apoyaría desde temprana fecha en disposiciones encaminadas a minar su otredad cultural: prohibición de un idioma que se calificaba de jerga artificial y estratégica, prohibición de vestidos identificadores, prohibición de concentraciones familiares en un mismo barrio o calle, prohibición de participar en danzas y representaciones teatrales. Esta última prohibición llegaba cuando ya nuestro clásico teatro de tipos contaba con la irrenunciable figura del gitano y cuando las exitosas danzas gitanas eran reclamadas para numerosas festividades profanas y religiosas, señaladamente las del Corpus Christi. El legislador no parecía darse cuenta de la inutilidad de unos utópicos proyectos ocultadores que pretendían, en último término, hacer desaparecer a los gitanos e incluso borrar paroxísticamente esta palabra del diccionario, para lo cual, declarándola injuriosa, se previno el castigo de quienes la utilizaran para referirse a ellos.
Modernos autores han fundamentado la supervivencia gitana en la tradicional pobreza del grupo, que habría sido un rol asumido interesada y voluntariamente para no excitar el celo persecutorio de un aparato represivo, policial y judicial, presupuestariamente montado en aquellos tiempos sobre los bienes que se embargaban a los propios justiciados. Tradicionalmente, sin embargo, la ineficacia de los proyectos legales, cuyo fracaso certifica su misma reiteración, sería atribuía en buena parte a la conducta tolerante de las autoridades inferiores, corruptas o temerosas de las represalias que pudiera provocar una actitud represiva enérgica. Como destacada causa concurrente solía citarse la solercia y picardía del gitano, palabra ésta que, a despecho de haber sido declarada legalmente injuriosa, comenzaría a aplicarse desde muy temprano en sentido metafórico al individuo imaginativo, ocurrente o decidor.
Todavía hoy, el diccionario oficial de la Real Academia Española concede su marchamo a esta acepción figurada, presentándola por otra parte con una fuerte impregnación
Esquiladores gitanos, en una ilustración de Batanero para el Semanario Pintoresco Español del año 1842
sexista: “El que tiene gracia y arte para ganarse las voluntades de otros; suele usarse en buen y en mal sentido, aunque por lo común se aplica con elogio, y en especial hablando de las mujeres”.
Sin proponérselo conscientemente los gitanos, su programado y secular rechazo no impediría que acabaran por convertirse en paradigma simbólico del país castizo. Durante los años de la Guerra de Sucesión, por Cataluña correrían romances de ciego en los que una gitana se encargaba de celebrar la llegada del archiduque Carlos y abominar las pretensiones del duque de Anjou, futuro Felipe V. Cuando la invasión napoleónica, nuevos romances de ciego convertirían a otra gitana en portavoz del país profundo amenazando patrióticamente al rey José a través de una fingida predicción quiromántica. Desde la prosa de un pliego volandero, un autor anónimo encargaría a las gitanas de Madrid la misión de dar una dura respuesta descalificadora al diputado que en las constituyentes de 1869 defendió la libertad del cultos con radicales comentarios sobre los ritos católicos y la virginidad de María.
Las relaciones históricas de los gitanos con los poderes públicos y con la sociedad mayoritaria están confusamente tejidos sobre un cañamazo lleno de contradicciones. Pro- hibida la aparición de gitanos en danzas y representaciones no muchos años después el propio monarca asistiría desde los balcones del Buen Retiro a unos festejos populares cuyo programa incluía precisamente bailes de gitanos; prohibido el comercio de animales, los asentistas recurrirían a los chalanes gitanos para que les auxiliaran en la remonta de caballerías con destino al ejército; prohibido cualquier trabajo que no fuera de agricultura, los pueblos recurrían a los gitanos expertos en el arte de la fragua para que les elaborasen cuantos aperos necesitaban, por regla general a más bajo precio que los herreros no gita- nos, según insisten repetidamente los documentos; prohibido el enrolamiento militar, por estimarse el “honroso servicio de las armas” impropio de gente “infame”, no faltaron gita- nos en los tercios de Flandes, y otros colaborarían con las milicias ciudadanas en la guerra de la Alpujarra y en la posterior guerra de Sucesión alcanzando a veces galones y estrellas, como fueron los caso del sargento Diego Castellón o del capitán Francisco Jiménez.
El año 1717 se habilitaría para el avecindamiento de los gitanos una lista de 41 poblaciones concretas, si bien el obligado éxodo que esta operación reasentadora significaba quedaría paliado por los despachos que concedió el Consejo a un número indeterminado de familias para que pudieran conservar sus tradicionales domicilios. Por otra parte, las protestas de aquellos lugares que vieron crecer inopinadamente su población gitana obligaría a ampliar la lista de los habilitados hasta un total de 75 y, casi seguidamente, a permitir la estancia de las familias en cualquier lugar donde llevasen diez años de vecindad más o menos normalizada. Para obviar la concentración de gitanos, se dispuso el cupo de una familia por cada cien vecinos, aprobándose una definición nuclearizadora que rompía los grupos extensos tradicionales: “Marido y mujer, con sus hijos y nietos huérfanos, no estando casados, porque si lo estuvieren, éstos y los suyos han de constituir y formar familia distinta”. La legislación había conseguido que se perfilase una categoría de gitanos sedentarizados frente a otra de gitanos trashumantes, por más que dentro de estos una mayoría circunscribiera generalmente sus viajes al entorno comarcal.
Para la pernoctación durante los viajes, recurrían normalmente los gitanos a los atrios de los lugares sagrados, con el objeto de beneficiarse de la inmunidad eclesiástica local en caso de topar con alcaldes o corregidores decididos a su captura. Los conflictos jurisdiccionales serían habituales, sin que la defensa de los eventualmente extraidos significase para la Iglesia otra cosa que la defensa de un privilegio, más que una toma de conciencia sobre la marginación de un grupo humano. En este sentido, las antiguas constituciones sinodales de muchos obispados demuestran hasta qué punto la Iglesia colaboró en los programas reductores dispuestos por la autoridad civil.
Llegarían a entablarse negociaciones diplomáticas con la Santa Sede para que los gitanos fueran añadidos a las categorías delictivas privadas de sagrado por la denominada Bula Gregoriana, a algunas de las cuales se venían equiparando legalmente: “bandidos públicos, ladrones famosos, aleves y enemigos de la paz pública”. La Santa Sede aceptaría en el concordato de 1737 privar del asilo a las ermitas situadas en despoblado y, ya en 1741/1748, delegaría en los obispos la decisión de conducir a los refugiados gitanos hasta las iglesias de los presidios, para que en ellas continuaran gozando inmunidad mientras se resolvían los “recursos de fuerza” interpuestos con motivo de alguna extracción controvertida.
Las concesiones en materia de asilo y el fin de la operación reasentadora, a más de la abolición de la pena de galeras, conducirían al obispo de Oviedo, gobernador a la sazón del Consejo, a considerar idóneo el momento para llevar a cabo una “recolección general de gitanos”. Las mujeres, con los niños pequeños, serían internadas en “depósitos” (work houses) financiados con su forzado trabajo, en tanto que los varones, desde los siete años, pasarían a los arsenales de Marina para sustituir a los obreros libres ocupados en los programas de construcción naval puestos en marcha durante el reinado de Fernando VI. La consideración de que todos los gitanos, sin excepción de sexo ni edad, merecían ser apartados de la sociedad, pretendía justificar metodológicamente la indiscriminada aplicación de una medida preventiva de seguridad contra unos seres juzgados predelictualmente peligrosos.
Con las bendiciones del confesor real, que así exoneró la conciencia de su augusto penitente para que concediera luz verde al proyecto, su estrategia sería prolijamente trazada por el marqués de la Ensenada, quien previno el auxilio y la supervisión del ejército, cuya utilización en labores policiales se consolidaría durante aquella centuria. Llevada finalmente a cabo la terrible redada el miércoles 30 de julio de 1749, se completaría sin perdonar a nadie a partir de una orden directa dada por el propio Ensenada en 12 de agosto. De la operatividad alcanzada en aquel momento histórico por el Estado absoluto da prueba la prisión simultánea conseguida en toda España de doce mil personas, hombres y mujeres, ancianos y niños. Dado que para 1749 los matrimonios mixtos y, por ende, los mestizajes, constituían una innegable realidad sobre todo en Andalucía y Murcia, se solicitarían instrucciones en relación con los cónyuges no gitanos. Aunque el Consejo dispuso que se aplicase el “ius mariti”, ello no se hizo de manera automática, sino tras particulares comprobaciones sobre la buena conducta de las esposas afectadas.
El secreto con que se rodeó la preparación de la redada para asegurar su éxito, impidiendo avisos que propiciaran fugas y ocultaciones de bienes, no tardaría en volverse contra quienes habían creído hallar un definitivo “remedio extraordinario” para lo que se consideraba un grave problema político. Las ciudades en que debían instalarse los “depósitos” para mujeres y párvulos no habían sido advertidas, así como tampoco las autoridades de los arsenales, y los problemas inherentes al mantenimiento y vigilancia de aquella inesperada masa de detenidos provocarían inmediatas protestas al gobierno. Tales protestas se unieron a los recursos de muchos gitanos, que movilizaron en su defensa a protectores y amigos pues, para colmo de incoherencias, la operación se había cebado muy concretamente contra aquel segmento gitano cuyo proceso de asimilación estaba en más avanzada fase.
Resultaría finalmente evidente la necesidad de reconducir la redada, ordenándose con tal objeto la apertura de informaciones “secretas”, esto es, sin audiencia de los vic- timados, para seleccionar a quienes “por cansados, temerosos o arrepentidos”, podían considerarse “buenos”. Se desconoce el número de presos que consiguió regresar a sus casas, aunque un posterior informe de Campomanes, ya en 1764, que avanza la cifra máxima de 12.000 detenidos, se queja de que la falta de control de las informaciones “secretas” hizo que el reino se llenase de gitanos “poco menos que antes”. Por supues- to, sin documentos que las corrobore, en uno y otro caso se trata de opiniones particu- lares extrajudiciales, por más que cualificadas en función del alto cargo que ocupaba su autor y de su continuo interés hacia el tema.
Aunque los bienes embargados a los gitanos para financiar la terrible operación o, en su caso, el dinero obtenido en las subastas, debían restituirse a quienes recuperaban libertad y vecindario, no resulta difícil imaginar las irregularidades surgidas en torno a este capítulo económico y el calvario que atravesaron para rehacer sus vidas y superar la pesadilla que habían vivido. En el mejor de los supuestos, las autoridades se limitaron a prorratear los menguados sobrantes que quedaron después de atender minuciosamente las más diversas partidas, desde el papel de oficio y los aranceles y dietas de alguaciles y escribanos, hasta el mantenimiento de los presos, los gastos de su traslado y los grilletes y cadenas utilizados para asegurarlos en el viaje.
A partir de 1749, en depósitos y arsenales quedaría un indeterminado número de mu- jeres y hombres, abocados a un triste descorazonador futuro donde no parecía haber el menor espacio para la esperanza; baste decir que se les prohibiría incluso en 1757 el ma- gro consuelo de presentar solicitudes de indulto, reiteradamente inatendidas. El arsenal de Cartagena solucionó el alojamiento de los gitanos reutilizando unas viejas galeras allí fondeadas para el desguace; el arsenal de La Carraca, por su parte, se desembarazó de sus presos removiéndolos al arsenal de El Ferrol, donde llegaron tras un azaroso viaje ma- rítimo en el que no faltó una inesperada epidemia. No existen datos que permitan saber cuántos fallecieron durante la travesía y tuvieron como sepulcro las frías aguas atlánticas. Las mujeres, cuya detención en una amplia zona del oriente peninsular estuvo dirigida por la capitanía general de Valencia, quedaron instaladas en el castillo de Denia y fueron luego divididas entre los de Denia y Gandía, para ser concentradas más tarde en un arrabal de Valencia, inmediato al convento de agustinos recoletos, utilizado como hospital militar durante las guerras de principios de siglo. Las autoridades malagueñas que en esa misma época habían convertido en improvisado cuartel la calle del Arrebolado, cerrando sus entradas tras expulsar a los vecinos, utilizaron el mismo procedimiento en 1749 para dar acomodo a las presas gitanas. Procedentes mayoritariamente de Andalucía y Extremadura, serían conducidas más tarde, vía marítima hasta Tortosa, desde donde remontaron en barcazas el río Ebro, camino de Zaragoza, cuya Real Casa de Misericordia había levantado un pabellón exento para que se alojarán.
La proyectada rentabilización de aquellos “depósitos” resultaría totalmente imposible, al no lograrse la imprescindible provisión de materia prima para la elaboración de lonas, siendo continua fuente de conflictos la forzada ociosidad de las recluidas, entre las que no faltaron frustrados intentos de fuga. Lo mismo debe decirse de los hombres, aunque en su caso tuvieran siempre asegurados en los arsenales los trabajos más duros, metidos en agua hasta la cintura y con grilletes en manos y pies. No puede extrañarnos que apenas llegasen al centenar y medio los supervivientes de la redada cuando, dieciséis años más tarde, se decidiera su liberación, no tanto por motivos humanitarios, como por la falta de rentabilidad de aquella población reclusa, ya prematuramente envejecida, ya enferma y necesitada de una creciente asistencia sanitaria. Los beneficios del indulto se extenderían a las mujeres y, también, a un reducido grupo de penados que permanecía desde 1745 en las minas de Almadén y los presidios de África. Procedentes de una redada particular efectuada entonces en El Puerto de Santa María, aquellos gitanos tuvieron la mala suerte de que el cumplimiento de los cuatro años de su condena inicial coincidiera con los más duros momentos de la redada, quedando retenidos “sine die”.
Este indulto daría ocasión a los fiscales del Consejo para abrir un expediente general encaminado a debatir si lo más conveniente para los indultados y para todos los gitanos en general sería la diseminación por todo el país a razón de una familia en cada pueblo, la adscripción a presidios como pobladores libres con sus familias, o la deportación a las colonias de América, a ejemplo de lo que venían haciendo Portugal e Inglaterra. La falta de consenso entre consejeros y ministros sería resuelta por la pragmática sanción de 19 de septiembre de 1783 que, respetando los propósitos de disolución social de toda la legislación anterior, recuperaba los principios de 1499 y devolvía a los gitanos la libertad de elección domiciliaria y laboral.
La infamia legal en la que habían acabado por quedar atrapados sería rota por esa pragmática que, pese a las coordenadas que enmarcaban su trazado, inasumibles para la sensibilidad actual, significó una positiva aportación dentro de un amplio movimiento político dirigido entonces a la recuperación social de diversos colectivos duramente marginados, como los chuetas mallorquines, los hijos ilegítimos y los ejercientes de oficios “viles”. Objeto de varios recordatorios ya bien avanzado el siglo XIX, la vigencia de este texto legal, tras el efímero paréntesis del Código Penal de 1822, llega hasta el de 1848, que declara formalmente abolidos los preceptos anteriores al nuevo ordenamiento. A tenor de las exposiciones didácticas habituales, la pragmática de 1783 habría supuesto para los gitanos su entrada en un estadio histórico caracterizado por la “igualdad jurídica” y una “desigualdad” de hecho, en la que seguirían mayoritariamente inmersos. Parece oportuno destacar los imaginativos esfuerzos desplegados por muchos de los mejores espíritus ilustrados de entonces a la hora de proponer medidas que facilitaran la disolución integradora, llegando incluso a plantear alguna vez la “discriminación positiva”. Por supuesto, aquellos ilustres personajes no dejaron nunca en olvido las tradicionales medidas encaminadas al más eficaz control policial de los gitanos, que continuaron siendo víctimas de cautelas, rastreables durante la siguiente centuria en los textos reguladores del comercio de animales y, sobre todo, en los que organizaron el Cuerpo de la Guardia Civil.
Creada esta institución en 1844, entre las funciones que tuvo asignadas desde un primer momento (real orden de 29 de julio de 1852) figuró una rigurosa y específica vigilancia de los gitanos, obligación literalmente recogida en la reforma reglamentaria de 1943 y no abolida hasta 1978. Innecesario parece referirse a la ley de Vagos y Maleantes, cuyas posibilidades meramente punitivas la convirtieron en uno de los escasos instrumentos jurídicos conservados por el Estado Nacional surgido de la guerra “incivil” de 1936/1939. Maquillada más tarde como ley de Peligrosidad Social, durante su larga vigencia los gitanos pasarían a ser específicos “clientes” habituales de unas disposiciones nacidas con el plausible deseo de sustituir el castigo por la educación preventiva.
A pesar del florilegio de textos constitucionales que jalonan desde 1812 nuestra moderna historia política, habría que esperar hasta la “carta magna” de 1931 para que se proclamase solemnemente el principio de igualdad ante la ley de todos los españoles. Ya en nuestros días, la vigente Constitución de 1978 añadiría importantes precisiones al principio: “sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Enmarcada formalmente así la “igualdad jurídica” ello no ha impedido que se vengan agrandando las desigualdades de hecho en aspectos tan fundamentales para la plena realización individual y colectiva como la enseñanza, la vivienda, el trabajo, la sanidad.
Creada en su momento, dentro del organigrama del departamento de Cultura (RD 50/1979 de 11 enero), una Comisión Interministerial para el estudio de esa variada problemática, su meramente carácter consultivo no tardaría en demostrar la inoperancia del proyecto. Posteriormente, el Congreso de los Diputados daría luz verde en sesión plenaria de 3 de octubre de 1985 a una proposición no de ley que reclamaba la creación de un organismo “ad hoc” y la puesta en marcha de un plan de acción, cuyo pastoreo quedaría confiado al ministerio de Asuntos Sociales. De forma paralela, ayuntamientos y comunidades autónomas irían estableciendo instrumentos para sus propios programas de asistencia, desarrollo y bienestar social, con mención más o menos expresa de los gitanos y/o minorías étnicas. Todo esto ha significado un fraccionamiento del esfuerzo oficial, tradicionalmente renuente, por otra parte, a una desprejuiciada comprensión de la “dimensión cultural” de la problemática gitana.
No resulta desacertado decir que, antaño, cuando existía una desigualdad legal institucionalizada, las desigualdades de hecho, por el generalizado carácter de las carencias sociales, no merecieron la particular atención que vienen mereciendo en nuestros días. Los gitanos padecieron entonces las mismas precariedades que sufrió una inmensa mayoría de españoles en aquella antigua sociedad artesanal y agraria, estratificada e injusta, dentro de la cual representaron, pese a lo que digan leyes y procesos, un papel subordinado escasamente discordante, compartiendo los valores culturales generalmente vigentes.
Rechazada, sin embargo, en época ya cercana a nosotros, la proletarización industrial, que hubiera significado contrariar ancestrales pautas culturales, la desigualdad de hecho comenzaría a asomar su verdadero rostro. Los gitanos, ciudadanos formalmente iguales a los demás ciudadanos, empezarían a ser crecientemente desiguales, viéndose amenazados imperativamente a mutaciones y fracturas profundas e irreversibles.
En cualquier caso, con ser graves las carencias materiales que padece un mayoritario sector de la población gitana en tanto que clase desposeída, sobre toda ella gravita particularmente el peso de una marginación étnica, cuya superación exige un inevitable cambio de mentalidad por parte de la sociedad española. Basado durante siglos el rechazo del gitano sobre una legislación demonizadora que llegó a convertirlo en “raza maldita”, las acusaciones subyacen todavía en el subconsciente individual y colectivo y se traducen con triste frecuencia en comportamientos no muy alejados de los que fueron moneda corriente en otros siglos.
Un cotejo de muchos acontecimientos actuales con otros que documentan los viejos papeles conservados en nuestros archivos, permitiría trazar sin dificultad un doble cuadro demostrativo de que la raíz del discurso social no ha cambiado excesivamente. Emerge así con nitidez la inaplazable necesidad de un esfuerzo educativo para una convivencia democrática, basada de forma irrenunciable tanto en la igualdad de los ciudadanos como en el enriquecedor respeto a sus diferencias culturales.
Autor
Últimas entradas
 Actualidad26/12/2023Reinventando la historia. Magnicidio frustrado. Por Fernando Infante
Actualidad26/12/2023Reinventando la historia. Magnicidio frustrado. Por Fernando Infante Destacados15/08/2023Lepanto. ¿Salvó España a Europa? Por Laus Hispaniae
Destacados15/08/2023Lepanto. ¿Salvó España a Europa? Por Laus Hispaniae Actualidad15/08/2023Entrevista a Lourdes Cabezón López, Presidente del Círculo Cultural Hispanista de Madrid
Actualidad15/08/2023Entrevista a Lourdes Cabezón López, Presidente del Círculo Cultural Hispanista de Madrid Actualidad15/08/2023Grande Marlaska condecora a exdirectora de la Guardia Civil
Actualidad15/08/2023Grande Marlaska condecora a exdirectora de la Guardia Civil