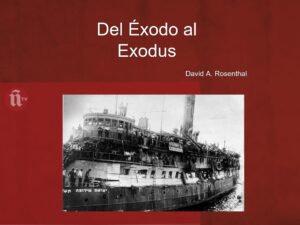|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
“Se había acercado a la mesa del falso comisario la damita. Los madrileños iban mal vestidos, para no desentonar. En la calle se hacía alarde de «democracia». El Frente Popular se arrancó la corbata, se despeinó y dejó de lavarse por instinto revolucionario. La alpargata sustituía al zapato; el mono, al traje de sastre o de modista. Cuando una mujer rebasaba el figurín de delantal, blusa y pañuelo era mirada con sospecha. En Alcalá, frente al «Acuariurn», detenía una pareja de golfetes a golpe de pistolón a los transeúntes: «¡A ver, las manos! ¡Tú no has trabajao nunca, marica! ¡Hala!». De madrugada aparecían los cadáveres en la cuneta de la carretera de Chamartín. La señoril vestía rebusca de prendas de desecho: fingida proletaria, corno en los cartones de Goya fingidas las duquesas. Sus modales, su empaque, desdecían de la falda remendada y de la toquilla burda. Entregaba un paquetito”
Señores, está claro que el Ministro Bolaños (Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España), el sucesor del ínclito Iván Redondo y hoy ya el hombre que va a promover la Ley de Memoria Democrática quiere ser el hombre que resucite las dos Españas y se ponga a la búsqueda de las victimas que cometieron los nacionales durante la guerra e incluso después de la guerra. Olvidando, a sabiendas lo que, por contra, hicieron los “rojos” entre febrero de 1936 y abril de 1939. Para el señor Bolaños aquello de la matanza de la cárcel modelo de Paracuellos, del Cementerio de Aravaca y tantas atrocidades que cometieron es una silenciosa tragedia. Nada pasó ni nada debe recordarse.
Sin embargo, hubo muchos importantes escritores que no supieron, ni pudieron, guardar los disparates salvajes que cometieron en los primeros meses de la guerra.
(2)
Checas del Madrid Democrático de 1936
VII
-Ahora sale er só rodeado de estrellitas. La finolissss, digo.
Entraba una señorita espigada, tímidamente.
-Buenos días.
-No andará muy lejos e’responsable. ¿No lo dije? Tra la perdí… ¡Viva er perro perdigón!
Sacó tabaco el andalucillo: paquete de Lucky’s americanos.
-Fumas de a cuatro pesetas[13] -comentaba el centinela.
-¿De cuatro? Llego yo -explicaba-: «Una de Luqui. Como esta. U, hache, pe», y de verano. «Bastante habei robao vosotro lo estanquero». Ni rechistá.
Se había acercado a la mesa del falso comisario la damita. Los madrileños iban mal vestidos, para no desentonar. En la calle se hacía alarde de «democracia». El Frente Popular se arrancó la corbata, se despeinó y dejó de lavarse por instinto revolucionario. La alpargata sustituía al zapato; el mono, al traje de sastre o de modista. Cuando una mujer rebasaba el figurín de delantal, blusa y pañuelo era mirada con sospecha. En Alcalá, frente al «Acuariurn», detenía una pareja de golfetes a golpe de pistolón a los transeúntes: «¡A ver, las manos! ¡Tú no has trabajao nunca, marica! ¡Hala!». De madrugada aparecían los cadáveres en la cuneta de la carretera de Chamartín. La señoril vestía rebusca de prendas de desecho: fingida proletaria, corno en los cartones de Goya fingidas las duquesas. Sus modales, su empaque, desdecían de la falda remendada y de la toquilla burda. Entregaba un paquetito:
-Para Luis Jiménez, si me hace el favor. Es una medicina.
Ya estaba detrás de ella el «perro perdigón». Sin miramientos le rodeó la cintura y aplastó el pecho contra sus pechos, clavados los dientes en sus labios.
-¡Con las ganas que te tengo! -jadeó al soltarla.
Ella se apoyó en la mesita, pálida, hundidos los ojos en las ojeras que la comieron de repente. No se atrevía a llorar. Temblaba.
-Ya sabes que a tu novio no le pasará nada si tú no quieres…
El responsable era un hombre maduro, con las líneas de las manos hollinadas: cerrajero. El azuleo de las mejillas por la barba y las cejas, pelotón de púas, acentuaba lo agresivo de los dientes y el cálido azabache de la mirada. Apetecía a la hembra de un modo animal. Se echaba sobre ella.
-Nunca tuve una mujer corno tú…
-Pero… ¿y mi novio? Si nos íbamos a casar… -se azoraba, con voz nerviosa, la gentil-. ¿Cómo me voy a presentar a él?
-Eso no es mi cuenta.
-¡Tenga usted caridad! ¡Piense en su madre y en la mujer que haya querido! ¡Si tiene usted hermanas, si tiene hijas…! ¡Por Dios, por favor, sálvele! Es inocente de todo…
-Pero tú me llenas a mí, te he dicho. Basta de lloriqueos. Te di un plazo hasta esta noche. O vienes, o el paredón pa él…, y si me apuras, pa ti…
La agarraba, apretándole el brazo, metiendo las palabras en su alma.
-¡Es para volverse loca!
-No hagas tantos remilgos; hoy todo ha cambiado, es lo corriente. Y, total, ¿qué? Anda, ven, rica…
Se zafó, briosa. Golpes de oro en su cara transfigurada: los bucles teñidos a la moda de las peliculeras.
-Pero ¿le vais a matar? -clamó, desesperada.
-Corno tú no quieras no le salva ni Cristo. ¡Maldita sea mi madre! -blasfemó el asaltador.
Fue un último aleteo de energía el de la acongojada. Se dejó caer en el suelo, sacudida por el hipo de los sollozos, quejido de niña en su garganta.
-¡Pero no… le matéis…! ¡No le matéis! -pedía entrecortada, los ojos abiertos a la altura, suplicantes a una piedad invisible.
El renegrido la levantó con gula, y abriendo la puerta mientras la sostenía, la empujaba en el abrazo.
-¡A ver, el coche! -gritó a los de fuera.
-¡Una chica bien! -era el comentario del betunero-. ¡Pa que luego digan que no somos mu grandes!
VIII
Llegaban y salían los últimos trenes del Sur. Desde Alcázar de San Juan el recorrido se hacía ya con peligro. Legionarios, regulares, soldados, falangistas, subían por el mapa de España y amagaban el corte de la línea férrea por el Tajo. La estación, metáfora vulgar de exactitud, precisión y orden, estaba desordenada, estruendosa, confusa corno feria. Fila de redondas vedijas de humo avisaba, al límite de la vista, que se acercaba un tren, y el gentío desbordaba los andenes y con expectación inexplicable corría a recibirlo. Guardaagujas y empleados empujaban con voces de insulto a la gente, macizándola a empellones de la pared al bordillo. Entraba el tren despacio, asomadas banderas rojas, y los entusiastas lucían su celo:
-¡Muera España! ¡Viva Rusia!
Factores, telegrafistas, ferroviarios de enganche y lampistería daban la réplica:
-¡Viva el Frente Popular! ¡Vivan los soviets!
IX
-No te creas, pasa uno lo suyo en el tren.
Pringado de aceite y carbonilla, se daba importancia de héroe el maquinista ante el falso comisario y los galloferos de vigilancia.
-Desde Alcázar nos siguió un avión.
-Pero si no tienen los rebeldes aviones… -corrigió, enfurruñado, el miope. El maquinista se desconcertó.
-Entonces sería uno de los nuestros.
Ya no podía exhibir su valentía, y se quedó callado.
El maquinista se fue a fregotearse.
Nariz hacia arriba, de careta, pelos de barba como puntas de clavos, gorra militar con las dos estrellas de teniente, insignia de Infantería, el cuello de la americana subido, entraba un miliciano; otro, de bigote desparramado, huesudo, gran oreja carcomida, y un pelirrojo, jovenzuelo, camisola azul purísima y pañolito rojo al cuello, como todos los de la JSU, coqueto y pulcro, el pelo planchado; le iba el apodo de «Clavel»[14].
-¡Salú! –el joven socialista unificado levantó el puño izquierdo y los malencarados el derecho-. Bueno, ¿qué hay?
-Pues tú dirás; aquí han traído un peque.
-Eso es cosa de la Confederación. No te metas. Combinación suya. ¿Otra cosa?
-Nada.
De un cajón extrajo folletos.
-Oye, tú, abre -ordenó.
El guardián, saleroso, meneando el anular, le hacía ver un brillantazo, provocador.
Los tres detenidos se levantaron temerosos.
-No tengáis miedo; aquí no le hacemos nada a nadie. Nosotros no matamos; eso, los curas y los burgueses. Tomad, para que os ilustréis. Y cuando salgáis de aquí se los dais a la familia y a los conocidos.
Les entregaba publicaciones ateas, comunistas y marranas[15], plaga de los quioscos madrileños desde el prólogo de la República. «Manifiesto de Marx y Engels», «El stajanovismo», «Para concebir a voluntad», «Los konsomoles», «El plan quinquenal ruso», «Desnudismo práctico», «Los SinDios», «Nuestro guía, Stalin»…
-¿Queréi almohada pa la noche? Se sos la puedo procurá de la estasión.
Miró Federico a sus compañeros, cada cual con su manojo de folletos de propaganda. Comprendió su mirada el enlutado:
-¿A cuánto?
-A sinco peseta. ¿Usté quiere?
Los ojos del somnoliento dependiente se agrandaron, sorprendidos, detrás de las gafas.
-¿Yo?… Yo, no.
-Traiga dos, si es usted tan amable.
Se fue con los dos duros, sonándolos en el hueco de la mano.
-Gracias; como al salir de casa no sabía… -se disculpaba Federico.
-La Revolución, meta del ciclo evolutivo, antes de estabilizarse ha de pasar por la etapa indispensable de violencia. Es el momento en que la clase oprimida se lanza contra los residuos del feudalismo para hacerlos desaparecer y sobre sus ruinas fundar la nueva economía y la nueva moral de la sociedad libre. También hay que desarraigar el ideario burgués, que se resiste a evolucionar, sustituyéndole por el ideario clasista. En esta etapa de violencia…
El joven socialista unificado los adoctrinaba. Su gesto ampuloso lo desmentía él mismo, perfil adamado, actitudes de bailador.
Los dos matones concluían la conferencia aparte.
-Del hermano jesuita, ni rastro. Como no quiere cantar, que pague esta noche. Lo hacéis vosotros. Nosotros no podemos venir. Fíjate la lista que nos han largado. Veintiséis nombres… Con la familia de cada uno, ponle sesenta registros y treinta detenciones.
-Se lo diré a esos. Yo veo tan poco…
-Claro, tú bastante tienes. Te vas a dormir, y que se queden estos dos y lo hagan.
-Llevan dos noches.
-Como si llevaran dos mil. Hay que jeringarse. Tú, «Clavel», que se han acabao hace un rato los mitines.
-No traigáis detenidos, que no hay donde meterlos, y podrían escaparse.
-¡Quiá! ¿Aquí? Está esto muy a la vista. A veces conviene, porque como antes había Inspección de Policía en la estación, esto puede pasar como Comisaría, en un caso… -rieron-. Pero para las cosas serias…
Las dos almohadas las tiró dentro del cuartucho el flamenquillo. Cerró la puerta con la patada de costumbre.
-¡La del humo! -le gritó, rencoroso, al «Clavel», que salía.
-Dó almohada, a sei reale, dose; hasta cuarenta… Una propinilla. Na, comparao con lo que tienen, que ya irá cayendo. Mañana, a registrá… -vaho al brillante y frote contra la manga.
X
Águeda llamó, imperiosa, con los nudillos.
-¡Adelante!
Abrió la puerta, ocupando sus grasas todo el espacio del cerco.
-Que está ahí la portera; parece que quiere hablar con… -titubeó; iba a tutearle-, con usted.
El caballero parecía envejecer y secarse, acurrucado en una butaca, viéndose a sí mismo encanecer de pensamientos sombríos, arrugarse de encogérsele el corazón. Temblor de manos, síntoma del destrozo de nervios.
-¿La portera?… ¡Ah, sí!… Pásela -la voz era remota, opaca.
El rostro ganchudo de la portera quería ser meloso:
-Buenas las tenga el señor. Parece que todavía no se sabe nada…
-No. He recorrido las cárceles, la Dirección de Seguridad, el Depósito… He visto las fichas de los asesi…, de los muertos, he buscado entre los cadáveres… Nada… ¡Mi pobre hijo!…
-Ya va para tres[16] días… Mi marido es de opinión que es bueno que no aparezca; claro, es señal que no ha caído; si no, le hubieran sacado la fotografía en la Dirección de Seguridad. Corre por ahí que van muchas…
-Yo he tenido en mis manos el cuaderno que empezaba en la treinta y cinco mil. Trescientas, quinientas personas diarias…
-Vaya, vaya, no hay que tomarlo a pecho. Si el señor quisiera hablar con mi marido… Se interesa tanto por el señor y el señorito… Conoce tanta gente que podía dar la voz y que le buscaran…
Levantó la vista al rayo de esperanza:
-Tráele, tráele…
Las dos mujeres se quedaron detrás de la puerta, escuchando. El portero argumentaba con aplomo: tenía amigos en la FAI. A esos no se les resistía una checa. Lo mismo se llevaban a un hombre de una casa, aunque estuviera el ministro de la Gobernación delante, que le sacaban de la Modelo o de entre las mismas barbas del presidente de la República. Pero eran ambiciosos, mala gente, carne de garrote vil. Cumplirían lo que prometieran, esa era su buena cualidad. A su manera, unos caballeros, porque agregaban a la palabra de hombre el amor propio. A una señora que estaba en las mismas circunstancias le entregaron sano y salvo a su marido, aunque era militar, y tuvo cargo en el Palacio y le habían entrampillado en la checa de Génova[17], una de las peores. Habían puesto precio, eso sí… Ellos no trabajaban de balde ni por lástimas. Águeda y la portera se aprobaban el discurso, a cada parrafada, mutuamente.
-Por mi hijo lo daría todo: lo que tengo, lo que pueda tener… ¡Si Dios hiciera ese milagro!
-No se trata de milagros; es bien sencillo.
-Que digan, que pidan…
-Son muchos: una patrulla. Tienen que dar a los del Comité para taparles la boca, hay que untar a los carceleros…
-Lo que sea, hasta donde me llegue. Venderé la casa entera, pediré limosna…
Se allanó la cifra, que podría reunir contando con las amistades, los bancos -pensaba, cándido- y el Monte de Piedad.
-Pero ¡por la Virgen Santísima, pronto, pronto, no sea que lleguemos tarde!… Yo ahora mismo voy a revolver el mundo…
Entre la cónyuge y la criadita bajaba el portero como por peldaños de trono. Ufano, se dejaba adular sus dotes diplomáticas, de las que saboreaban la ración.
-No creáis, no es difícil. A esta gente, que parecía tan fiera, se la amansa con una facilidad… Se han aprovechado hasta ahora de que nosotros no les habíamos cogido el tranquillo.
XI
Se aletargaban los encerrados en el cuchitril, oprimiéndoles aire empolvado y denso, resonante la oscuridad a rumor de multitud y estruendosas maniobras de trenes.
-Así se estará, muerto, en el nicho -pensaba el joven de larga estatura. Cabeza y pies tenían de tope los muros, y a los lados le entablillaban fardos y cajas.
Federico apretaba con fuerza los párpados para sentirse sus ojos, porque la mirada se le había ido en tránsito por los caminos amargos de su madre, y la oía y tocaba, con algún sentido de su alma, su zozobra y angustia. «¿No habló usted con mi hijo al salir? ¿No pasó por aquí mi hijo? ¿No vino mi hijo? ¿No vio a mi hijo?». Recibía un eco, alejado, de la idea única de la madre: «Mi hijo… Mi hijo…». Fulguró en el relámpago aquel rostro, y la vio agotada, surcos hundiendo su boca y el mirar de yerta en dolor sin consuelo. Su madre estaba allí, presentándole su frente, resplandecida entre las cenizas del cabello, para el beso último. Se sobresaltó Federico al ocurrírsele que le separaba de su madre la pared, que ella estaba al otro lado; buscándole por todas partes, el instinto la guió al lugar de su secuestro.
-Oiga -dijo, levantándose a tientas-, ¿dónde se orina aquí?
-Golpee la puerta -le contestó la voz delicada del larguirucho-. Le llevarán al andén.
Federico sintió desbocársele corazón y aliento: en el andén estaba su madre.
El betunerillo le ató un brazo, sujetando el cabo de la cuerda.
-Anda, pipi. Hay que sacarlo como a lo perro. Y eso se soi ustede, ma que perro.
Por la luz fatigada, como diluida en humo, y algún farol que se encendía conoció el atardecer. Entonces, ¿cuántas horas llevaba encerrado? El andaluz le empujaba con la punta del fusil:
-No intente escapá, que te escachifollo.
En la calle, barahúnda de gente desorientada, que se iba y volvía sin saber qué hacer, con cargas de enseres caseros, y hombres iracundos dando órdenes, insultando a los remolinos de rebaños atontados. Acampaban dentro de la estación montones de familias, y en acomodos de sacos, colchones y atadijos se disponían a pasar la noche, llamándose unos a otros a chillidos. Sobre la prieta espesura de muchedumbre, dos locomotoras frías, sin cálido resoplido, vagas semejanzas de esfinges. Federico y su custodio abrían la masa humana, separándose en dos el mar de caras curiosas:
-Ese será un fascista.
-Le llevan preso.
-¡Qué jovencillo, cuitado!
-¿Cómo son las facistas? Dejarme verle. No los he visto nunca.
Una vieja se subía a su saco de patatas:
-Señor, ¿y esos son los que dicen que nos hacen a los pobres tanto daño?
Federico quería mostrarse a los ojos ávidos que brotaban alrededor de él erguido, despreciativo; buscaba a su madre, mirada a todas partes, a lo lejos, empinándose. Creía haberla encontrado: ¿aquella cabeza que se sumergió en las oleadas de cabezas…? Su gesto crispado en interrogación era mueca. Retrasaba el andar.
-¡Pobrecillo! Tiene miedo; sabe lo que le aguarda.
Al caer, derrumbado, en el cuartucho, Federico lloró largo llanto, reprimido, para que sus compañeros no le oyesen.
-¿Quieres?
El miliciano de centinela le ofrecía al andaluz pan y longaniza.
-¡Yo que voy a tajelá deso! -protestaba-. Menda se marcha al Hotel Nasioná, se come los menuses… y U, hache, pe. ¿Pan y sarchicha los dueños der mundo?
Entraron en algazara tres de una partida, redoblando culatazos en el suelo; fusiles a modo de bastón, oriflamas rojas de pañolones al cuello.
-En una máquina suelta hemos venío.
-¿De dónde?
-De Oropesa, y medio del campo la paramos, en mitá de la vía. En Oropesa hicimos lo más grande. Madrí revienta de risa cuando se entere.
El miope daba largas chupadas al pitillo, parsimonioso.
-Pero ¿qué habéis hecho?
Eran tres jayanes fornidos, anchos y pesados: percherones.
-Nos fuimos en un tren…
-¡Ah, sí, a lo de los dueños de tierras! ¿Qué tal la lista? ¿Está bien hecha?
-Nosotros no sabemos de eso. Sabemos que empezamos a buscar amos pueblo por pueblo, y a todo el que tenía una propiedá, justicia con él. No ha quedao ni medio propietario en La Mancha. Porque La Mancha era de lo más explotado por los que se comían el sudor del pobre. A unos, al pozo, bien amarraos, y si no tenía agua, cartucho de dinamita. A otros, liaos en racimo, y la gasolina con ellos. A otros, cuatro tiros o un par de viajes al estómago con la cheira. En Socuéllamos to es ya de los braceros. ¿Cuántos hombres tenía la familia de Martínez Acacio? ¿Catorce? Pues a los catorce nos hemos cargao entre Socuéllamos y Madrí.
Los tres de la partida iluminaban de sonrisas y ojos relucientes los rostros satisfechos.
-Pero lo de Oropesa es la consagración. Allí encontramos al cura y le hemos toreao; pero no creáis que toreao de capa, así como jugando. Toreao de buten, de veras. El pueblo fue a mirarlo pa quitarse pa siempre eso que dan los curas…
-Supersticiones -ayudó el cegato.
-De eso. Este se subió encima de este, que hizo de caballo, y le picó en el morrillo con la aguijada de los bueyes, pero que bien picao. ¡Hacia el tío unos visajes!
Se reían los tres mozallones.
-Después, las banderillas, con navajas. El cura salió marrajo, y rezaba y nos gritaba que por Dios, y nosotros venga: «¡Eh, toro!». Había que pincharle y darle palos, porque se pegaba a las tablas. Conque viéndole resabiao, le di unos pases con un refajo y le metí en los lomos dos cuartas de machete.
El betunero hizo palmitas a compás:
-¡Jolé! Te darían la oreja.
Los tres gañanes chispeaban guiños de malicias.
-¿La oreja? Ahora vais a ver lo que somos nosotros. ¡Vaya por ustés! -dejó sobre la mesa del escribiente un talego terciado de carga-. Se lo traemos de regalo al Comité. Pero mete la mano. Y si quieres, te quedas con alguno, como recuerdo.
El miope no discernía qué era lo que sacó.
-¿Son caracoles?
Le resbalaba entre los dedos un puñado de ojos humanos.
XII
A media noche entró el relevo en la sala de espera alcahueteada de Comisaría. El betunerillo se había marchado a pinturear el brillante. El miope, pensativo, era mochuelo atónito detrás de su mesilla. Repasaba el centinela estampas de los periódicos, sin descifrar la letra. El relevo aportaba un detenido. Repetíase la rutina revolucionaria: «Filiación… Yo no soy señor, soy compañero o ciudadano… ¿Cuándo vais a aprender?… ¿A qué partido político pertenecías?… A ninguno, claro… No te has metido en nada. Ninguno os metéis en nada…».
Abrieron la ruin celda y desapareció el hombre, que movía de temblor su blusa azul, la voz estrangulada, queriendo obedecer: «Sí, señor; sí, señor», a todo.
-Ahí os dejo uno que hay que liquidar esta noche, hermano de un jesuita escondido, el hermano sabe dónde. Pero no canta. El jesuita es pájaro gordo. Como el hermano se niega a decirlo, don Roque, Sabino y «Clavel» han mandado que pague por el otro.
Sacaron al enlutado, que vacilaba secándose de la frente el sudor frío.
-Conque buena guardia y abur.
-Salú.
Levantaron el puño. El relevo se agrupó alrededor del jefe.
-Vosotros tres os quedáis aquí; nosotros dos vamos con ese.
El jefe llevaba correaje blanco, de artillero, sobre el buzo mecánico. El miliciano compañero se quitó la zamarra y apareció en camiseta su torso de tosco. Clavó la uña en el enlutado, que se tambaleaba de debilidad; consideró con desprecio la lividez del reo:
-¡Son unos tísicos!
Salieron. Cabeceaba la tiniebla el redondel de claridad del farol ferroviario, balanceo a compás de las pisadas. Por los muelles se les aparecían centinelas en alarma de canes medrosos.
-¡Alto! -y decían la mitad de la contraseña-. ¿Quién hace la ley?
Ellos contestaban, rezumados de orgullo:
-¡El pueblo!
Muelles y tinglados, cuartelillos de milicianos que discutían alrededor de charcos de luz. En vagones de viajeros, mujeres azacanadas improvisando lechos para niños lloriqueantes de sueño, junto a tazones con lamparillas de óleo. Se iban las barras de plata de las vías, ilimitadamente, cruzándose, entrecruzándose, oblicuas unas a otras, reunidas después para desaparecer en una, naciendo otra vez, tangentes a las obstinadas paralelas: jeroglífica geometría de tronco y ramas. Filas de vagones de mercancías abandonados, vacíos, sucios de lluvias de hollín.
Silenciosa, la noche apretaba más la parálisis de aquella ingeniería, fracasada de ruido y velocidad. El farol iba buscando la sepultura donde estaba muerto el movimiento. Llegaron al límite del carbón, tiznando el suelo rayado por las barras de plata. Hierbas en ansias de vivir rompían el firme de piedra machacada. Últimos vagones, desenganchados de las kilométricas reatas, sueltos acá y allá, sorprendidos por su agotamiento: la quietud. Alrededor, el campo respirando libre frescura de nubes y estrellas.
-Aquí, en este -mandó el jefe de correaje de artillero.
Era un furgón que aún retenía dulzonas calenturas de establo. Penosamente, a tropezones, por entrevías y palancas de agujas, el joven había recorrido aquel trozo de noche: hierro y carbón para sus pies, melancolía de cielo indiferente para sus miradas. Por hábitos de educado, disculpábase:
-No puedo más si no me detengo. Llevo varios días sin comer.
El bulto del miliciano se rezagaba; el joven sentíase alzado por el cuello de la chaqueta, y así seguía, medio en vilo. [Trepó] el jefe al furgón, entre los dos izaron al reo y el otro miliciano cayó dentro, a salto. El disco de luz con reflejo de lata iluminó al joven derribado: negros ropa, cabello, ojos; blanco el rostro, enharinado de terror. En penumbra, detrás de la pupila del farol, los dos milicianos atendían aquel rostro despavorido, payaso que ve la muerte. Hasta entonces no habían hablado[18].
-Vas a decirnos dónde está el jesuita -pidió el jefe.
En la lividez de la cara se movieron los labios. El jefe acercó el oído; el susurrar se quedaba dentro del pecho:
-No sé…, no sé…
-Ahora vas a ver si lo sabes.
Del cinturón se arrancaba la baqueta del fusil. El brazo desnudo del compañero se interpuso:
-Eso no sirve de nada. Sujétalo y verás -empuñaba una lima.
El joven dio un ronquido, y retrocedió arrastrándose; al caer sobre él santiguose rápidamente, y quieto, abiertos los ojos a la noche que estaba a la puerta del furgón, impasible, se dejó manipular. El jefe, sentado sobre su pecho, le trababa las muñecas; el otro miliciano, ganchos las piernas entre las de la víctima, le agarrotaba un pie bajo su antebrazo. Empezó a limarle el hueso del tobillo: redondel sanguinolento, rotos del calcetín y de la piel; el hueso daba un chirrido áspero al roce de la lima; el cuerpo se sacudía con latigazos de dolor.
-¡Virgen María! ¡Virgen María! -pidió a la noche que estaba a la puerta del furgón, impasible.
El jefe le puso la palma de la mano en el mentón, clavando los dedos en las cuencas de los ojos para apalancar. Palabras aplastadas, gruñidos confusos. El miliciano seguía limando el hueso, ya pringadas las manos de esquirlas y fibrillas de nervios y músculos. Se detuvo:
-¿Sabes ya dónde está el jesuita?
Levantose el jefe; los dos le dejaron libre. El joven estaba inmóvil, alargado cuerpo, más aún por lo flaco, las manos crispadas, el pie sobre la lengua de sangre que avanzaba, ensanchándose, a lamer la luz de hojalata de farol[19].
-¿Es que se ha muerto?
El jefe se inclinó a tocarle los pulsos.
-Yo no entiendo. Está frío.
-¿Tan pronto? No resisten nada. Son unos tísicos.
Se quedaron contemplándose, sin decisión. La lima en la mano maculada de sangre, camiseta con salpicaduras; el verdugo se torció sobre aquella cara de cera y la rendija de los ojos entornados.
-Yo tampoco entiendo. Como no íbamos a sacarle nada, y han mandado que le liquidemos… ¿Qué más da? Ayuda.
Le tiraron del vagón abajo. El miliciano se le cargó a hombros y recorrió un trecho de vía, saltando de traviesa en traviesa. Alrededor, semáforos ciegos, varillaje de brazos enmohecido, molinos de viento sin aire; postes del telégrafo por tierra; alambres despeinados; vagonetas volcadas; casillas grises sin obrero. Sobre las dos barras de plata de las paralelas obstinadas de horizonte colocó el cuerpo desgalichado, palitroques dentro de un traje.
-Mañana habrá algún tren… -explicó el de la camiseta.
XIII
Por la mañana, la sala de espera incautada para trámite de detenciones y muerte era escena democrática: reunión del Comité de barrio de la Juventud Socialista Unificada.
-No conduce eliminar así a la gente -el jefe del relevo, pulgares en la equis del correaje blanco, hablaba en pie, a lo tribunicio-. Los cogemos, los suprimimos, ¿y qué? A mi manera de ver, digo yo, eso no conduce.
-Se extirpan las clases parásitas, fin inmediato de la Revolución; dejándolas proliferar se infiltrarían entre los dirigentes para desvirtuar los objetivos, deteniendo la marcha evolutiva apenas iniciada la primera etapa.
Vanidoso de su didáctica marxista, «Clavel» flechaba sonrisillas al pueblo. Se le burlaba el andaluz:
-¡Cállate, leona, más que leona!
Autorizado, la mesa delante, presidencial, don Roque parecía oler el techo con la nariz arremangada de su careta.
-Ya veo lo que pensáis: que hay que sacar partido de las detenciones…
-Los acusados deben descubrir las conexiones de la resistencia burguesa -interrumpió «Clavel»- y los medios de que disponen para hacer la contrarrevolución.
-O sea -completaba don Roque, introduciendo una pluma bajo la gorra de teniente de Infantería para rascarse-, que no hay que proceder al tun tun; hay que lograr que cada detenido sea una mina, o de informes o de elementos, para enriquecer la Revolución. ¿De qué nos sirven, hasta ahora, los fusilamientos en la Casa de Campo, en Maudes o en los alrededores? Aparte la satisfacción de exterminar al enemigo, de nada práctico. Seguimos ignorando qué organización tiene el Movimiento contrarrevolucionario; cada cual se llevó su secreto al otro mundo. Habremos perdido, además, sus tesoros.
El pueblo asentía. Liaba su torpe cigarrillo el dedo chamuscado del miope. Los milicianos, por las banquetas de la sala de espera, sonaban los fusiles.
-Ayer mismo -reforzó la argumentación el burriciego vienen de la Mancha los tres compañeros que destacamos. Se han portado como leales. Han traído medio saco de ojos y orejas de enemigos. ¿Y qué? ¿Sabemos, en realidad, si están aniquiladas las clases que pueden aniquilarnos a nosotros? Ni un solo informe han aportado. No se les alcanzó investigar nada, a pesar de su celo. Se desahogaron, y eso es todo.
«Clavel» jugaba con su corbata roja sobre la camisola de claros azules. Zapatito de charol golpeaba, nervioso, al otro zapatito. Atusose el pelo, diez reflejos de brillantina, y desembuchó cultura:
-Hay que hacer científica la represión. Cuando estuve en Rusia aprendí las fases del tránsito del régimen burgués a la dictadura del proletariado. Primero, violencia, para derribar a los opresores de sus puestos; segundo, venganza del pueblo oprimido; tercero, los dirigentes encauzan el terror en sentido estatal, imponiendo la disciplina indispensable para llegar a la última fase, o sea al poder absoluto de los obreros en un Estado sin rivalidad de otros estratos sociales. Estamos, creo yo, en la tercera fase. Tenemos que encauzar el terror para impedir que la anarquía se vuelva contra la Revolución. En la Unión Soviética crearon el organismo. No tenemos más que copiar lo que se ha hecho en la Madre Rusia, única patria de la clase laboriosa. Al llegar el momento peligroso en que la Revolución caía en lo anárquico informe, que es lo que más conviene a la burguesía, porque de lo anárquico se pasa a la dictadura militar; para evitar ese tremendo riesgo, se impidió la acción represora particular, incluso a las agrupaciones revolucionarias, y Lenin creó la NKWD, Comisariado del Pueblo para el Interior, conocido también por Checa, que quiere decir «Comisión Extraordionaria». Es la institución que en 1921 cambió su nombre por el de GPU. La GPU está montada científicamente, como he pedido que se monte nuestro aparato represivo. La GPU tiene agentes especializados. Solo se entra en las casas y se detiene de noche, para evitar reacciones y ayudas posibles, y no se hace pública jamás su actuación. Se recoge, y no se devuelve nunca, todo papel que se encuentra en casa del detenido, y esos papeles se estudian en un laboratorio centralizado. Se vigila ocultamente a la familia. El Comisariado quiere la vida del reaccionario, pero aspira a extraer de él, antes de suprimirle, cuanto pueda serle útil para la obra de la Revolución. En un pequeño calabozo queda incomunicado, bajo inspección incesante por el ventanillo. Después de varias horas se lleva al sospechoso a declarar ante el juez, que no le hace caso durante largo tiempo. Cuando el sospechoso, deprimido física y moralmente, está maduro, el juez le interroga, le acusa concretamente, le hace saber que tiene las pruebas de sus actividades contrarrevolucionarias: conspiración, sabotaje, antecedentes y labor burguesa. También le señala que es espía. No le deja contestar. Vuelven a encerrarlo en su minúsculo calabozo. Por la noche se le lleva a diferente cárcel y allí medita, en otra celda peor, sin ventilación, sin luz y sin camastro. A los dos días le despojan del traje, le cortan el pelo, le visten de presidiario. Va a una sala con centenares de acusados, donde agentes provocadores obtienen confidencias fingiéndose reos. Después de una alimentación de pan y agua vuelve a ser interrogado por el mismo juez, en el mismo sitio. Han pasado cuatro semanas. Se le aloja en el calabozo, pequeñito como un armario, donde, por el ventanillo, la mirada del vigilante no se aparta de él, exacerbando la tensión de su sistema nervioso. En el segundo interrogatorio, el juez le procesa por fascista, término que comprende todo lo que se quiere que abarque, como hemos demostrado en nuestra revolución de España. Diez o doce horas, con relevos de jueces, duran las preguntas incesantes. Se le devuelve al calabozo. A los treinta minutos, otras ocho o diez horas de preguntas y asedio por varios jueces, que se sustituyen y plantean el proceso desde puntos de vista diferentes, para trastornar la defensa que hubiese preparado el detenido. También se le ofrece la libertad y la protección del partido si proporciona datos o nombres suficientemente interesantes. Así durante el tiempo que sea necesario, día y noche. Solo cuando se da con un sujeto de tenacidad y energía extraordinarias, o que se precise que diga rápidamente algo que se está seguro de que sabe, se emplean las torturas materiales. Pero las torturas materiales no se necesitan casi nunca. Porque no son científicas.
Respiró, atusándose el peinado, charol también.
-Hay que organizar un centro de vigilancia y represión, científicamente.
Don Roque rastrillaba con la pluma las puntas de clavo de la barba.
-De eso me encargo yo. Por lo pronto, desalojaremos la estación. Hay mucha gente, muchos testigos, muchos mirones. Las diligencias de policía de la retaguardia exigen secreto. Abundo en la opinión del compañero «Clavel». No olvidemos que la mitad de la población de Madrid…, quizá el sesenta por ciento… o el setenta, son clases parasitarias, enemigos disimulados del Frente Popular, y procuran el triunfo de curas, banqueros y generales. Es mucho escándalo el de las detenciones en grupo, a la vista de todos, alarmando a las vecindades, y el de los cadáveres tirados por todas partes, recogidos por los camiones del Ayuntamiento. Hay que contar con el sentimentalismo…, con los extranjeros… Ya están en danza algunos diplomáticos, poniéndonos las dificultades que pueden. Tiene razón el compañero «Clavel», y el socialismo ha hablado en idéntico sentido por boca de Indalecio y de Galarza[20]. Yo me encargo, dije, de que contribuyamos a la GPU madrileña. Insuperable modelo el de la Unión Soviética. Legalidad, legalidad. Desalojemos esta Comisaría popular… Yo me encargo de que rinda fruto nuestra futura labor.
Autor
-
Periodista y Miembro de la REAL academia de Córdoba.
Nació en la localidad cordobesa de Nueva Carteya en 1940.
Fue redactor del diario Arriba, redactor-jefe del Diario SP, subdirector del diario Pueblo y director de la agencia de noticias Pyresa.
En 1978 adquirió una parte de las acciones del diario El Imparcial y pasó a ejercer como su director.
En julio de 1979 abandonó la redacción de El Imparcial junto a Fernando Latorre de Félez.
Unos meses después, en diciembre, fue nombrado director del Diario de Barcelona.
Fue fundador del semanario El Heraldo Español, cuyo primer número salió a la calle el 1 de abril de 1980 y del cual fue director.
Últimas entradas
 Actualidad19/05/2024Conde-Pumpido ya es presidente. Por Julio Merino
Actualidad19/05/2024Conde-Pumpido ya es presidente. Por Julio Merino Actualidad08/05/2024Begoña o Tribunal Supremo y medios de prensa. Por Julio Merino
Actualidad08/05/2024Begoña o Tribunal Supremo y medios de prensa. Por Julio Merino Actualidad08/05/2024Objetivo de Sánchez: Apoderarse del Tribunal Supremo y una ley para cerrar periódicos. Por Julio Merino
Actualidad08/05/2024Objetivo de Sánchez: Apoderarse del Tribunal Supremo y una ley para cerrar periódicos. Por Julio Merino Actualidad07/05/2024Así terminó mi visita y mi entrevista con Napoleón en Santa Elena. Por Julio Merino
Actualidad07/05/2024Así terminó mi visita y mi entrevista con Napoleón en Santa Elena. Por Julio Merino