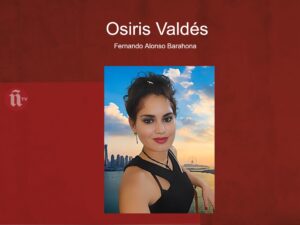|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Louis Ferdinand Destouches, más conocido por el apodo con el que firmaba, Céline, fue un idealista transmutado en realista; un romántico reconvertido a cínico; un comunista que dio a parar en fascista y que, pronto, pasó a ser antifascista —”el fascismo es satanismo wagneriano”—; un nihilista, en definitiva, desencantado y poseedor de un humor sardónico cuya única verdadera militancia literaria fue un tremendismo tan macabro como las más goyescas pinturas de Gutiérrez Solana. A pesar de que vivimos en una cultura de los aniversarios y sus correspondientes homenajes, a Céline se le han negado sistemáticamente con acusaciones de antisemitismo, misoginia o pesimismo filosófico; en realidad tales críticas solo esconden su condición de inasumible e incómodo para las conciencias progresistas y para esas tibias políticas culturales socialdemócratas que todo lo edulcoran con el mismo sabor empalagoso de algodón de azúcar.
Fue el mejor heredero literario del gran poeta francés Francois Villon en su amor por el lenguaje llano descarnado y en su sabiduría popular descastada; y siguió la estela de Arthur Rimbaud emulando su viaje al corazón de las tinieblas africano donde, como en la novela de Conrad, encontró el horror y nada más que el horror al fondo de la existencia. Toda la obra de Céline es autobiográfica y su exposición es constante. Su ópera prima y obra maestra superlativa, Viaje al fin de la noche (1932), recoge su viaje de formación —como el de Telémaco en la Odisea—, irremisiblemente frustrado. En dicho libro se encuentra su paso por la Primera Guerra Mundial, su labor como médico en la Francia rural, su periplo en la capital mundial del capitalismo, Nueva York, y su marcha a África donde el colonialismo esclaviza al hombre por el hombre en nombre del sacrosanto Progreso. La prosa de Céline no era del siglo XX, más bien lo era del siglo XXI. Sus mejores herederos, por tanto, son algunos de los mayores novelistas de nuestros días y, claro, todos ellos unos provocadores redomados: B. Easton Ellis, J.M. Coetzee y M. Houellebecq. En buena medida su escritura alejada de cualquier sentimentalismo era, ya, posthumanista y, quizás, también posthumana, anticipando el tiempo de tecnificación extrema en el que nos encontramos inmersos. Su obra ha envejecido mucho mejor que la de su compatriota Proust, con quien se le suele comparar, e incluso de renombrados autores franceses de su mismo tiempo como Camus o, desde luego, el nauseabundo Sartre. Joyce o incluso Thomas Mann son mucho menos accesibles para el lector hodierno de lo que lo es Céline, quién todavía atesora una musculatura potente en sus líneas. Nadie que lea Viaje al fin de la noche podrá regresar indemne o decepcionado ante una obra de arte mayor dentro la literatura universal.
Céline es, como el filósofo rumano Cioran, un místico a la inversa que encuentra el absoluto rebuscando entre los excrementos de la condición humana y del mundo moderno. Podría firmar las líneas de Damaso Alonso en De Profundis:
“(…)
“Yo soy la piltrafa que el tablajero arroja al perro del mendigo,
y el perro del mendigo arroja al muladar.
(…)
“Yo soy el orujo exprimido en el año de la mala cosecha,
yo soy el excremento del can sarnoso,
el zapato sin suela en el carnero del camposanto,
yo soy el montoncito de estiércol a medio hacer, que nadie compra
y donde casi ni escarban las gallinas.”
Solo que lo místico es, en el caso de Céline, el amor —”solo piensas en amar los días que te quedan”— encarnado en una mujer real, Elizabeth Craig, que en su novela Viaje al fin de la noche aparece escindida en dos personajes literarios: la acaudalada Lola y la casquivana Molly. La Mamá y la puta, que diríamos, tomando los arquetipos manejados por el cineasta (de final trágico) Jean Eustache para una película del mismo título que supone lo mejor de la tan cacareada como sobrevalorada nouvelle vague, y cuyos dos arquetipos fundamentales se remontan, por supuesto, hasta dar con la Virgen María y María Magdalena. Céline padeció, como su alter ego, el desamor en Nueva York, donde también descubrió la masificación y la tecnificación que desde entonces asolan al mundo moderno. De esa experiencia recogida en Viaje al fin de la noche nació el mayor cínico que la literatura ha conocido desde Quevedo. El tipo que leemos en el Viaje es aquel al que han roto el corazón de forma definitiva, y no podemos olvidar que ese hecho impregna cada página de la novela y cada recuerdo evocado entre sus miles de palabras.
Lo que en Kafka, el gran autor del siglo, era pesadilla anticipada, en Céline era historia testimoniada de primera mano. El horror del siglo XX no provoca un llanto en Céline sino una sonora y constante carcajada. Su descripción procaz del deseo humano hace evocar al mejor Henry Miller de La crucifixión rosada (1949) —Sexus, Plexus y Nexus—: quién es, junto a William Burroughs, el gran discípulo inmediatamente posterior. Su descripción expresionista de la guerra no pretende ser “anti-belicista” a imitación del superventas de Remarque, sino una descripción fiel de la corrupción existente en el ejército de la época que hace evocar las páginas que Arturo Barea —del que Rafael García Serrano dice en Diccionario para un macuto que no debió de pisar mucho frente dado su vocabulario militar— dedica al ejército español de Marruecos durante el desastre de Annual en el segundo tomo (La ruta) de la trilogía La forja de un rebelde. Céline era un médico que, como Freud, entendía que todo ser humano no era más que un simio maníaco oscilando entre sus múltiples tendencias homicidas y sus constantes pulsiones sexuales. Un animal herido condenado a anhelar aquello que no puede tener, esclavo perpetuo de toda forma concebible de deseo. Su condición de médico, muy presente en Viaje al fin de la noche, nos puede llevar a otra mirada muy cercana temporal y geográficamente: la de Pío Baroja en, pongamos por caso, la novela autobiográfica El árbol de la ciencia (1911). La literatura como forma de conocimiento de la realidad a través del diagnóstico moral y fisionómico.
Louis Ferdinand Céline, como hombre, era un tipo despreciable que vivía obsesionado por el sexo —al bibliómano le resultará curioso asomarse a la jugosa antología de su epistolario erótico privado que se publicó hace años en español—; que, sí, odiaba a los judíos, a las mujeres y a sus compañeros de tropa porque, en definitiva, odiaba a todo ser humano concebible. Pero tenía más decencia que muchos de los novelistas actuales entregados a “causas moralizantes y puritanas” como escribir sobre “mujeres fuertes silenciadas en la historia”, sobre “la Guerra Civil según los preceptos de la infame Memoria Historia” o sobre “el desastre climático provocado por el hombre”; porque Céline escribía, simple y llanamente, sobre su experiencia personal y sobre la realidad de su tiempo sin dejar que ninguna idea, mejor, regular o peor, le nublara mínimamente esa extrema lucidez que le permitió erigirse como clásico sin tener que rebajarse mediante uno de esos trucos sentimentales típicos de los novelistas gazmoños o tomando uno de esos atajos biográficos típicos de la intelectualidad que, con el paso del tiempo, acaban resultando mucho más atroces (estéticamente) que las verdaderas contradicciones y pecados a los que toda forma de vida humana está abocada. Céline era un hombre abyecto, como lo somos todos, y un prosista incomparable, al nivel de muy pocos. No conozco obra con más potencia estilística ni mayor nitidez personal que las exhibidas en Viaje al fin de la noche. La literatura, como decía Cela, no se escribe con buenos sentimientos. Tampoco entiende de buenas intenciones. Importa, sólo, la distribución de las palabras.
Autor
Últimas entradas
 Cultura08/06/2023Pensamiento envenenado: Covidistopia y Estado Terapéutico. Por Guillermo Mas
Cultura08/06/2023Pensamiento envenenado: Covidistopia y Estado Terapéutico. Por Guillermo Mas Destacados19/05/2023El último samurái camina armado hacia el altar de Notre Dame. Por Guillermo Mas
Destacados19/05/2023El último samurái camina armado hacia el altar de Notre Dame. Por Guillermo Mas Actualidad09/05/2023José Antonio Martínez Climent y Guillermo Mas Arellano en diálogo
Actualidad09/05/2023José Antonio Martínez Climent y Guillermo Mas Arellano en diálogo Cultura31/01/2023Una tragedia americana. Por Guillermo Mas
Cultura31/01/2023Una tragedia americana. Por Guillermo Mas