
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
El pasado día 30 de julio publicábamos en estas mismas páginas un artículo titulado “Un podcast de la SER” (primera parte).
Un podcast de la SER. Primera parte.
En dicho artículo comentábamos las palabras de su autora, doña Nieves Concostrina, las cuales no tenían otro soporte que la blasfemia, denominando a Jesucristo como “Brian”, el de la sarcástica película, la ridiculización de nuestra patria refiriéndose a ella como “esta negra España, de rosario y superstición” y la mofa y burla hacía los creyentes, en cuyo grupo yo me encuentro. De nosotros los creyentes, doña Nieves Concostrina decía que “la religión, tan solo con palabrería nos desactiva el cerebro, dejándonos con el electroencefalograma plano”.
En aquel artículo, por mi parte, citando afirmaciones que sobre el tema habían realizado diferentes premios Nobel, con todo mi afecto, hacía ver a doña Nieves Concostrina, la causa por la cual sus palabras no dejaban de ser una estruendosa gilipollez. Le rogaba a doña Nieves Concostrina que asumiera la colosal estupidez en la que sus razones se asentaban. Le informaba a doña Nieves Concostrina de que la asunción de la propia estulticia puede ser un paso muy positivo y benefactor en el devenir existencial de un ser humano.
Prometía a doña Nieves Concostrina en mi artículo un regalo. Un obsequio que por exigencias de maquetación, y como consecuencia, del espacio disponible no pude adjuntar a mi artículo: dicho presente consistía en el texto extractado del discurso pronunciado en la basílica de San Juan de Letrán de Roma por Nicolás Sarkozy, el día 20 de diciembre de 2007, al tomar posesión del cargo de canónigo de la misma, canonjía que, desde Enrique IV, va adherida a la Jefatura del Estado en Francia y de la cual, Nicolás Sarkozy tomaba posesión como Presidente de la República Francesa.
A continuación incorporamos dicho discurso. Esperemos que doña Nieves Concostrina, leyendo las palabras de Nicolás Sarkozy aprenda a tratar los asuntos religiosos con el respeto que estos siempre han venido inspirando a toda persona formada, respetuosa y culta, liberada de la barbarie, y por lo tanto, civilizada.
¡Vamos allá, doña Nieves!
“Acudiendo esta tarde a San Juan de Letrán, para aceptar el título de canónigo de honor de esta basílica, que fue concedido a Enrique IV y que, desde entonces, ha sido transmitido a casi todos los jefes de Estado franceses, asumo plenamente el pasado de Francia y ese vínculo singular que durante tanto tiempo ha unido a nuestra nación con la Iglesia.
Por el bautismo de Clodoveo Francia se convirtió en hija primogénita de la Iglesia ». Ahí están los hechos. Haciendo de Clodoveo el primer rey cristiano, el acontecimiento tuvo consecuencias importantes para el destino de Francia y en la cristianización de Europa. A lo largo de su historia, en muchas ocasiones a partir de entonces, los soberanos franceses han tenido ocasión de manifestar la profunda fidelidad que les unía a la Iglesia y a los sucesores de Pedro, como sucedió con la conquista que Pipino el Breve hizo de los primeros Estados pontificios o con la creación ante el Papa de nuestra más antigua representación diplomática.
Más allá de estos hechos históricos, la fe cristiana ha penetrado en profundidad la sociedad francesa, su cultura, sus paisajes, su manera de vivir, su arquitectura, su literatura, y es por ello por lo que Francia mantiene con la sede apostólica una relación tan especial. Las raíces de Francia son esencialmente cristianas.
Francia ha hecho una excepcional aportación a la irradiación del cristianismo.
Ha sido una contribución espiritual y moral por la abundancia de santos y santas de alcance universal: san Bernardo de Claraval, san Luis, san Vicente de Paúl, santa Bernadette de Lourdes, santa Teresa de Lisieux, san Juan María Vianney, Frédéric Ozanam, Charles de Foucauld…; contribución literaria y artística: de Couperin a Péguy, de Claudel a Bernanos, Poulenc, Duruflé, Mauriac y también Messiaen; contribución intelectual, que Benedicto XVI tanto aprecia: Blas Pascal, Bossuet, Maritain, Emmanuel Mounier, Henri de Lubac, Yves Congar, René Girard… Séame permitido mencionar igualmente la determinante aportación de Francia a la arqueología bíblica y eclesial, aquí en Roma, aunque también en Tierra Santa, igual que a la exégesis bíblica, en particular con la École biblique et archéologique française de Jerusalén.
Esta tarde quiero recordar con vosotros la figura del cardenal Jean–Marie Lustiger que nos dejó el pasado verano. Quiero deciros que su proyección y su influencia han sobrepasado con mucho las fronteras de Francia. Quise participar en sus exequias pues ningún francés, quiero subrayarlo, quedó indiferente ante el testimonio de su vida, la fuerza de sus escritos, y permitidme decíroslo, el misterio de su conversión. Para mí y para todos los católicos, su desaparición representó una gran pérdida. De pie, junto a su féretro, vi pasar a sus hermanos en el episcopado y a numerosos sacerdotes de su diócesis, y me sobrecogió la emoción que se leía en el rostro de cada uno.
Esta profundidad de la inscripción del cristianismo en nuestra historia y en nuestra cultura, se manifiesta aquí en Roma por la presencia jamás ininterrumpida de los franceses en el seno de la Curia y en las responsabilidades más eminentes. Saludo esta tarde a los cardenales Etchegaray, Poupard y Tauran, y a mons. Mamberti, cuya actuación, no tengo duda, honra a Francia.
Las raíces cristianas de Francia son también visibles en esos símbolos que son los píos establecimientos, la misa anual de la fiesta de Santa Lucía y la de la capilla de Santa Petronila; existe además esta tradición que hace del presidente de la República canónigo de honor de San Juan de Letrán. No es poca cosa, se trata de la catedral del Papa, la “cabeza y madre de todas las iglesias de Roma y del mundo”; es una iglesia muy querida en el corazón de los romanos. Que Francia esté ligada a la Iglesia católica por este título simbólico, es una señal de esa historia común en la que el cristianismo ha significado mucho para Francia y ésta para el cristianismo. Es pues natural, como hicieron el general de Gaulle, Valéry Giscard d’Estaing y Jacques Chirac, que yo venga a inscribirme con gusto en esta tradición.
Lo mismo que el bautismo de Clodoveo, la laicidad es un hecho incuestionable en nuestro país. Conozco los sufrimientos que su puesta en práctica provocó en Francia entre los católicos, entre los sacerdotes, en las congregaciones antes y después de 1905. Sé que la interpretación de la ley de 1905 como texto de libertad, de tolerancia, de neutralidad, es en parte, reconozcámoslo, querido Max Gallo, una reconstrucción retrospectiva del pasado. Fue sobre todo por el sacrificio en las trincheras de la gran guerra y por el sufrimiento compartido, como los sacerdotes y religiosos franceses desarmaron el anticlericalismo y fue la comprensión común entre ellos la que permitió a Francia y a la Santa Sede superar sus querellas y restablecer sus relaciones.
Por eso, nadie discute que el régimen francés de laicidad es hoy expresión de libertad: la libertad de creer o de no creer, la libertad de practicar una religión o de cambiar de religión, la libertad para no ser contrariado en la conciencia por prácticas religiosas ostensibles, la libertad para los padres de hacer dar a sus hijos una educación conforme a sus convicciones, la libertad de no ser discriminado por la administración a causa de la propia creencia. Francia ha cambiado mucho. Los ciudadanos franceses tienen convicciones más diversas que en otro tiempo. Desde entonces la laicidad se afirma como una necesidad, incluso me atrevería a decir, como una suerte; se ha convertido en una condición de la paz civil. Por ello el pueblo francés ha sido tan firme en defender la libertad escolar, como en desear la eliminación de signos religiosos llamativos en la escuela. Aún con todo, la laicidad no puede ser la negación del pasado.
La laicidad no puede separar a Francia de sus raíces cristianas. Intentó hacerlo, pero no hubiera debido hacerlo. Como Benedicto XVI, considero que una nación que ignora la herencia ética, espiritual y religiosa de su historia comete un crimen contra su historia, contra esa mezcla de historia, patrimonio, arte y tradiciones populares que impregna tan profundamente nuestra manera de vivir y pensar. Arrancar la raíz es perder la significación, debilitar el cimiento de la identidad nacional, desecar más todavía las relaciones sociales que tienen tanta necesidad de los símbolos de memoria.
Es por ello que debemos mantener juntos los dos extremos de la cadena: asumir las raíces cristianas de Francia, e incluso valorarlas, al mismo tiempo que defendemos la laicidad, finalmente en un momento de madurez. Éste es el sentido del gesto que yo he querido hacer esta tarde en San Juan de Letrán.
A partir de ahora vivimos en un tiempo en que las religiones, en particular la religión católica que es nuestra religión mayoritaria, y todas las fuerzas vivas de la nación miran con un mismo espíritu juntas los retos del porvenir y no sólo las heridas del pasado.
Comparto el juicio del Papa cuando considera, en su última encíclica, que la esperanza es una de las cuestiones más importantes de nuestro tiempo. Desde el siglo de las Luces, Europa ha experimentado muchas ideologías y ha puesto sus expectativas en la emancipación de los individuos, en la democracia, en el progreso técnico, en la mejora de las condiciones económicas y sociales, en la moral laica. Europa se descarrió gravemente con el comunismo y con el nazismo. Ninguna de estas diferentes perspectivas, que evidentemente no coloco en el mismo plano, ha sido capaz de llenar la necesidad profunda que los hombres y mujeres tienen de encontrar un sentido a la existencia.
Ciertamente, fundar una familia, contribuir a la investigación científica, enseñar, combatir a favor de unas ideas, en particular si son las de la dignidad humana, o dirigir un país, eso puede dar un sentido a la vida. Son esas pequeñas y grandes esperanzas, que día a día nos mantienen en el camino recordando las palabras de la última encíclica del Papa. Pero estas esperanzas no responden a las cuestiones fundamentales del ser humano sobre el sentido de la vida y sobre el misterio de la muerte, pues no saben explicar qué ocurre antes de la vida, ni qué pasa después de la muerte.
Éstas son cuestiones de todas las épocas y de todas las civilizaciones, y no han perdido nada de su pertinencia, me atrevería a decir incluso lo contrario. Las facilidades materiales cada vez mayores que hay en los países desarrollados, el frenesí consumista, la acumulación de bienes, subrayan cada día más la aspiración profunda de los hombres y mujeres a una dimensión que les sobrepasa, pues nunca llega a ser colmada.
Cuando las esperanzas se realizan –nos dice Benedicto XVI- claramente se nos muestra que en realidad eso no es todo. Parece evidente que el hombre tiene necesidad de una esperanza que vaya más allá. Parece evidente que sólo puede bastarle algo infinito, algo que siempre será lo que nunca pueda alcanzar (…) Si no podemos esperar más que lo que es [efectivamente posible en cada momento] accesible, ni más de lo que podemos esperar [que] las autoridades políticas o económicas [nos ofrezcan], nuestra vida se ve abocada [muy pronto] a una vida privada de esperanza; e incluso, como escribe Heráclito, si no esperamos lo inesperado, no lo reconoceremos”.
Mi convicción profunda, que he expresado en ese libro de entrevistas que he publicado sobre la República, las religiones, la esperanza, es que la frontera entre la fe y la no creencia no existe ni existirá nunca entre aquellos que creen y aquellos que no creen, puesto que ciertamente pasa por el interior de cada uno de nosotros. Incluso quien afirma no creer, no puede sostener al mismo tiempo que no se interroga sobre lo esencial. El hecho espiritual es la tendencia natural de todos los hombres a buscar una trascendencia. El hecho religioso es la respuesta de las personas religiosas a esta aspiración fundamental que existe desde que el hombre es consciente de su destino.
Ahora bien, durante mucho tiempo la República laica ha minusvalorado la importancia de la aspiración espiritual. Incluso tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Francia y la Santa Sede, se mostró más desconfiada que acogedora respecto a los cultos. Cada vez que dio un paso hacia las religiones, ya se tratara del reconocimiento de las asociaciones diocesanas, de la cuestión escolar o de las congregaciones, daba la impresión de que actuaba así porque no podía hacerlo de otro modo. Hasta 2002 no aceptó un diálogo institucional regular con la Iglesia católica. Me permito recordar también las agresivas e injustas críticas de que fui objeto en el momento de crear el Consejo francés del culto musulmán. Aún hoy, la República mantiene a las congregaciones bajo una forma de tutela, rehusando reconocer el carácter cultural de la acción caritativa, de mala gana reconoce el valor de los títulos otorgados por los centros católicos de enseñanza superior, negando todo valor a los diplomas de teología, considerando que la formación de los ministros de culto es un asunto que no interesa a la República. Creo que esta situación es dañina para nuestro país. Por supuesto, aquellos que no creen deben ser protegidos de toda forma de intolerancia y de proselitismo. Pero una persona que cree, es una persona que espera, y el interés de la República es que haya muchos hombres y mujeres que esperan. El abandono progresivo de las parroquias rurales, el desierto espiritual de los barrios periféricos, la desaparición de los círculos recreativos juveniles y la penuria de sacerdotes, evidentemente no han hecho más felices a los franceses. Es una evidencia.
Quiero decir además que, si bien incontestablemente existe una moral humana independiente de la moral religiosa, sin embargo la República tiene interés en que exista también una reflexión moral inspirada en convicciones religiosas. En primer lugar, porque la moral laica corre siempre el riesgo de agotarse cuando no está vinculada a una esperanza que llena la aspiración de infinito. Además, muy especialmente, porque una moral desarraigada de la trascendencia está mucho más expuesta a las contingencias históricas y finalmente a la fragilidad. Pues, como escribió Joseph Ratzinger en su obra sobre Europa, el principio actualmente vigente es la acción a la medida de la capacidad del hombre. Lo que se sabe hacer, se puede hacer. Al final el peligro es que el criterio de la ética ya no sea intentar hacer lo que se debe hacer, sino hacer todo aquello que es posible. Es ésta una cuestión enorme
En la República laica, un político como yo no puede decidir en función de consideraciones religiosas. Pero es importante que su reflexión y su conciencia estén iluminadas sobre todo por juicios que hacen referencia a normas y convicciones libres de contingencias inmediatas.
Todas las inteligencias, todas las espiritualidades que existen en nuestro país deben tomar parte en ello. Seremos más sabios si conjugamos la riqueza de nuestras diferentes tradiciones.
Por eso confío hondamente en la llegada de una laicidad positiva, es decir una laicidad que, vigilante siempre por la libertad de pensar, de creer y no creer, no considere que las religiones son un peligro, sino que son un valor. No se trata de modificar los grandes equilibrios de la ley de 1905: ni los franceses lo desean, ni las religiones lo piden. Al contrario, se trata de buscar el diálogo con las grandes religiones de Francia y de tener como principio que las grandes corrientes espirituales tengan una vida ordinaria fácil, en vez de complicársela.
Señores cardenales, señoras y señores, al acabar mis palabras, pocos días antes de las fiestas de Navidad que son siempre un momento de encuentro en torno a lo que nos es más querido en la vida, deseo dirigirme entre vosotros a aquellos que estáis comprometidos en la Curia, en el sacerdocio o el episcopado, o que seguís vuestra formación como seminaristas. Quiero deciros de forma sencilla qué sentimientos inspiran vuestra elección vital.
Me doy cuenta de los sacrificios que representa toda una vida consagrada al servicio de Dios y de los otros. Soy consciente de que vuestra existencia cotidiana está o estará a veces matizada por el desánimo, la soledad o la duda. Conozco también que la calidad de vuestra formación, el apoyo de vuestras comunidades, la fidelidad a los sacramentos, la lectura de la Biblia y la oración os permiten superar estas pruebas. Tenemos una cosa en común: la vocación, ¡sabedlo! No se es sacerdote a medias, sino en todas las dimensiones vitales; creed que eso es así también para mí: no es posible ser presidente de la República a medias.
Quiero decirles, como presidente de la República, la importancia que otorgo a lo que ustedes hacen y a lo que ustedes son. Su contribución a la acción caritativa, a la defensa de los derechos del hombre y de la dignidad humana, al diálogo interreligioso, a la formación de las inteligencias y de los corazones, a la reflexión ética y filosófica, es de primera importancia. Esta contribución arraiga en lo más profundo de la sociedad francesa, en una diversidad frecuentemente insospechada, igual que se despliega a través del mundo. Quiero dirigirme especialmente a nuestras congregaciones, los padres del Espíritu Santo, los padres blancos y las hermanas blancas, los hijos y las hijas de la caridad, los franciscanos misioneros, los jesuitas, los dominicos, la Comunidad de Sant’Egidio que tiene una rama en Francia, todas esas comunidades que, en el mundo entero, sostienen, cuidan, forman, acompañan, consuelan a los prójimos que están en el abandono moral y material.
Entiendo que os hayáis sentido llamados por una fuerza interior imparable, porque yo mismo nunca me he parado para preguntarme si había de hacer lo que he hecho, sencillamente yo lo he hecho. Comprendo los sacrificios que hacéis para responder a vuestra vocación porque yo también sé los que he tenido que hacer para responder a la mía. Lo que quiero deciros esta tarde, como presidente de la República, es la importancia que concedo a lo que hacéis y, permitidme también que os lo diga, a lo que sois.
Al dar, en Francia y en el mundo, el testimonio de una vida entregada a los otros, colmada de experiencia de Dios, creáis esperanza y hacéis que crezcan los sentimientos más nobles. Es una suerte para nuestro país, y yo, como presidente, expreso mi más atenta consideración. En la transmisión de los valores y en el aprendizaje entre el bien y el mal, el profesor nunca podrá sustituir al párroco o al pastor, incluso es importante que se aproxime a ellos, porque siempre le faltará la radicalidad del sacrificio de su vida y el carisma de un compromiso conducido por la esperanza.
Quiero recordar a los monjes de Tibhérine y a mons. Pierre Claverie, cuyo sacrificio traerá un día frutos de paz, estoy convencido. Europa ha dado la espalda muchas veces al Mediterráneo, aunque gran parte de sus raíces brotan de ahí y de los países ribereños de este mar, que se encuentra en la encrucijada en que se dan cita muchos desafíos del mundo contemporáneo. He querido que Francia tome la iniciativa de una Unión del Mediterráneo, pues su situación geográfica así como su pasado y su cultura la orientan en tal dirección. En esta parte del mundo en que las religiones y las tradiciones culturales exacerban a menudo las pasiones, por lo que el choque de civilizaciones puede permanecer oculto como un fantasma o convertirse en la más trágica realidad, debemos unir nuestros esfuerzos para alcanzar una coexistencia pacífica, respetuosa de cada uno sin renunciar a nuestras convicciones profundas, en una zona de paz y de prosperidad. Esta perspectiva, me parece, coincide con el interés de la Santa Sede.
Pero tengo un interés más personal en deciros que, en este mundo paradójico, obsesionado por el confort material, al mismo tiempo en búsqueda de sentido y de identidad, Francia necesita católicos convencidos que no teman afirmar lo que son y aquello en lo que creen. La campaña electoral del 2007 ha demostrado que los franceses tenían deseos de política, por poco que se les propusieran ideas, proyectos, ambiciones. Estoy convencido de que también esperan espiritualidad, valores, esperanza. Henri de Lubac, aquel gran amigo de Benedicto XVI escribía: “La vida llama, como la alegría”. He aquí por qué Francia tiene necesidad de católicos dichosos que den testimonio de su esperanza.
Desde siempre Francia brilla a través del mundo por la generosidad y por la inteligencia. Por ello tiene necesidad de católicos plenamente cristianos, y de cristianos plenamente activos. Francia necesita creer de nuevo que no va a sufrir el futuro, porque va a construirlo. Por eso necesita el testimonio de aquellos que, impulsados por una esperanza que les trasciende, todas las mañanas se ponen en camino para construir un mundo más justo y más generoso.
Esta mañana he ofrecido al santo padre dos ediciones originales de Bernanos. Permitidme concluir con una cita de ese autor: “el futuro es algo que se atraviesa. No sufrimos el futuro, lo hacemos. El optimismo es la falsa esperanza de los cobardes. La esperanza es una virtud, una determinación heroica del alma. La más alta forma de esperanza es la desesperación superada”
Donde quiera que actúen, en los barrios, en las instituciones, junto a los jóvenes, en el diálogo interreligioso, en las universidades, contarán con mi apoyo. Francia tiene necesidad de su generosidad, de su coraje, de su esperanza.
Con mi agradecimiento.”
Ve usted, doña Nieves Concostrina, cómo pueden las personas liberadas de la barbarie por la educación recibida, hablar del fenómeno religioso con sumo respeto, sin insultar, sin injuriar y, mucho menos, sin blasfemar.
¡Vamos, doña Nieves, un poquito de por favor!








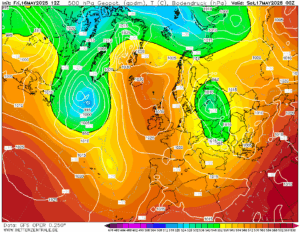

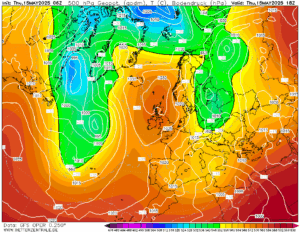
Esto le sucede por oir la SER
Si no quiere ser puteado, no vea no oiga los medios de comunicacion de la izquierda y muchos de los de derechas.
Vera como se le cura esa ulcera de estomago que tiene