
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
El primer importante documento de la jerarquía eclesiástica sobre el tema que lleva este trabajo como título, es la Instrucción Pastoral de los obispos de Vitoria y Pamplona, escrita el 6 de agosto de 1936 por los obispos Mateo Múgica (Vitoria) y Marcelino Olaechea (Pamplona), en la que recriminan a los nacionalistas vascos su colaboración con el ejército rojo, advirtiéndoles de que no es lícita dicha colaboración.
España pasa por días de prueba como no los haya sufrido en siglos.
A un quinquenio de revolución política ha sucedido bruscamente cruentísima revolución social.
Hijos amadísimos: Nos, con toda la autoridad de que nos hallamos investidos, en la forma categórica de un precepto que deriva de la doctrina clara e ineludible de la Iglesia, os decimos: Non licet.
No es lícito en ninguna forma, en ningún terreno, y menos en la forma cruentísima de la guerra, última razón que tienen los pueblos para imponer su razón, fraccionar las fuerzas católicas ante el común enemigo.
Menos lícito es, mejor, absolutamente ilícito es, después de dividir, sumarse al enemigo para combatir al hermano, promiscuando el ideal de Cristo con el de Belial, entre los que no hay compostura posible.
Llega la ilicitud a la monstruosidad cuando el enemigo es este monstruo moderno, el marxismo o comunismo, hidra de siete cabezas, síntesis de toda herejía, opuesto diametralmente al cristianismo en su doctrina religiosa, política, social y económica.
Meditad lo que os decimos, carísimos hijos nuestros. Pensad que la ruina de España es la de todos: que en ella, como en el regazo de una madre, caben todos sus hijos, sin perder su fisonomía particular.
El 8 de septiembre, es radiada a través de la radio de Vitoria, una nota aclaratoria de su obispo, Mateo, para salir al paso de los que niegan la autenticidad de la Instrucción Pastoral, en la que ordena que todos los fieles y sacerdotes de su diócesis colaboren por todos los medios al triunfo del Ejército Nacional.
Católicos vascos, oíd, escuchad a vuestro prelado que, sin distinción de partidos, supo amar a todos sus hijos diocesanos. No podéis de ninguna manera cooperar ni mucho ni poco, ni directa ni indirectamente, al quebranto del ejército español y cuerpos auxiliares, requetés, falangistas y milicias ciudadanas que, enarbolando la auténtica bandera española, bicolor, luchan heroicamente por la religión y por la patria. ¡Oh!, si triunfaran los marxistas, rotos los diques todos de la religión, de la moralidad, de la decencia, la ola arrolladora hundiría a todos en su furioso ímpetu; no habría salvación para los católicos y procurarían por todos los medios borrar hasta el último vestigio de Dios.
¡Qué diferencia, amadísimos hijos, con lo que sucede en las provincias que resueltamente se adhirieron al salvador movimiento del ejército español! Allí no se oye ya el satánico estallido de la blasfemia; el crucifijo ha sido restituido a su puesto de honor en las escuelas; la imagen venerada del Sagrado Corazón de Jesús ha retornado al trono que ocupaba en diputaciones y ayuntamientos; son respetados los derechos de la santa Iglesia; sacerdotes, religiosos y religiosas son respetados, apoyados y amados; funcionan fábricas y talleres; trabajan tranquilamente los labradores, y se prometen oficialmente soluciones cristianas ventajosísimas a los obreros.
Pero, además, vascos, hijos nuestros, ¿no decís que amáis con encendido amor a vuestro bello país, a vuestras provincias, ciudades, villas, casas, industrias, centros de enseñanza, campos, etc.? Pues si es así, y no lo dudamos, evitad a todo trance que por vuestras estériles resistencias se repitan casos tan doloroso como los de Irún, ciudad tan amada por vuestro obispo; ciudad desgraciada, que, al fin, fue incendiada y reducida a pavesas en gran parte por los que se decían sus defensores y, en realidad, han sido sus destructores, los marxistas; como serán destructores de otras ciudades, si unidos todos los buenos, como lo han hecho en el resto de España, no aplastan a ese monstruo, al marxismo, ruina de toda civilización.
El ejército español y sus cuerpos auxiliares están resueltos a triunfar, cueste lo que cueste, y hay que apoyarles decididamente.
Y vosotros, sacerdotes y religiosos, haced llegar nuestra voz a los fieles de la diócesis en vuestras iglesias respectivas para cooperar por todos los medios viables al triunfo del ejército salvador de España. ¡Viva España!
EL 30 de noviembre de 1936, el obispo de Salamanca, Dr. Pla i Deniel, publica la que, según Antonio Montero, autor de Historia de la persecución religiosa en España, es la la pastoral más documentada de cuantas se escribieron sobre el tema de la ilicitud del gobierno del Frente Popular y la legitimidad del 18 de julio: Carta pastoral “Las dos ciudades”.
El Dr. Pla i Deniel comienza recordando el proceso de quiebra de toda legalidad, que desembocó en la anarquía social permitida, cuando menos, por el Gobierno frentepopulista y el progreso del proyecto marxista (compartido tanto por el PCE como por el PSOE) de llevar a cabo su revolución social.
El año 1936 señalará época, como piedra miliar, en la historia de España. Se abrió con presagios de tempestad, y se desencadenó bien pronto huracanada, y comenzaron a arder templos y casas de vírgenes del Señor, y acá y allá iban cayendo víctimas cada vez en forma más trágica y desaforada. A la justicia sustituía la venganza; los órganos estatales no lograban, ni aun con medios extraordinarios, la normalidad del orden ciudadano. Los vencedores en una lucha de comicios desbordaban al gobierno por ellos mismos impuesto y amenazaban con una próxima revolución comunista. Aun a los niños convertían en pioneros de la misma, poniendo en sus tiernos labios el fatídico canto a “¡Somos hijos de Lenin!
Y llegó por fin lo que tenía que venir: una sangrienta revolución con millares de víctimas, con refinados ensañamientos, con violaciones y sacrilegios, con saqueos, incendios y destrucción y ruinas.
Cuando ocurren circunstancias de gravísima tiranía, como actualmente en España, no creemos que se hayan suscitado dudas casi en ningún católico, ni mucho menos en los directores de conciencias, sobre la legitimidad de un alzamiento en contra. Es más, el prelado salmantino agradece a Dios haber suscitado un movimiento de defensa frente a la amenazadora revolución comunista.
Mas la amorosa providencia de Dios no ha permitido que España en ella pereciese. Al apuntar la revolución ha suscitado la contrarrevolución, y ellas son las que hoy están en lucha épica en nuestra España, hecha espectáculo para el mundo entero, que la contempla no corno simple espectador, sino con apasionamiento, porque bien ve que en el suelo de España luchan hoy cruentamente dos concepciones de la vida, dos sentimientos, dos fuerzas que están aprestadas para una lucha universal en todos los pueblos de la tierra, las dos ciudades que el genio del Águila de Hipona, padre de la Filosofía de la Historia, San Agustín, describió maravillosamente en su inmortal Ciudad de Dios: “Dos amores hicieron dos ciudades: la terrena, el amor de sí hasta el desprecio de Dios; la celeste, el amor de Dios hasta el desprecio propios”.
A continuación, para que no quepa duda sobre la legitimidad moral del Alzamiento del 18 de julio y del bando Nacional enfrentado en guerra (que Pla y Deniel considera una auténtica Cruzada) contra el bando rojo, el obispo expone la teología católica sobre el origen y transmisión del poder.
En 1923 y en 1931 propugnábamos dos principios fundamentales de derecho público cristiano, que son los mismos que hemos de dejar bien sentados en 1936: la autoridad civil viene de Dios, en sí misma considerada, pero tiene un origen humano en los modos de su transmisión, formas contingentes que reviste y personas que la encarnan. En la sociedad radica por derecho natural una potestad constituyente, por la cual la suprema necesidad de las naciones legitima cambios de régimen como condena arbitraria y perjudiciales rebeliones.
Por ello decíamos en 1923 y en 1931: Los que ejercen autoridad, cualquiera que sea ella y de quienquiera la hayan inmediatamente recibido, deben considerarla como recibida en último término de Dios Nuestro Señor, Autor de la sociedad, para cuyo bien común se ordena toda autoridad, que sin esta ordenación se convierte en tiranía. Lujuria política es ordenar el ejercicio de los cargos de autoridad al bien privado de los que los ejercen. El que sacrifica el bien público a sus pasiones de codicia o ambición, destruye con verdadera lujuria política la sociedad civil. Serán excluidos del reino de los cielos todos los tiranos y tiranuelos que hayan prescindido de la ley de Dios en el desempeño de sus cargos públicos.
La autoridad en sí misma viene de Dios, como enseña el apóstol San Pablo: Non est potestas nisi a Deo. Mas como enseñó admirablemente León XIII si el poder político es siempre de Dios, no se sigue que la designación divina afecte siempre e inmediatamente los modos de transmisión de este poder, ni las formas contingentes que reviste, ni las personas que lo encarnan. La variedad misma de estos modos en las diversas naciones muestra hasta la evidencia el carácter humano de su origen.
Esta doctrina que León XIII llama evidente es la doctrina de los grandes teólogos y canonistas católicos del siglo XVI: la doctrina del santo doctor de la Iglesia San Roberto Belarmino y de Francisco Suárez: “Ninguna potestad política procede inmediatamente de Dios”; y ésta fue la doctrina, carísimos hijos nuestros, de la gloriosa escuela salmantina de Fr. Luis de León, de Azpilcueta, del gran Francisco de Vitoria, de su preclarísimo discípulo Domingo Soto y de Covarrubias.
El otro principio fundamental que hemos claramente expuesto en 1923 y en 1931 es una consecuencia lógica del origen divino sólo mediato del poder civil en cuanto a la forma de gobierno y persona que lo desempeñe.
Si es la sociedad quien determina la forma de gobierno y la persona que lo desempeña, síguese que en la sociedad radica por derecho natural una potestad constituyente, que puede ejercitar cuando la suprema necesidad de la nación lo reclama.
Si en la sociedad hay que reconocer una potestad habitual o radical para cambiar un régimen cuando la paz y el orden social, suprema necesidad de las naciones, lo exija, es para Nos clarísimo el derecho de la sociedad no de promover arbitrarias y no justificadas sediciones, sino de derrocar un gobierno tiránico y gravemente perjudicial a la sociedad, por medios legales si es posible, pero si no lo es, por un alzamiento armado. Esta es la doctrina claramente expuesta por dos santos doctores de la Iglesia: Santo Tomás de Aquino, doctor el más autorizado de la teología católica, y por San Roberto Belarmino; y, junto con ellos, por el preclarísirno Doctor Eximio, Francisco Suárez.
Enseña Santo Tomás de Aquino: “El régimen tiránico no es justo, porque no se ordena al bien común, sino al bien privado del gobernante, y, por lo tanto, la perturbación de este régimen no tiene razón de sedición, a no ser tal vez cuando tan desordenadamente se perturbe el régimen del tirano que la sociedad sufra mayor daño de la perturbación consiguiente que del régimen del tirano”. San Roberto Belarmino declara: “No están obligados ni deben los cristianos, con evidente peligro de la religión, tolerar un rey infiel. Pues cuando pugnan entre sí el derecho divino y el derecho humano, debe guardarse el derecho divino, haciendo caso omiso del humano; y es de derecho divino guardar la verdadera fe y religión, que es una sola y no muchas, siendo de derecho humano que tengamos a éste o a aquél como rey”. Suárez, por su parte, sostiene: “La guerra de la república (o sociedad) contra el príncipe (o gobierno), aun agresiva, no es intrínsecamente mala; aun cuando deba tener las condiciones de toda guerra para ser legítima. La la república podría alzarse contra el tirano de régimen. La razón es que entonces toda la república es superior al rey (al gobierno), pues corno ella le confirió la potestad, se ha de juzgar que se la dio, para que políticamente (justamente), no tiránicamente, gobernase, y, de lo contrario, pudiese por ella ser depuesto”.
A la luz de los principios supremos del fin, origen y carácter de la autoridad civil, es para Nos clara la solución de la cuestión debatida.
Es indudable, y todos convienen en ello, que el fin de la autoridad civil es promover el bien común. No es el pueblo para el príncipe, sino el príncipe para la sociedad, para el bien del pueblo. La tiranía supone lo opuesto al bien común. Luego, cuando la tiranía es excesiva y habitual, es absurdo decir que la autoridad de tal príncipe o gobierno deba ser sostenida y que no pueda el pueblo, la sociedad, derrocar tal príncipe o gobierno si no hay un superior a quien acudir, empleando las armas si no hay otro medio, y con tal que se tengan esperanzas fundadas de un éxito favorable, pues si fuesen de temer o un fracaso o males mayores, el mismo bien común impediría entonces la rebelión.
El origen último de la autoridad civil es Dios. Non est potestas nisi a Deo. Pero ya hemos visto que, ciertamente, Dios no determina inmediatamente la forma de gobierno ni designa la persona que ha de ejercer la autoridad. Luego es siempre la misma sociedad quien determina la forma de gobierno y designa la persona del príncipe, no precisamente siempre por un explícito sufragio, sino muchas veces tácitamente por un consentimiento a hechos determinados o al ejercicio de la autoridad. Como con gran precisión y exactitud establecen Molina y Billot, siempre permanece en la sociedad la soberanía radical constituyente, o sea el derecho de establecer una nueva forma de gobierno y una investidura de poder, no por mero capricho y arbitrariamente, sino en cuanto la necesidad del bien público lo exige. Luego si la sociedad puede, como nadie hoy niega, dar el poder a un nuevo príncipe con su asentimiento y quitarlo al antiguo, una vez ya establecido de hecho el nuevo príncipe, ¿por qué no ha de poder, en uso de esta misma autoridad constituyente que se le reconoce, cambiar por el bien común, no por capricho, el régimen y el príncipe y derrocarlo aun por las armas cuando esté tiranizando a la sociedad y poniendo en peligro la vida misma de la nación?
La autoridad civil, dado su fin, no tiene un carácter de derecho privado, sino de derecho público, de derecho político. De aquí que sea un grave error considerar la autoridad política como un dominio patrimonial. El legitimismo tendrá valor jurídico en cuanto signifique las leyes de transmisión de la autoridad establecidas por derecho público. Pero, por este mismo carácter, están sujetas al bien común y a las transformaciones y variaciones que él exija. Cuando el príncipe, aun legítimo, convierta su autoridad en tiranía habitual y excesiva, debe ser privado de su autoridad, pues de otra suerte sería reconocerle un carácter de derecho personal privado; y si no hay un superior que pueda quitársela, debe ser la misma sociedad quien pueda y deba quitársela, aun por las armas.
Se considera lícito el derrocamiento del tirano hecho por la república o la nación, porque precisamente se reconoce en ésta la autoridad pública constituyente; y porque se juzga que, teniendo carácter público y no de patrimonio privado la autoridad del príncipe legítimo en su origen, merece ser privado de ella cuando la ejerce grave y habitualmente contra el bien común.
Después de recordar la teología católica sobre el derecho a la sociedad de alzarse en armas frente a un poder tiránico, el obispo de Salamanca responde a los que critican que la Iglesia haya tomado partido por uno de los dos bandos litigantes.
Podría alguien que no desconociese el Código de Derecho Canónico decirnos: Enhorabuena que los ciudadanos españoles, haciendo uso de un derecho natural, se hayan alzado para derrocar un gobierno que llevaba la nación a la anarquía. Pero ¿no pregona siempre la Iglesia su apartamiento de las luchas partidistas?
¿No ha dicho muchas veces Su Santidad Pío XI que la acción de la Iglesia se desarrolla fuera y por encima de todos los partidos políticos?
¿No prescribe el canon 141 a los clérigos que no presten apoyo de modo alguno a las guerras intestinas y a las perturbaciones de orden público: neve intestinis bellis et ordinis publici perturbationibus opem quoquo modo ferant?
¿Cómo se explica, pues, que hayan apoyado el actual alzamiento los prelados españoles y el mismo Romano Pontífice haya bendecido a los que luchan en uno de los dos campos?
La explicación plenísima nos la da el carácter de la actual lucha, que convierte a España en espectáculo para el mundo entero. Reviste, sí, la forma externa de una guerra civil; pero, en realidad, es una cruzada. Fue una sublevación, pero no para perturbar, sino para restablecer el orden. El canon alegado, que ciertamente no desconocen los prelados ni el Romano Pontífice, lo mismo que el absoluto apoliticismo partidista de la Iglesia, ha de explicar a todos la cautelosa reserva y gradación con que la Iglesia jerárquica, los obispos españoles y el Sumo Pontífice, han tenido que proceder, aun cuando no desconociesen la verdadera naturaleza del movimiento y la rectitud de intenciones y alteza de miras de sus promotores; mas debían dejar que se patentizasen y distinguiesen bien los dos campos. En una lucha meramente dinástica, o aun por tal o cual forma de gobierno, aun siendo lícita a los seglares y juzgándose conveniente para los intereses públicos, no debía ni podía intervenir la Iglesia en ninguna forma; no debía ni podía prestar su apoyo material ni moral. La Iglesia no interviene en lo que Dios ha dejado a la disputa de los hombres. Si desde el primer instante los prelados hubiesen oficialmente excitado a la lucha, los que han asesinado obispos y sacerdotes, incendiado y saqueado templos, habrían dicho que era la Iglesia la que había excitado la guerra y que sus horribles y sacrílegos atentados no eran más que represalias. Si los obispos, que no son jefes supremos de la Iglesia, sino subordinados al Sumo Pontífice, mientras éste todavía protestaba de tales atropellos contra las personas y cosas eclesiásticas ante el Gobierno constituido en el momento de producirse el movimiento, y con el cual sostenía mutuas relaciones diplomáticas, hubiesen hecho declaraciones oficiales de hostilidad al Gobierno, éste habría podido responder con fáciles excusas.
Por el contrario, cuando los sacrilegios, asesinatos e incendios se han verificado antes de todo apoyo oficial de la Iglesia; cuando el Gobierno no contestó siquiera a las razonadas protestas del Romano Pontífice; cuando el mismo Gobierno ha ido desapareciendo de hecho, no ya sólo en la parte del territorio nacional que perdió desde los primeros momentos, sino que aun en el territorio a él todavía sujeto no ha podido contener los desmanes y se ha visto desbordado por turbas anarquizantes y aun declaradamente anarquistas… ¡ah!, entonces ya nadie ha podido recriminar a la Iglesia porque se haya abierta y oficialmente pronunciado a favor del orden contra la anarquía, a favor de la implantación de un gobierno jerárquico contra el disolvente comunismo, a favor de la defensa de la civilización cristiana y de sus fundamentos, religión, patria y familia, contra los sin Dios y contra Dios, sin patria y hospicianos del mundo, en frase feliz de un poeta cristiano. Ya no se ha tratado de una guerra civil, sino de una cruzada por la religión y por la patria y por la civilización. Ya nadie podía tachar a la Iglesia de perturbadora del orden, que ni siquiera precariamente existía.
En realidad, se trataba, como ha dicho exactamente el jefe del Gobierno de una nación extranjera [Oliveira Salazar]: “Estamos cansados de decir a Europa que la guerra civil española, independientemente de la voluntad de las partes en conflicto, es con absoluta evidencia una lucha internacional en un campo de batalla nacional”.
Ahora bien, el derecho cristiano condena el principio absoluto de no intervención en las luchas entre los pueblos. Podrá en ocasiones ser conveniente la no intervención, para evitar una conflagración mucho más extensa y de mayores estragos; pero el verdadero derecho internacional cristiano no puede sostener la indiferencia ante la violación de tratados públicos, ante la conculcación de derechos, ante la opresión y despojo del débil inocente por el poderoso opresor, ni aun siquiera puede ver impasible que en un pueblo o nación sean vilipendiados los derechos inalienables a la dignidad humana.
Nuestro gran Francisco de Vitoria, hoy reconocido como padre del Derecho internacional, que con una audaz valentía doctrinal, en plena conquista de América, negaba en sus Relectiones de Indis la legitimidad de muchos títulos que se invocaban, concedía la legitimidad de la conquista por “la tiranía de los mismos señores de los bárbaros o de las leyes inhumanas que perjudican a los inocentes, como el sacrificio de hombres inocentes o el matar a hombres inculpables para comer sus carnes… Esto se prueba, porquea todos mandó Dios velar por su prójimo, y prójimos son todos aquéllos; luego cualquiera puede defenderlos de semejante tiranía y opresión; y a quienes más incumbe esto es a los príncipes. Además se prueba por aquello de los Proverbios, 24: Salva a aquellos que son tomados para la muerte y no dejes de librar a aquellos que son llevados al degolladero… Y no es obstáculo que todos los bárbaros consientan en tales leyes y sacrificios y no quieran que los españoles les libren de semejantes costumbres; pues en estas cosas no son hasta tal punto dueños de sí mismos, que tengan derecho a entregarse ellos a la muerte ni entregar a sus hijos”.
¡Ah! El comunismo, que en Rusia y en España ha consentido millares de asesinatos de personas inocentes, que quiere exterminar la religión, que destruye la familia, que pervierte a la niñez y a la mujer; que suprime a clases enteras de la sociedad, que esclaviza dictatorialmente a los mismos obreros, es bárbaro e inhumano, y esta barbarie e inhumanidad es un justísimo título de guerra, según los principios del maestro Vitoria, no sólo para una guerra nacional, sino internacional.
¿Cómo ante el peligro comunista en España, cuando no se trata de una guerra por cuestiones dinásticas ni formas de gobierno, sino de una cruzada contra el comunismo para salvar la religión, la patria y la familia, no hemos de entregar los obispos nuestros pectorales y bendecir a los nuevos cruzados del siglo XX y sus gloriosas enseñas, que son, por otra parte, la gloriosa bandera tradicional de España?
El obispo de Salamanca alude al apoyo de Pío XI al bando Nacional en su reciente alocución del 14 de septiembre a los refugiados españoles en Italia. En ella no mencione ya, ni para protestar, al Gobierno de Madrid, ya que habían sido del todo inútiles sus protestas. Habló sólo de las fuerzas subversivas contra toda institución humana y divina y de aquellos que han asumido la espinosa y difícil tarea de defender los derechos y el honor de Dios y de la religión, es decir, los derechos de la conciencia; primera condición y la más sólida base de todo bienestar humano y social. A estos últimos, por encima de toda consideración política, dirigió de modo especial su bendición. Bendición augusta, que es augurio de la bendición divina, pero que al propio tiempo es una confirmación pontificia de la doctrina que enseña que hay ocasiones en que la sociedad puede lícitamente alzarse contra un gobierno que lleva a la anarquía, y de que el alzamiento español no es una mera guerra civil, sino que sustancialmente es una cruzada por la religión, por la patria y por la civilización contra el comunismo.
Otros obispos españoles escribieron cartas e instrucciones dirigidas a los fieles de su diócesis. Sería muy largo para este trabajo dar cuenta de todo ello y extractar su contenido, como hemos hecho en relación con las Pastorales anteriormente citadas.
Pero no es posible pasar por alto el documento más importante y definitivo sobre la ilegitimidad del gobierno frentepopulista y la legitimidad de la sublevación del 18 de julio: la Carta Colectiva del episcopado español a los obispos del mundo entero, publicada el 1 de julio de 1936.
Con mucho mayor detalle que la Pastoral de Pla i Deniel, la Carta Colectiva enumera los principales hechos que demuestran la ilegitimidad de origen y ejercicio del gobierno frentepopulista, sin eludir todas las injusticias y arbitrariedades cometidas por los constituyentes de la República y los gobernantes del primer bienio.
Afirmamos, ante todo, que esta guerra la ha acarreado la temeridad, los errores, tal vez la malicia o la cobardía de quienes hubiesen podido evitarla gobernando la nación según justicia.
Dejando otras causas de menor eficiencia, fueron los legisladores de 1931, y luego el poder ejecutivo del Estado con sus prácticas de gobierno, los que se empeñaron en torcer bruscamente la ruta de nuestra historia en un sentido totalmente contrario a la naturaleza y exigencias del espíritu nacional, y especialmente opuesto al sentido religioso predominante en el país. La Constitución y las leyes laicas que desarrollaron su espíritu fueron un ataque violento y continuado a la conciencia nacional. Anulados los derechos de Dios y vejada la Iglesia, quedaba nuestra sociedad enervada, en el orden legal, en lo que tiene de más sustantivo la vida social, que es la religión. El pueblo español, que en su mayor parte mantenía viva la fe de sus mayores, recibió con paciencia invicta los reiterados agravios hechos a su conciencia por leyes inicuas; pero la temeridad de sus gobernantes había puesto en el alma nacional, junto con el agravio, un factor de repudio y de protesta contra un poder social que había faltado a la justicia más fundamental, que es la que se debe a Dios y a la conciencia de los ciudadanos.
Junto con ello, la autoridad, en múltiples y graves ocasiones, resignaba en la plebe sus poderes. Los incendios de los templos de Madrid y provincias en mayo de 1931, las revueltas de octubre del año 1934, especialmente en Cataluña y Asturias, donde reinó la anarquía durante dos semanas; el período turbulento que corre de febrero a julio de 1936, durante el cual fueron destruidas o profanadas 411 iglesias y se cometieron cerca de 3.000 atentados graves de carácter político y social, presagiaban la ruina total de la autoridad pública, que se vio sucumbir con frecuencia a la fuerza de poderes ocultos que mediatizaban sus funciones.
Nuestro régimen político de libertad democrática se desquició, por arbitrariedad de la autoridad del Estado y por coacción gubernamental que trastocó la voluntad popular, constituyendo una máquina política en pugna con la mayoría de la nación, dándose el caso, en las últimas elecciones parlamentarias, febrero de 1936, de que, con más de medio millón de votos da exceso sobre las izquierdas, obtuviesen las derechas 118 diputados menos que el Frente Popular, por haberse anulado caprichosamente las actas de provincias enteras, viciándose así en su origen la legitimidad del Parlamento.
Y a medida que se descomponía nuestro pueblo por la relajación de los vínculos sociales y se desangraba nuestra economía y se alteraba sin tino el ritmo del trabajo y se debilitaba maliciosamente la fuerza de las instituciones de defensa social, otro pueblo poderoso, Rusia, empalmando con los comunistas de acá, por medio del teatro y el cine con ritos y costumbres exóticas, por la fascinación intelectual y el soborno material, preparaba el espíritu popular para el estallido de la revolución, que se señalaba casi a plazo fijo.
El 27 de febrero de 1936, a raíz del triunfo del Frente Popular, la Komitern rusa decretaba la revolución española y la financiaba con exorbitantes cantidades. El 1.0 de mayo siguiente centenares de jóvenes postulaban públicamente en Madrid «para bombas y pistolas, pólvora y dinamita para la próxima revolución». El 16 del mismo mes se reunían en la Casa del Pueblo de Valencia representantes de la U. R. S. S. con delegados españoles de la III Internacional, resolviendo, en el 9.0 de sus acuerdos: “Encargar a uno de los radios de Madrid, el designado con el número 25, integrado por agentes de policía en activo, la eliminación de los personajes políticos y militares destinados a jugar un papel de interés en la contrarrevolución”. Entre tanto, desde Madrid a las aldeas más remotas aprendían las milicias revolucionarias la instrucción militar y se las armaba copiosamente, hasta el punto de que, al estallar la guerra, contaban con 150000 soldados de asalto y 100000 de resistencia.
Os parecerá, venerables hermanos, impropia de un documento episcopal la enumeración de estos hechos. Hemos querido sustituirlos a las razones de derecho político que pudiesen justificar un movimiento nacional de resistencia. Sin Dios, que debe estar en el fundamento y a la cima de la vida social; sin autoridad, a la que nada puede sustituir en sus funciones de creadora del orden y mantenedora del derecho ciudadano; con la fuerza material al servicio de los sin-Dios ni conciencia, manejados por agentes poderosos de orden internacional, España debía deslizarse hacia la anarquía, que es lo contrario del bien común y de la justicia y orden social. Aquí han venido a parar las regiones españolas en que la revolución marxista ha seguido su curso inicial.
Quede, pues, asentado, como primera afirmación de este escrito, Que un quinquenio de continuos atropellos de los súbditos españoles en el orden religioso y social puso en gravísimo peligro la existencia misma del bien público y produjo enorme tensión en el espíritu del pueblo español; que estaba en la conciencia nacional que, agotados ya los medios legales, no había más recurso que el de la fuerza para sostener el orden y la paz; que poderes extraños a la autoridad tenida por legítima decidieron subvertir el orden constituido e implantar violentamente el comunismo; y, por fin, que por lógica fatal de los hechos no le quedaba a España más que esta alternativa: o sucumbir en la embestida definitiva del comunismo destructor, ya planeada y decretada, como ha ocurrido en las regiones donde no triunfó el movimiento nacional, o intentar, en esfuerzo titánico de resistencia, librarse del terrible enemigo y salvar los principios fundamentales de su vida social y de sus características nacionales.
Después de narrar los hechos que convirtieron en ilegítimo, tiránico, anarquizante y extranjerizante al gobierno del Frente Popular, la Carta Colectiva va a justificar el Alzamiento Nacional basándose en la doctrina católica sobre el derecho de las sociedades a la rebelión contra la tiranía, aunque sin explicarla, como hiciera el Dr. Pla, imagino que porque el mensaje iba dirigido a otros obispos, a quienes se les suponía conocedores de dicha doctrina.
Estos son los hechos. Cotéjense con la doctrina de Santo Tomás sobre el derecho a la resistencia defensiva por la fuerza y falle cada cual en justo juicio. Nadie podrá negar que, al tiempo de estallar el conflicto, la misma existencia del bien común—la religión, la justicia, la paz—estaba gravemente comprometida; y que el conjunto de las autoridades sociales y de los hombres prudentes que constituyen el pueblo en su organización natural y en sus mejores elementos reconocían el público peligro. Cuanto a la tercera condición que requiere el Angélico, de la convicción de los hombres prudentes sobre la probabilidad del éxito, la dejamos al juicio de la historia: los hechos, hasta ahora, no le son contrarios.
La Carta Colectiva continúa con la descripción y juicio de los acontecimientos que siguen al Alzamiento Nacional, dejando patente que el Gobierno del Frente Popular, no solo no rectificó el rumbo emprendido a partir de febrero de 1936, sino que su reacción frente a los sublevados no hizo sino agravar aún más la situación de anarquía, terror e ilegalidad.
El 18 de julio del año pasado se realizó el alzamiento militar y estalló la guerra que aún dura. Pero nótese, primero, que la sublevación militar no se produjo, ya desde sus comienzos, sin colaboración con el pueblo sano, que se incorporó en grandes masas al movimiento, que, por ello, debe calificarse de cívico-militar; y segundo, que este movimiento y la revolución comunista son dos hechos que no pueden separarse, si se quiere enjuiciar debidamente la naturaleza de la guerra. Coincidentes en el mismo momento inicial del choque, marcan desde el principio la división profunda de las dos Españas que se batirán en los campos de batalla.
Aún hay más: el movimiento no se produjo sin que los que lo iniciaron intimaran previamente a los poderes públicos a oponerse por los recursos legales a la revolución marxista inminente. La tentativa fue ineficaz y estalló el conflicto, chocando las fuerzas cívico-militares, desde el primer instante, no tanto con las fuerzas gubernamentales que intentaran reducirlo como con la furia desencadenada de unas milicias populares que, al amparo, por lo menos, de la pasividad gubernamental, encuadrándose en los mandos oficiales del ejército y utilizando, a más del que ilegítimamente poseían, el armamento de los parques del Estado, se arrojaron como avalancha destructora contra todo lo que constituye un sostén en la sociedad.
Esta es la característica de la reacción obrada en el campo gubernamental contra el alzamiento cívico-militar. Es, ciertamente, un contraataque por parte de las fuerzas fieles al Gobierno; pero es, ante todo, una lucha en comandita con las fuerzas anárquicas que se sumaron a ellas y que con ellas pelearán juntas hasta el fin de la guerra. Rusia, lo sabe todo el mundo, se injertó en el ejército gubernamental tomando parte en sus mandos, y fue a fondo, aunque conservándose la apariencia del Gobierno del Frente Popular, a la implantación del régimen comunista por la subversión del orden social establecido. Al juzgar de la legitimidad del movimiento nacional, no podrá prescindirse de la intervención, por la parte contraria, de estas «milicias anárquicas, incontrolables» —es palabra de un ministro del Gobierno de Madrid—, cuyo poder hubiese prevalecido sobre la nación. Y porque Dios es el más profundo cimiento de una sociedad bien ordenada— lo era de la nación española—, la revolución comunista, alada de los ejércitos del Gobierno, fue, sobre todo, antidivina. Se cerraba así el ciclo de la legislación laica de la Constitución de i93i con la destrucción de cuanto era cosa de Dios. Salvamos toda intervención personal de quienes no han militado conscientemente bajo este signo; sólo trazamos la trayectoria general de los hechos.
Por esto se produjo en el alma nacional una reacción de tipo religioso, correspondiente a la acción nihilista y destructora de los sin-Dios.
La guerra es, pues, como un plebiscito armado. La lucha blanca de los comicios de febrero de 1936, en que la falta de conciencia política del gobierno nacional dio arbitrariamente a las fuerzas revolucionarias un triunfo que no habían logrado en las urnas, se transformó, por la contienda cívico-militar, en la lucha cruenta de un pueblo partido en dos tendencias: la espiritual, del lado de los sublevados, que salió a la defensa del orden, la paz social, la civilización tradicional y la patria, y muy ostensiblemente, en un gran sector, para la defensa de la religión; y de la otra parte, la materialista, llámese marxista, comunista o anarquista, que quiso sustituir la vieja civilización de España, con todos sus factores, por la novísima “civilización” de los soviets rusos.
La conclusión de la Carta Colectiva del episcopado español no podía ser otra, en buena lógica, que la declaración, no solo de licitud, sino aun de necesidad moral, del Alzamiento Nacional.
No hemos hecho más que un esbozo histórico, del que deriva esta afirmación:
El alzamiento cívico-militar fue en su origen un movimiento nacional de defensa de los principios fundamentales de toda sociedad civilizada; en su desarrollo, lo ha sido contra la anarquía coligada con las fuerzas al servicio de un gobierno que no supo o no quiso tutelar aquellos principios.
Consecuencia de esta afirmación son las conclusiones siguientes:
Primera. Que la Iglesia, a pesar de su espíritu de paz y de no haber querido la guerra ni haber colaborado en ella, no podía ser indiferente en la lucha: se lo impedían su doctrina y su espíritu, el sentido de conservación y la experiencia de Rusia. De una parte se suprimía a Dios, cuya obra ha de realizar la Iglesia en el mundo, y se causaba a la misma un daño inmenso, en personas, cosas y derechos, como tal vez no lo haya sufrido institución alguna en la historia; de la otra, cualesquiera que fuesen los humanos defectos, estaba el esfuerzo por la conservación del viejo espíritu español y cristiano.
Segunda. La Iglesia, con ello, no ha podido hacerse solidaria de conductas, tendencias o intenciones que, en el presente o en el porvenir, pudiesen desnaturalizar la noble fisonomía del movimiento nacional, en su origen, manifestaciones y fines.
Tercera. Afirmamos que el levantamiento cívico-militar ha tenido en el fondo de la conciencia popular un doble arraigo: el del sentido patriótico, que ha visto en él la única manera de levantar a España y evitar su ruina definitiva; y el sentido religioso, que lo consideró como la fuerza que debía reducir a la impotencia a los enemigos de Dios y como la garantía de la continuidad de su fe y de la práctica de su religión.
Cuarta. Hoy por hoy no hay en España más esperanza para reconquistar la justicia y la paz y los bienes que de ellas derivan que el triunfo del movimiento nacional. Tal vez hoy menos que en los comienzos de la guerra, porque el bando contrario, a pesar de todos los esfuerzos de sus hombres de gobierno, no ofrece garantías de estabilidad política y social.
Hasta aquí hemos visto la ilegitimidad moral del gobierno frentepopulista y la legitimidad moral del Alzamiento Nacional desde el punto de vista de la jerarquía de la Iglesia, única intérprete autorizada de la ley revelada y natural y, por tanto, jueza en última instancia de la licitud moral de cualquier acto humano.
Pero el Estado Nacional se preocupó bien pronto de estudiar y exponer la justificación jurídica (no por ello al margen de la moral, ciertamente) del Alzamiento Nacional y la ilegalidad en la que incurrió el Gobierno del Frente Popular.
Por Orden de 21 de diciembre de 1938, el Ministro de la Gobernación, Ramón Serrano Súñer, constituye una comisión, integrada por personas procedentes de diversos campos políticos y de alta significación intelectual y moral, casi todos ellos juristas de gran prestigio, incluyendo a un ex ministro de la República, encargada de demostrar la ilegitimidad de los poderes actuantes en la República Española en 18 de julio de 1936.
Para ello acompañada de las pruebas más rigurosas, capaces de satisfacer a los más exigentes, la España Nacional abre un gran proceso, encaminado a demostrar al mundo, en forma incontrovertible y documentada, nuestra tesis acusatoria contra los sedicentes poderes legítimos, a saber: que los órganos y las personas que en 18 de julio de 1936 detentaban el Poder adolecían de tales vicios de ilegitimidad en sus títulos y en el ejercicio del mismo, que, al alzarse contra ellos el Ejército y el pueblo, no realizaron ningún acto de rebelión contra la Autoridad ni contra la Ley.
En los folios de ese sumario político-penal se recogerán las pruebas auténticas del gran fraude parlamentario del frente popular; la falsificación del sufragio en daño de la contrarrevolución y en provecho de las fuerzas marxistas en grado tal, que subvirtió el resultado de la contienda electoral; el desvergonzado asalto a los puestos de mando, perpetrado por quienes con el derecho y la libertad no hubieran llegado a conseguirlos; el sinnúmero de delitos, desafueros y tropelías realizados o amparados por un Gobierno que tan audaz e ilegítimamente cabalgaba sobre el país, y, en fin, el escandaloso crimen de Estado, en que culminó tanta vileza, con el asesinato del Jefe de la oposición, señor
Calvo Sotelo, ordenado y planeado desde los despachos de un Ministerio, y que sirvió de ejemplo a las turbas, en cuyas garras criminales han caído brutalmente sacrificados en las cárceles, en las checas y los caminos de la España roja más de cuatrocientos mil hermanos nuestros.
Las conclusiones del Dictamen fueron publicadas el 15 de febrero de 1939 y no dejan lugar a dudas sobre la ilegalidad en la que, desde las mismas elecciones de febrero de 1936, incurrió el Frente Popular, que ejerció un poder despótico y tiránico, contrario al bien común de la sociedad y aun a las normas legales de la II República, incluyendo la Constitución.
La ilegalidad a la que se refiere el Dictamen es la del acceso al poder, la constitución y ejercicio de gobierno frentepopulista, a partir de las elecciones de 1936.
Pero no por ello deja el Dictamen de exponer las dudas que plantea la legalidad de origen de la instauración misma de la II República.
No cabría negar que el cambio de régimen y la sustitución de la monarquía por la república, se verificó en abril de 1931, fuera de todo cauce constitucional, y como consecuencia, de un hecho de fuerza disimulado bajo apariencias legales en el momento de producirse, y entonces y después, tácitamente consentido.
Asimismo, el Dictamen expone sus objeciones sobre la legitimidad moral de una Constitución que, en palabras nada menos que del primer Presidente de la República, Alcalá Zamora, se había hecho de espaldas a la realidad nacional, e invitaba a la guerra civil.
No fue la Constitución de 1931, expresión de un estatuto fundamental del Estado, que tuviera asentimiento generalizado en la gran mayoría de los españoles. No fue texto que se colocaba en virtud de ese asentimiento por encima de las luchas e intereses partidistas, haciendo posible la convivencia pacífica y justiciera de todos los españoles.
Fue la obra de unas Cortes de las que el propio Presidente del Gobierno provisional que convocó y presidió las elecciones de 1931 ha dicho que «adolecían de un grave defecto, el mayor sin duda para una Asamblea representativa: que no lo eran, como cabal ni aproximada coincidencia, de la estable, verdadera y permanente opinión española».
También destaca el Dictamen como uno de los factores determinantes de la patente ilegitimidad del Gobierno contra el que hubo de realizarse el Alzamiento Nacional de 1936 fue la fracasada revolución de octubre de 1934, ensayo general del palpitante, angustioso y tremendo drama de julio de 1936.
En relación con esto último, es oportuno recordar qué opinaba el ex ministro republicano Salvador de Madariaga: Con la rebelión de 1934, la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936.
Después de presentar una relación exhaustiva y documentada de los hechos que provocaron la ilegitimidad de origen y de ejercicio del gobierno del Frente Popular, la Comisión concluye lo siguiente:
Que la inconstitucionalidad del Parlamento reunido en 1936, se deduce claramente de los hechos, plena y documentalmente probados, de que al realizarse el escrutinio general de las elecciones del 16 de febrero, se utilizó, en diversas provincias, el procedimiento delictivo de la falsificación de actas, proclamándose diputados a quienes no habían sido elegidos; de que, con evidente arbitrariedad, se anularon elecciones de diputados en varias circunscripciones para verificarse de nuevo, en condiciones de violencia y coacción que las hacían inválidas; y de que, se declaró la incapacidad de diputados que no estaban real y legalmente incursos en ella, apareciendo acreditado también que, como consecuencia de tal fraude electoral, los partidos políticos del llamado «Frente Popular» aumentaron sus huestes parlamentarias, y los partidos de significación opuesta vieron ilegalmente mutilados sus grupos, alcanzando lo consignado repercusión trascendental y decisiva en las votaciones de la Cámara.
Que las pruebas hasta ahora aportadas y los textos legislativos, decretos y órdenes examinados, reveladores de la conducta seguida a partir del 19 de febrero de 1936, por Gobierno y Cortes, demuestran también de modo claro, la ilegitimidad de origen de aquellos poderes, nacidos fuera de todo cauce legal, por su inadaptación a las bases de externa legalidad, teóricamente establecidas, en el texto constitucional de 9 de diciembre de 1931.
Que esa ilegitimidad aparece notoria como derivada de la supresión en cuanto a su funcionamiento normal, de los órganos constitucionales en que descansaba todo el equilibrio del régimen: las Cortes, por el fraude deliberado cometido en cuanto a la representación; el Tribunal de Garantías, por su virtual inexistencia, confirmada y llevada a práctica desaparición en el Decreto-Ley de 25 de agosto de 1936; y finalmente, la Presidencia de la República, como consecuencia de la arbitraria y, por su forma, inválida, destitución, acordada por las Cortes el 7 de abril de 1936.
Que con independencia de tales vicios constitucionales, el Estado existente en España el 18 de julio de 1936 perdió todo derecho de mando y soberanía, al incurrir en el caso flagrante de desviación de móviles del Poder, claramente apreciado, desde que el 19 de febrero de aquel año se transformó, de Estado normal y civilizado, en instrumento sectario puesto al servicio de la violencia y del crimen.
Que esa transformación, ya cierta antes del 13 de julio de 1936, apareció patente, desde la Comisión del Crimen de Estado que representa la muerte por asesinato de don José Calvo Sotelo, y la pública denuncia de ella, por representaciones autorizadas de los partidos ante la Diputación Permanente de las Cortes el 15 de julio de aquel año.
Que esta conclusión aparece también confirmada por los hechos posteriores, ya que, agotados los medios legales y pacíficos y consumado el Alzamiento Nacional el 18 de julio de 1936, el supuesto Gobierno que pretendía dominarlo, lejos de acudir al medio constitucional y legal de declarar el estado de guerra, apeló para combatirlo al procedimiento, jurídicamente inconstitucional y moralmente incalificable, del armamento del pueblo, creación de Tribunales Populares y proclamación de la anarquía revolucionaria, hechos equivalentes a «patente de corso» otorgada por la convalidación de los centenares de miles de asesinatos cometidos, cuya responsabilidad recae plenamente sobre los que los instigaron, consintieron y dejaron sin castigo.
Que la misma regla es aplicable, y la misma condenación recae, sobre los atentados a la propiedad, pública y privada, del propio modo originados por el armamento del pueblo antes referido.
Que el Glorioso Alzamiento Nacional, no puede ser calificado, en ningún caso, de rebeldía, en el sentido jurídico penal de esta palabra, representando, por el contrario, una suprema apelación a resortes legales de fuerza que encerraban el medio único de restablecer la moral y el derecho, desconocidos y con reiteración violados.
Que las razones apuntadas constituyen ejecutoria bastante, no sólo para apartar al Gobierno del «Frente Popular» de todo comercio moral, sino motivo suficiente para cancelar su inscripción en el consorcio del mundo civilizado e interdictarle internacionalmente como persona de derecho público.
Las conclusiones del Dictamen coinciden con el juicio emitido por el antiguo Presidente del Gobierno de la República, Alejandro Lerroux, en su libro biográfico La pequeña historia, acabado de escribir en Estoril el 15 de noviembre de 1937:
Cuando el General Franco apareció en el horizonte de las esperanzas nacionales con la espada en alto, en España ya no existía un Estado ni forma alguna de legalidad.
Desde mucho antes la autoridad y la ley habían dejado de ser una garantía para los derechos esenciales de la personalidad humana.
Ni la vida, ni el hogar, ni la propiedad, ni la conciencia de cada ciudadano tenían otra seguridad que la que pudieran proporcionarle sus propios individuales medios de defensa.
Tácitamente así lo había confirmado en su primer discurso ante el nuevo Parlamento Azaña, en funciones de Presidente del Consejo de Ministros.
Explícitamente lo demostró así el día 19 de julio de 1936, cuando ante la noticia de la actividad del Ejército, en vez de negociar abrió las puertas de los parques, entregó las armas del Estado al populacho, ya embriagado de sangre, y los lanzó contra los cuarteles, donde la plebe se ensañó ferozmente.
La autoridad y el Estado y todo lo que constituía una legalidad había dejado de serlo de hecho en cuanto fue incapaz de conservar el orden para la convivencia social y no podía garantizar los derechos individuales, ni reprimir y castigar a los que Ios atropellaban. Los españoles no estaban obligados a subordinarse a poderes que, al faltarles la base de una legalidad se habían convertido en arbitrarios y anárquicos y, sobre todo, ineficaces.
Podría o no podría negarlos o protestarlos, pero es evidente que al perecer el Estado y la legalidad de hecho, sus titulares representantes habían perdido de derecho el de exigir a los españoles la obligación de la obediencia.
La resistencia y la desobediencia ya no eran delito porque faltaba la autoridad legítima que tuviese derecho a exigir Io contrario.
Imperaba la anarquía. Y cuando la anarquía se apodera de un país, y el desorden se convierte en crimen, no se le ocurre a nadie otra manera de establecer una disciplina que apelar a la fuerza.
Pero la fuerza legal de la Nación eran el Estado, el Gobierno, los Tribunales, los agentes armados de la autoridad y el Ejército.
Aquéllos, todos, habían dejado de ser legítimos desde que sus agentes se convirtieron en ejecutores de asesinos. La Democracia se había convertido en demagogia.
El pueblo inerme, puso sus esperanzas en el Ejército. El Ejército otra cosa no es que el mismo pueblo armado y organizado legítimamente por la Nación para defenderla, defendiendo la ley y el Derecho.
Y cuando el pueblo sintió el impulso de vida que le ponía frente al impulso de muerte representado por la demagogia en plena anarquía, se encontró en medio de la calle con el Ejército que salía a cumplir el deber patriótico de ennoblecer su fuerza empleándola en restablecer el Derecho.
Luego el Ejército no se sublevó: actuó en funciones de poder supletorio cuando todos los demás perdieron su eficacia y su legitimidad. Obedeció aI impulso de vida del alma nacional y a la voz de las generaciones pasadas —la tradición— que clamaron por la espiritualidad de su civilización contra el materialismo de doctrinas exóticas que no pretenden su reforma sino su exterminio.
El General Franco no se sublevó. Se subleva el militar obligado a la disciplina que se rebela contra la organización del Estado, el cual ejerce un poder efectivo para garantía de la ley que todos acatan y cumplen en la convivencia social y civil.
Pero hablar de sublevación en este caso es, no solamente un absurdo jurídico sino también, una mentira histórica. Ni los militares ni los civiles que en distintos momentos de nuestra Historia hicieron frente a los invasores extranjeros se sublevaron. Y eso que en aquellas invasiones sólo se defendía la independencia nacional. A la hora presente nuestro ejército no sólo defiende la independencia nacional, amenazada por hombres y doctrinas que niegan la Patria, sino también el hogar, la familia, la propiedad, el honor de nuestras mujeres, la vida de nuestros hijos, la religión de nuestros padres ¡hasta la tumba de nuestros mayores que ha sido sacrílegamente profanada!
El Ejército no se sublevó contra el pueblo que ya no era pueblo sino rebaño de fieras.
No se sublevó contra la república, puesto que salió de sus cuarteles con la bandera de la República, al compás del himno de la República y al grito de viva la República.
No se sublevó contra la ley sino por la ley que todos habían jurado defender y que aquéllos habían traicionado.
No se sublevó contra la autoridad que ya no tenía titulares legítimos, ni hombres, ni súbditos, sino para establecer una autoridad.
La posteridad hará justicia al gesto heroico del General Franco y al impulso patriótico del Ejército.
Los espíritus apegados a las apariencias de la legalidad, como los fariseos a la letra de su doctrina, pueden tranquilizarse. Ni Franco ni el Ejército se salieron de la ley, ni se alzaron contra una democracia legal, normal y en funciones. Ni hicieron más que sustituirla en el hueco que dejó cuando se disolvió en la anarquía de sangre, fango y lágrimas.
Reconocer a la España del Frente Popular el carácter de una Democracia con un ideal cualquiera es un esfuerzo de imaginación o de hipocresía que desborda todo límite razonable.
Autor
Últimas entradas
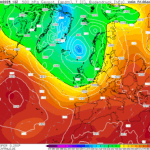 El Tiempo05/06/2025Previsión, viernes 6 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz
El Tiempo05/06/2025Previsión, viernes 6 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz Ciencia04/06/2025Las corrientes marinas y el viento… ¿Son energía en movimiento? Por Iván Guerrero Vasallo
Ciencia04/06/2025Las corrientes marinas y el viento… ¿Son energía en movimiento? Por Iván Guerrero Vasallo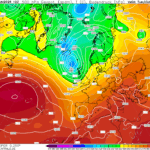 El Tiempo02/06/2025Previsión martes, 3 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz
El Tiempo02/06/2025Previsión martes, 3 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz El Tiempo01/06/2025Previsión lunes, 2 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz
El Tiempo01/06/2025Previsión lunes, 2 de junio de 2025. Por Miriam Herraiz





