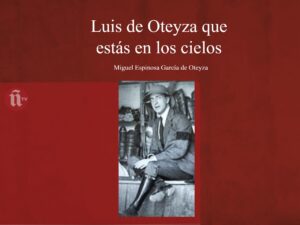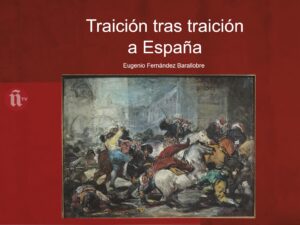|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Unos dicen que fue el mejor Rey de España (después, claro está, de los Reyes Católicos, de Carlos I y de Felipe II) y otros que fue «el mejor Alcalde de Madrid»… en cualquier caso sí puede decirse que no tuvo los dos vicios característicos de los Borbones: las mujeres y el dinero. Sólo se casó una vez y viudo no tuvo relación alguna con otra mujer ni se le conoció mezclado en algún «negocio» corrupto. También fue distinto a los otros Borbones en dos cosas más: 1. en borrar de la mente de sus nobles y de los hidalgos que el trabajo no era sinónimo de peste o castigo (y él dio ejemplo trabajando más que sus Ministros) y 2. que cuando se puso la Corona de Rey de España ya tenía una gran experiencia de hombre de Estado, dado que antes de ser Carlos III había sido Carlos I (cuatro años como Duque de Parma y Plasencia), Carlos VII y Carlos V ( 25 años como Rey de Nápoles y de Sicilia, respectivamente). O sea, que a sus 43 años ya era un experto en eso de reinar).
Pero, antes de seguir repasemos, aunque sea con brevedad, su biografía personal.
«El infante nació entre las tres y las cuatro de la madrugada del 20 de enero de 1716, en el viejo Alcázar de Madrid. Era hijo de Felipe V (1683-1746) y de su segunda esposa, Isabel de Farnesio (1692-1766). El bautizo público y solemne tuvo lugar cinco días después, el 25 de enero de 1716, en el Real Monasterio de los Jerónimos, oficiado por el arzobispo de Toledo, Francisco Valero y Losa. El primogénito de Isabel de Farnesio llegaba al mundo con la todavía reciente paz, alcanzada tras la Guerra de Sucesión a la Corona de España, y, a las pocas semanas de la muerte, en Versalles, el 1 de septiembre de 1715, de su poderoso bisabuelo, Luis XIV de Francia. Sin embargo, aunque era hijo de reyes, nada hacía presagiar que reinaría en España. En la línea de sucesión al trono le precedían dos hermanos, Luis (1707-1724) y Fernando (1713-1759), hijos de la primera esposa de su padre, María Luisa Gabriela de Saboya (1688-1714). Viudo Felipe V a los treinta y un años, el 14 de febrero de 1714, después de trece de matrimonio, contraería nuevas nupcias apenas siete meses después, el 16 de septiembre de 1714, con Isabel de Farnesio, hija única de Eduardo III, duque de Parma, y de Dorotea Sofía, condesa palatina del Rin y duquesa de Baviera.»
Isabel de Farnesio
«Era meticuloso hasta la exageración hasta el punto de que no solo tenía su horario de trabajo y descanso totalmente planificado, sino que incluso comía y bebía todos los días exactamente lo mismo.. «Le gustaba la pulcritud hasta el extremo de no tolerar ni una mancha», escribe el historiador Fernando Díaz-Plaja. «Es persona extraordinariamente ordenada en su horario y muy puntual. Le han visto con la mano sobre el picaporte en la puerta de su cámara, esperando que sea la hora fijada para recibir a los que están afuera».
Rey de Nápoles antes de ser de España, don Carlos ya se había ganado el cariño de todos sus súbditos por su carácter tranquilo y servicial, según escribió uno de sus biógrafos: «Disfrutaba de las bendiciones de todos sus vasallos, que eran el fruto de su justicia, su afabilidad y del amor que no podía ni quería ocultar les profesaba, pues acomodado a las costumbres de su país y hablando a cada cual en su lengua, el noble y el último de los lazarones le miraba como padre y le amaba como tal, tratándole con la misma confianza que si fuese uno de ellos (…) y dando audiencias diarias a todo el mundo, sin distinción de clases, se granjeó las voluntades de todos».
Felipe V e Isabel de Farnesio
Quienes lo conocieron cuentan que don Carlos III era un hombre bondadoso y amante de la sencillez. A diferencia de otros monarcas de la época, muy aficionados al lujo y al placer, llevó una vida muy simple y siempre se preocupó por evitar gastos innecesarios y excesivos.
«Era naturalmente bueno, humano, virtuoso, familiar, sencillo en su trato, como en el vestido y en todo, y nada le era más contrario que la afectación, la ficción y la vanidad, llevando en algún modo al exceso su aborrecimiento a estos defectos», escribió el conde Fernán Núñez. «Nada ofendía más al rey que la mentira y el engaño y así como todo lo perdonaría al que con verdad y franqueza le confesase su delito, así también el más leve era para él el más grave cuando le hallaba inculcado con la falsedad o la mentira», continúa el relato.
Un viajero inglés elogió el carácter del rey: «Se trata sin duda de un hombre de de principios, universalmente reconocido como una de las personas más virtuosas que pueblan sus dominios. Pero él mismo atribuye era moral al hecho de que su mente siempre está entretenida y no a su carácter». Fernán Núñez agrega: «En su interior era el hombre más suave, humano y afable con todas las personas de su servidumbre, entrando en los intereses y asuntos familiares de cada uno, sobre todo con los que más lo necesitaban».
Carlos III
Y ahora, también brevemente, algunas de sus obras y algunos de sus éxitos:
En política interior intentó modernizar la sociedad utilizando el poder absoluto del Monarca (a veces en su contra, como sucedió con el motín de Esquilache) y supo rodearse de los grandes personajes de la Ilustración, como fueron: los condes de Aranda, Campomanes y Floridablanca y los marqueses de Grimaldi y Esquilache. Pero, sobre todo se preocupó por embellecer las grandes ciudades del Reino y entre ellas, la primera, naturalmente, la capital: Madrid. A la que dotó de red de alcantarillado, recogida de basuras, hospitales públicos, ensanche de calles, jardines, plazas … y los Reales Estudios de San Isidro, la Escuela de Arte y Oficios, un nuevo Plan de Estudios Universitarios, el Banco de San Carlos (luego Banco de España), la fábrica de Porcelanas del Buen Retiro y la de cristales de la Granja…y, sobre todo, el Museo del Prado, las fuentes de la Cibeles y Neptuno, la Puerta de Alcalá, el Jardín Botánico y el Hospital de San Carlos (hoy Museo Reina Sofía)… Lo que le valió pasar a la Historia como «el mejor Alcalde de Madrid»
Y ahora repasemos lo menos conocido de su Reinado: 1. Su defensa a ultranza del Derecho Divino como fuente y justificación de la soberanía real.
O sea, la Monarquía Absoluta…y así lo exigió, incluso, en las monedas: Carlos III por la gracia de Dios. Era la primera vez que se imponía en España el Derecho Divino, por el que la soberanía deja de ser del pueblo y pasa a ser en exclusiva del Monarca. Sus ideas estaban claras:
– La Monarquía es una institución de ordenación divina.
– El derecho hereditario es irrevocable. El derecho adquirido por virtud del nacimiento no puede perderse por actos de usurpación, cualquiera que sea su duración; ni por incapacidad del heredero; ni por acto alguno de deposición.
– Los reyes son responsables sólo ante Dios. La monarquía es pura, ya que la soberanía radica por entero en el rey, cuyo poder rechaza toda limitación legal. Toda ley es una simple concesión voluntaria; y toda forma constitucional y toda asamblea existen a su arbitrio.
– La no-resistencia y la obediencia pasiva son prescripciones divinas. En cualquier circunstancia, la resistencia al rey es un pecado y acarrea la condenación eterna que el rey ordena algo contrario a la ley de Dios, Dios debe ser obedecido con preferencia al hombre; pero debe seguirse el ejemplo de los cristianos primitivos y sufrir con paciencia las penas que corresponden a la infracción de la ley.
2. Otra de las acciones de su Reinado menos conocida es la participación de España en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos en favor de las 13 Colonias rebeldes. Pero, al llegar aquí prefiero reproducir lo que escribe un gran estudioso del tema.
El Imperio español de Carlos III ayudó en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos
Desde la Declaración de Independencia (4 de julio de 1776) los sublevados recibieron ayuda española de forma solapada. En 1779 se rompieron las relaciones con el Reino Unido y se fue a la guerra. Se asedió Gibraltar sin éxito, pero se pudo recuperar Menorca. Bernardo de Gálvez, gobernador de la Luisiana, ocupó Florida. Inglaterra, aislada y sin poder someter a los rebeldes, tuvo que firmar la paz.
El Tratado de París puso fin a la guerra. España recuperó Menorca, la Florida y la costa de Honduras, aunque no pudo conseguir lo mismo con Gibraltar, que los ingleses se negaron en redondo a ceder España, de esta forma, contribuyó a la independencia de los Estados Unidos, hecho que creó un precedente para la emancipación de las colonias españolas en el siglo xix.
En 1785, el conde de Aranda, para poblar la Luisiana y evitar la instalación de los anglosajones, sugirió que el rey Luis XVI pudiera asentar allí a los últimos acadianos que no se habían asimilado en Francia. Las negociaciones con Vergennes (el ministro francés) finalizaron en abril de 1784. España se comprometía a pagar el coste del transporte y Francia se comprometía a pagar las pensiones debidas a los Acadianos. En 1785 siete barcos fueron armados y partieron de Nantes hacia Nueva Orleans. 1.596 acadios fueron transportados en los barcos el Bon Papa y el Saint-Rémy armados por Jean Peltier Dudoyer, la Bergère armada por Joseph Monesron Dupin, la Caroline, capitaneada por Nicolas Baudin, el Beaumont, l’Amitié y la Ciudad de Arcángel. (Wikipedia)
3. Su comportamiento con los gitanos. Veamos:
Desde el fracaso de la Gran Redada de 1749 los gitanos estaban sujetos a una situación muy problemática, que se pretendió resolver con una serie de iniciativas legislativas dessde 1763, finalmente sustanciadas en la Real Pragmática de 19 de septiembre de 1783, con propósitos claramente asimiladores y de carácter utilitarista, tras dicha pragmática se deja de considerar su origen o naturaleza diferenciada o inferior (raiz infesta); se prohibe el uso de las denominaciones «gitano» o «castellano nuevo» (TENIDAS POR INJURIOSAS); se concede libertad de residencia (excepto en la Corte y Reales Sitios, por ahora) y se permiten nuevos modos para ganarse la vida, incluyendo la admisión en gremios, pero se prohiben oficios como poseer tabernas o esquilar caballos, de vital importancia para el pueblo gitano; también se prohiben sus vestiduras tradicionales y su «gerigonza» (su idioma diferenciador, el «caló») y una vez más se establece la obligación de asentarse, abandonando el nomadismo; todo ello bajo graves penas a los desobedientes, que serían considerados vagos y sujetos a las penas correspondientes sin distinciñçión de los demás vasallos (se les aplica el Códico General Penal). Se calcula que 6.000 gitanos salieron en libertad por la pragmática de 1749 y otros tantos quedaron pendientes de probar su «honradez».
Las autoridades reconocerán que, «Su Majestad no mandó que se prendiesen y maltratasen aquellos que sólo tenían el nombre de gitanos […], pero ya ellos habían dejado ese ejercicio y vivían quietos como otros vecinos […], solamente fue su real intención que se prendiese a los gitanos malhechores, vagabundos […] pero el efecto ha sido el más injusto, habiendo preso y atropellado muchos buenos vasallos». Aun así, se solicitarán informes secretos de cada gitano a liberar, con un número de testigos de la localidad que atestiguasen la bondad del detenido en cuestión.
Según su lugar de origen, los hombres fueron trasladados, sin juicio alguno, a los arsenales de La Carraca (Cádiz), Cartagena y La Graña (El Ferrol) en condición de desterrados y obligados a «servir al rey de por vida». El trabajo en condiciones de esclavitud serviría para recomponer la maltrecha marina de guerra y para diversas obras públicas. La llegada repentina de tan elevado número de presos provocó que las condiciones de hacinamiento e insalubridad fuesen terribles.
En 1752, con objeto de descongestionar de prisioneros el arsenal gaditano de La Carraca, se ordenó el envío por barco de medio millar de gitanos al arsenal de La Graña. El viaje, azotado por tempestades y epidemias a bordo, acabó con la vida de casi la mitad de los gitanos embarcados.
4. Su guerra contra el catalán y la defensa del castellano
Carles III. Real Cédula de prohibición de l’us del catalán
En los primeros años de su reinado Carlos III emitió una Real Cédula por la que se prohibía el uso de la lengua catalana en todos los niveles de la enseñanza. La real cédula imponía la obligatoriedad de impartir «únicamente en lengua castellana» y advertía de la aplicación de severas sanciones contra los docentes que hicieran uso de la lengua catalana: desde la inhabilitación para ejercer hasta la condena a presidio. Esta ley también afectaba al uso de las lenguas vasca, gallega, aragonesa y asturiana en sus respectivos territorios.
La prohibición del catalán ya estaba expresada en la Nueva Planta (1717) del primer Borbón -padre de Carlos III.- Pero en la enseñanza se aplicaba, únicamente, en los estudios superiores. La producción literaria, científica y académica en catalán había quedado decapitada. Y se había creado un perverso axioma que asociaba la lengua castellana con los valores de la cultura y de la universalidad de las clases dirigentes, y la catalana con los contravalores de la vulgaridad y de la rusticidad de las clases populares iletradas. Un hecho que, a pesar de la pérdida de prestigio, no impidió que el catalán mantuviera su condición de lengua de las plazas y de las calles del país.
En 1768 Carlos III ya disponía de los resultados del primer censo español efectuado con métodos científicos -el del Conde de Aranda (1768)- que era también una fotografía socio-lingüística que resultó muy reveladora. España censó a poco más de 9 millones de personas. Pero el Principat, el País Valencià y las Illes Balerars sumaban 2 millones de habitantes. Galicia tenía 1,5 millones. Euskadi y Navarra se aproximaban a los 500.000. Y Aragón y Asturias 200.000 respectivamente. La mitad de la población de los dominios peninsulares borbónicos ni hacía uso ni tenía competencia en lengua castellana. Argumento que Carlos III estimó suficiente para girar un cuarto de vuelta la rosca de la represión.
5. La expulsión de los jesuitas
Ilustración de la expulsión de los Jesuítas
La expulsión de los jesuitas del Imperio español en 1767, una medida firmada por Carlos III dentro del ambiente hostil hacia esta orden religiosa en la Ilustración, sacudió profundamente la Cristiandad. Al fin y al cabo, la Compañía de Jesús –la mayor orden masculina católica en la actualidad– estaba fundada por españoles y muy vinculada a la historia de nuestro país, desde la Contrarreforma a la evangelización de América. Las razones oficiales para justificar la deportación achacaban a los jesuitas haberse enriquecido enormemente en las misiones, haber intervenido en política contra los intereses de la Corona y hasta perseguir el asesinato de los reyes de Portugal y de Francia. Eran mentiras o, en el mejor de los casos, exageraciones para ocultar una respuesta aún más sencilla: se habían convertido en unos intrusos de su propia casa.
Bajo la acusación de estar detrás de los motines populares del año anterior –conocidos con el nombre de Motín de Esquilache–, Carlos III firmó la Pragmática Sanción en 1767 que dictaba la expulsión de los jesuitas de todos los dominios de la Corona de España, incluyendo los de Ultramar y decretaba la incautación del patrimonio que la orden tenía en el imperio. Sin embargo, las verdaderas causas que motivaron la medida hay que buscarlas más allá de las revueltas sociales, donde la implicación jesuita nunca ha podido demostrarse.. Carlos III amplía la persecución
Con gran sigilo, en la madrugada del 2 de abril de 1767, las tropas reales acudieron a las 146 casas de los jesuitas y les comunicaron la orden de expulsión contenida en la Pragmática Sanción. Fueron deportados de España 2641 jesuitas y de las Indias 2630. Los primeros fueron acogidos inicialmente en la isla de Córcega, perteneciente entonces a la República de Génova. Y el Papa Clemente XIII se vio obligado a admitirlos en los Estados Pontificios cuando los franceses tomaron la isla de Córcega.
6. Los 20.000 esclavos de la Corona
Carlos III
Al concluir la Guerra de los Siete Años en 1763, los ministros de Carlos III decidieron impulsar el desarrollo de la esclavitud dentro del Imperio español. Para tal fin, nada mejor que fomentar en el Caribe plantaciones azucareras similares a las que ya habían creado los franceses y británicos. Esto implicaba auspiciar la creación de compañías nacionales de traficantes de esclavos, cuyos barcos desplazaran a los de otras potencias dedicadas al comercio de las valiosas piezas de indias; y proceder a la reducción de los aranceles que lo gravaban, hasta lograr el libre comercio de esclavos en 1789.
La expansión de la trata negrera corrió pareja a otro hecho de singular relevancia: el soberano se convirtió en el mayor propietario de mano de obra cautiva de la Monarquía hispánica.
La mitad de sus 20 000 esclavos estaban alojados en Cuba construyendo fortificaciones en La Habana o prestando sus servicios en la mina del Cobre en Santiago de Cuba. Otros 8 500 trabajaban en haciendas azucareras y ganaderas diseminadas por Colombia, Perú, Ecuador y Chile. Los 1 500 restantes estaban alojados en la Península ibérica, en los arsenales de la Armada, especialmente en Cartagena, o realizaban obras públicas en las inmediaciones de la corte, como los 300 esclavos argelinos que desmontaron la subida al Alto del León en el puerto de Guadarrama.
El apogeo de la esclavitud tenía por fuerza que hacerse sentir en el centro neurálgico del Imperio español: al despuntar la década de 1760 había en Madrid unos 6 000 esclavos, que por entonces equivalían al 4% de su población total: su presencia cotidiana en las calles y plazas confería a la capital un aspecto de ciudad multiétnica.
La mayoría formaba parte del servicio doméstico de los complejos palaciegos de la realeza y de las residencias pertenecientes a la aristocracia, el clero y otras fracciones de la clase dominante, dueñas por excelencia de estas valiosas mercancías, cuyo disfrute también les confería reconocimiento social.
Junto a las múltiples actividades laborales desempeñadas en las casas de sus amos, otro grupo más reducido trabajaba en talleres artesanales, mientras que unos pocos cultivaban con éxito las bellas artes. Es el caso del miembro de la Casa de los Negros del Palacio Nuevo (Palacio Real) Antonio Carlos de Borbón, arquitecto de obras reales y autor de la fábrica de Porcelanas del Buen Retiro, o de su hermano Joseph Carlos de Borbón, pintor de Cámara, diez de cuyas obras forman parte de la colección del Museo del Prado. Pero incluso estos «privilegiados» fámulos, que después de ser liberados llevaban el nombre y el apellido de su amo, acabaron muriendo en la más absoluta miseria.
Y ahora hablemos de su gran afición a la caza y de algunos de sus hábitos.
Carlos III en una cacería
Cazar era, para Carlos III, el modo de mantener la salud física y el equilibrio mental, escapando así de la «melancolía» (locura) en que habían caído personas de su familia como su padre, Felipe V, y su hermano, Fernando VI. El miedo a volverse loco como sus antepasados lo impulsó a dedicarse cada día al ejercicio físico en pleno contacto con la naturaleza, y gracias a ello llegó a ser uno de los Borbones más longevos que reinaron en España.
Carlos III cazaba tanto, que el historiador inglés William Coxe llegó a decir de él: «su deseo por disparar tiros pronto se convirtió en una pasión dominante que absorbía toda su atención, haciéndole olvidar sus demás ocupaciones (lo que no es verdad). Tanta importancia daba a sus hazañas de cazador, que escribió un diario en el cual apuntaba todas las piezas de caza que se había cobrado. Poco tiempo antes de su muerte, se jactó ante un embajador extranjero de haber dado muerte con su propia mano a 539 lobos y 5.323 zorras«.
«Me parece que sólo hay tres días en todo el año en que no va de caza, y los tiene apuntados en el calendario», escribe un notable viajero de su época que conoció la corte. «Si esto sucediese con frecuencia, se resentiría de ello su salud. Si se hubiese visto obligado a permanecer en palacio, infaliblemente habría caído enfermo. Ni la tempestad, ni el calor, ni el frío le impedían salir; y cuando se le dice que hay un lobo en tal o cual sitio, no se para jamás en la distancia: recorrería gustozo la mitad del reino por matar esa fiera, objeto favorito de su caza».
Antes de cenar, el rey, cuando era anciano, iba a las habitaciones de sus nietos para saludarlos y jugar con ellos. Prefería, eso sí, los trabajos manuales: «Era muy mañoso, y se había ocupado cuando joven en trabajar al torno, y el puño de su bastón y otras cosas eran hechas por él», contó el conde. La cena era también en solitario: una sopa, un trozo de ternera asada, un huevo fresco, ensalada con azúcar, agua y vinagra, y pan mojado en una copa de vino. Llegada la hora señalada, los sirvientes hacían entrar a todos los perros de caza del rey, que los alimentaba personalmente, los acariciaba y abrazaba con sumo cariño.
Antes de dormir, Carlos III rezaba durante exactos quince minutos y daba las instrucciones a su mayordomo sobre la hora que lo tenía que despertar al día siguiente: siempre era la misma hora. Agonizando, sabiendo que estaba a las puertas de la muerte, cumplió con la rutina hasta el último momento, dándole la noche del 13 de diciembre de 1788 instrucciones a su mayordomo para que lo despertara al día siguiente, cosa que sabía que no sucedería.
Y AHORA EL MOTÍN DE ESQUILACHE
Pero, curiosamente, fue el Motín de Esquilache el acontecimiento que marcó su Reinado. Tal vez porque lo que comenzó simplemente como una revuelta casi se transforma en una revolución (pocos años después estallaría la Revolución Francesa), ya que la multitud asaltó la casa de Esquilache, el secretario de Hacienda, y se congregó en el Palacio Real, donde Guardia Real tuvo que emplearse a fondo la Guardia Real para restablecer el orden con un resultado de cuarenta muertos. El desencadenante de la protesta había sido un decreto impulsado por el marqués de Esquilache que pretendía reducir la criminalidad y que formaba parte de un conjunto de actuaciones de renovación urbana de la capital –limpieza de calles, alumbrado público nocturno, alcantarillado–. En concreto, la norma objeto de la protesta exigía el abandono de las capas largas y los sombreros de grandes alas, ya que estas prendas ocultaban rostros, armas y productos de contrabando. No en vano, el trasfondo del motín era una crisis de subsistencias a consecuencia de un alza exagerado del precio del pan.
Representación del motín de Esquilache
Y ASÍ FUE EL TRISTE FINAL DEL MEJOR DE LOS BORBONES
Tras la muerte de su amada esposa, la joven María Amalia de Sajonia, nada más llegar a España –según la Historia– Carlos III ya no fue el mismo. Le afectó tanto su muerte que no volvió a tener trato com mujer alguna. Pero, sería en sus últimos años, y más en los últimos meses, cuando su vida personal y hasta su buen carácter se vino abajo. Primero por la enfermedad de su heredero, Felipe Antonio Pascual de Borb ón y Sajonia, que no consiguió esquivar la demencia borbónica tradicional (Felipe V, Luis I, Fernando VI), agravadas tanto en su caso que hasta se le apartó de la sucesión al trono que le hubiera correspondido por derecho natural. Según los testimonios de la época, Felipe Antonio Pascual de Borbón y Sajonia era un «imbécil incurable».
El infante nació el 13 de junio de 1747 en Portici, Nápoles, cuando su padre ya llevaba más de una década luciendo el título de soberano de las Dos Sicilias —durante su reinado condujo relevantes progresos como suprimir la servidumbre, unificar las leyes y la administración, mejorar las infraestructuras o impulsar las excavaciones arqueológicas en Pompeya y Heculano—. Fue, al fin, el primer varón del matrimonio forjado entre Carlos III y la princesa María Amalia de Sajonia después de cinco hijas. En total, tuvieron trece vástagos, de los que solo la mitad llegarían a la edad adulta.
De Felipe Antonio Pascual, al principio, se dijo que era un niño «robusto y bien formado». Su tío, el rey Fernando VI, le concedió el rango de infante de España, que se sumaba al título de príncipe de Nápoles y Sicilia. Pero desde muy pronto empezó a dar síntomas de una salud débil y enfermiza, sufriendo constantes episodios de crisis epilépticas. Según las fuentes de la época, tenía la cabeza excepcionalmente grande, era completamente bizco y evidenciaba un retraso mental. Incluso se dice que era incapaz de articular palabra.
Cuando Fernando VI expiró su último aliento en el verano de 1759, concluyendo al fin su endiablada agonía, el trono español pasó a manos de su hermanastro Carlos III, nacido del segundo enlace de Felipe V con Isabel de Farnesio. Y la primera medida que adoptó el nuevo rey fue inhabilitar a su primogénito como sucesor y heredero de la corona. Una decisión amparada en la discapacidad intelectual que le había sido diagnosticada al pobre Felipe Antonio Pascual, quien, siendo consciente o no, vio cómo ese rechazo que le brindó su progenitor le empujó a un lugar totalmente residual en la historia de España.
El beneficiado de este ardid, el segundo varón en la línea de descendencia, fue el futuro Carlos IV, al que las Cortes juraron como príncipe de Asturias. Su hermano pequeño, Fernando, heredaría el reino de Nápoles. Y de la misma forma que desechó a Felipe Pascual para que ejerciese cualquier gobierno en España o en las Dos Sicilias, Carlos III retorció las leyes para que su segundo hijo, el mismo que terminaría abdicando unas décadas más tarde en la figura de Napoleón, se asegurase la proclamación como monarca.
Carlos IV incumplía la cláusula impuesta por Felipe V de «nacer y ser educado en suelo español» para poder ser rey de España. También había dado su primer llanto en la localidad italiana de Portici, en noviembre de 1748. El «mejor alcalde de Madrid» vio en su hermano, el extravagante infante don Luis Antonio, exclérigo y conde de Chinchón —enredado siempre en peripecias amorosas—, y en sus hijos una amenaza a su linaje. Por eso dio luz verde a su casamiento con una mujer que no fuese de la realeza y redondeó la jugada con una ley firmada en 1776 que regulaba con dureza los matrimonios socialmente desiguales.
Mientras tanto, el rechazado Felipe Antonio Pascual, destinado a conformarse con el título de duque de Calabria, quedó internado en el palacio real de Caserta, alejado de la corte napolitana. Fue vigilado durante el resto de su vida, especialmente para controlarle los impulsos sexuales que derivaban en asaltos a las mujeres que deambulaban por los pasillos de la residencia. Falleció el 17 de septiembre de 1777, a los 30 años, a causa de los efectos de una viruela. Su muerte, describió el abad Galiani, «fue realmente considerada como un suceso afortunado dada su condición de imbécil incurable».
Y lo peor le llegó ya en los últimos meses de su vida, pues cuando se veía morir el que murió fue su hijo primogénito, el imbécil incurable, y eso hizo que se deprimiera de tal manera que se encerró para no hablar con nadie… porque, además, su otro hijo, ya Príncipe de Asturias, le resultaba insoportable. «Es un lelo, un lelo», le decía a su Ministro FLoridablanca.
Cuenta uno de sus biógrafos que uno de sus últimos días, ya en diciembre de 1788 (murió el 14) cuando al atardecer estaba reposando en una de las terrazas del Palacio de la Granja entró a verle su hijo Carlos (el que pocos días después iba a ser el nuevo Rey de España) y muy eufórico empezó a contarle el éxito que había tenido esa tarde en la Fábrica de Cristales, por sus conocimientos de mineralogía… y como viera que el padre ni se inmutaba se acercó mñçás a él y le dijo:
— Padre ¿no dices nada de mi triunfo?
— Sí hijo, sí… ¡que cada día que pasa eres más tonto!… ¡¡¡ POBRE ESPAÑA !!!
Julio MERINO
Periodista y Miembro de la Real Academia de Córdoba
Autor
Últimas entradas
 Actualidad26/12/2023Reinventando la historia. Magnicidio frustrado. Por Fernando Infante
Actualidad26/12/2023Reinventando la historia. Magnicidio frustrado. Por Fernando Infante Destacados15/08/2023Lepanto. ¿Salvó España a Europa? Por Laus Hispaniae
Destacados15/08/2023Lepanto. ¿Salvó España a Europa? Por Laus Hispaniae Actualidad15/08/2023Entrevista a Lourdes Cabezón López, Presidente del Círculo Cultural Hispanista de Madrid
Actualidad15/08/2023Entrevista a Lourdes Cabezón López, Presidente del Círculo Cultural Hispanista de Madrid Actualidad15/08/2023Grande Marlaska condecora a exdirectora de la Guardia Civil
Actualidad15/08/2023Grande Marlaska condecora a exdirectora de la Guardia Civil