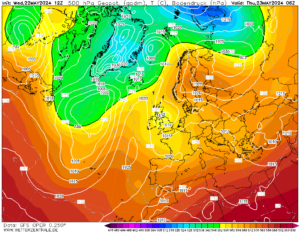|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Una madrugada de julio, José Calvo Sotelo y Miguel Angel Blanco morían en 1936 y 1997, respectivamente. La dictadura de las armas, la imposición de la sinrazón, el asesinato del tiro en la nuca, caminando o arrodillado sin ver la expresión del verdugo, se convertían en el sello identitario de la «hazaña» de sus ejecutores. Por desgracia, un mismo y fatídico final a manos del sicario de turno emborrachado de odio en ese decimotercer día del mes. El desafío de la víctima quedaba para la eternidad como las estrofas del poeta guatemalteco Ismael Cerna.
¿Y qué? Ya ves que ni moverme puedo
y aún puedo desafiar tu orgullo vano.
¡A mí no logras infundirme miedo
con tus iras imbéciles, tirano!
No hubo otra opción. Rara vez, las armas en posesión de un loco suelen provocar destinos de esperanza. El proyectil siempre suele portar una carta de despedida, el postrero aliento, el viaje final desde una pretérita experiencia vital.
Soy joven, fuerte soy, soy inocente
y ni el suplicio ni la lucha esquivo;
me ha dado Dios un alma independiente, pecho viril y pensamiento altivo.
Ni siquiera valieron sus fortalezas, su juventud, la valentía de sus ideas, el sacrificio por una vida mejor para los demás. No fueron salvoconducto de peso para sobrevivir.
En su empeño, en la defensa de unos ideales como representantes del pueblo, fueron obligados a entregar sus propias vidas con el índice criminal que apretó el gatillo. El frío acero de la boca de fuego de la pistola se hundió en sus cogotes y, sin compasión, municionó en un cuerpo entregado a la Muerte. La ventaja de toda una vida había expirado, el tictac de la hora final se había detenido súbita y definitivamente, sin concesiones ni palabras.
Que tiemblen ante ti los que han nacido
para vivir de infamia y servidumbre;
los que nunca en su espíritu han sentido
ningún rayo de luz que los alumbre.
Los que al infame yugo acostumbrados
cobardemente tu piedad imploran;
los que no temen verse deshonrados
porque hasta el nombre del honor ignoran.
cobardemente tu piedad imploran;
los que no temen verse deshonrados
porque hasta el nombre del honor ignoran.
Ni dignidad, ni honor, ni honra. Ni esa luz que, entre la oscuridad del bosque, prolonga los días, ni esa magia del Gandalf de Tolkien que fascinaba a Miguel Ángel Blanco cuando leía «El Señor de los anillos». Ni espíritu, ni siquiera ese inventado, el de Ermua, para el marketing de hace 25 años cuando la sociedad civil imploraba piedad al tirano. El honor no cabe en una pegatina; la dignidad humana, tampoco.
Ahora, todo se ha visto exterminado por nuestros gestores, los del Mal innato que corre por venas intoxicadas de saña e inquina. La hemeroteca del PSOE es incapaz de negar la evidencia de escupir sobre la memoria de sus muertos. Porca miseria!
Yo llevo entre mi espíritu encendida
la hermosa luz del entusiasmo ardiente;
amo la libertad más que la vida
y no nací para doblar la frente.
Por eso estoy aquí, altivo y fuerte,
tu fallo espero con serena calma;
porque, si puedes decretar mi muerte,
nunca podrás envilecerme el alma.
¡Hiere! Yo tengo la prisión impía
la honradez de mi nombre por consuelo.
¿Qué me importa no ver la luz del día,
si tengo en mi conciencia la del cielo?
la hermosa luz del entusiasmo ardiente;
amo la libertad más que la vida
y no nací para doblar la frente.
Por eso estoy aquí, altivo y fuerte,
tu fallo espero con serena calma;
porque, si puedes decretar mi muerte,
nunca podrás envilecerme el alma.
¡Hiere! Yo tengo la prisión impía
la honradez de mi nombre por consuelo.
¿Qué me importa no ver la luz del día,
si tengo en mi conciencia la del cielo?
Y ese exterminio es rabiosa actualidad a través de la sumisión política, de la tibieza y los complejos, de los intereses económicos que otorgan las poltronas y cargos públicos, de un pueblo acobardado y de la aprobación de una ley, la de Memoria Democrática, redactada con tinta de sangre inocente y cubierta por renglones de odio con el cínico y adaptado relato histórico de infames «gudaris de paz» –¡qué contradicción–, villanos convertidos en héroes con la servil complicidad de un Estado que, de nuevo, ha claudicado dejando el pescuezo a merced de sus socios abertzales. Ya lo hicieron antes, de todas formas. Nos han ido acostumbrando. Ni siquiera son capaces de recordar sus propias lágrimas cuando portaban los féretros de los que, política y valientemente, les precedieron.
¿Qué importa que entre muros y cerrojos
la luz del sol, la libertad me vedes,
si ven celeste claridad mis ojos;
si hay algo en mí que encadenar no puedes?
¡Sí; hay algo en mí más fuerte que tu yugo,
algo que sabe despreciar tus iras,
y que no puede sujetar, verdugo,
al terror que a los débiles inspiras!
¡Hiere…! Bajo tu látigo implacable,
débil acaso ante el dolor impío,
podrá flaquear el cuerpo miserable;
¡pero jamás el pensamiento mío…!
la luz del sol, la libertad me vedes,
si ven celeste claridad mis ojos;
si hay algo en mí que encadenar no puedes?
¡Sí; hay algo en mí más fuerte que tu yugo,
algo que sabe despreciar tus iras,
y que no puede sujetar, verdugo,
al terror que a los débiles inspiras!
¡Hiere…! Bajo tu látigo implacable,
débil acaso ante el dolor impío,
podrá flaquear el cuerpo miserable;
¡pero jamás el pensamiento mío…!
Y ya sabemos las consecuencias de la imposición, del señalamiento, de la provocación. Tristemente, hace 86 años, Calvo Sotelo lo sufrió en su propia carne de igual forma que, mucho tiempo antes, lo habían hecho cientos de inocentes en defensa de esa fe que, como la Cruz o la democracia, tratan de arrebatarnos a marchas forzadas al amparo de decretazos y leyes destinadas a gestar la discordia y la disensión, distracciones que camuflan los acuciantes problemas que nos asolan.
La miseria material de la población es el objetivo; la miseria moral de «hunos» y «hotros» es el arma para contagiar a un pueblo cansado y dividido por la castuza encargada de, sesgada y arbitrariamente, reventar costuras y echar sal en heridas que reabren y acentúan el dolor y sufrimiento de casi un millar de crímenes, 379 de ellos sin esclarecer con el beneplácito de los que han sellado la ignominiosa alianza. Paradójicamente, no hay eco más sonoro que el silencio de la complicidad.
Más fuerte se alzará, más arrogante
mostrará al golpe del dolor sus galas:
el pensamiento es águila triunfante
cuando sacude el huracán sus alas.
Nada me importas tú, furia impotente,
víctima del placer, señor de un día:
si todos ante ti doblan la frente
yo siento orgullo en levantar la mía.
mostrará al golpe del dolor sus galas:
el pensamiento es águila triunfante
cuando sacude el huracán sus alas.
Nada me importas tú, furia impotente,
víctima del placer, señor de un día:
si todos ante ti doblan la frente
yo siento orgullo en levantar la mía.
Entonces de esos antros tenebrosos
donde el honor y la inocencia gimen;
donde velan siniestros y espantosos
los inícuos esbirros de tu crimen;
de esos antros sin luz, y estremecidos
por tantos ayes de amargura y duelo
donde se oye entre llantos y gemidos
el trueno de la cólera del cielo,
con aterrante voz, con prolongada
voz, que estremezca tu infernal caverna,
se alzará cada víctima inmolada,
para lanzarte maldición eterna.
donde el honor y la inocencia gimen;
donde velan siniestros y espantosos
los inícuos esbirros de tu crimen;
de esos antros sin luz, y estremecidos
por tantos ayes de amargura y duelo
donde se oye entre llantos y gemidos
el trueno de la cólera del cielo,
con aterrante voz, con prolongada
voz, que estremezca tu infernal caverna,
se alzará cada víctima inmolada,
para lanzarte maldición eterna.
En tiempos de implantación de miedos, las conciencias duermen, pero no hay mal que cien años dure ni maldición que pueda destruir la robustez y entereza de un pueblo, el español, consolidadas por el trabajo y la paciencia de gentes que están por encima de las exhibiciones de necedad y provocación de partidos políticos cuyo ADN está íntimamente ligado a hechos, manipulaciones y decisiones contra el bienestar de la Nación.
Como dijo Stefan Zweig, «así nacen conflictos y guerras, con juegos de palabras peligrosas y la superexcitación de las pasiones nacionales. Y así también surgen los crímenes políticos. No ha habido vicios ni brutalidad en la tierra que hayan vertido tanta sangre como la cobardía humana.»
La Ley de Memoria Histórica de 2007 fue el preámbulo, la chispa que encendió la mecha de una fracción social cuya brecha, si cabe, se hará mayor con la de Memoria Democrática –mismos perros, distinto collar– después de reveses judiciales que, con efecto bumerán, han hecho que, en innumerables casos, la Verdad prevalezca ante los grandes protagonistas de la mentira y la manipulación.
Autor
Últimas entradas
 Cultura13/02/2023Roy Campbell, un verdadero hombre de acción. Entrevista a Emilio Domínguez
Cultura13/02/2023Roy Campbell, un verdadero hombre de acción. Entrevista a Emilio Domínguez Destacados13/01/2023Edchera y sus héroes legionarios. Por Emilio Domínguez Díaz
Destacados13/01/2023Edchera y sus héroes legionarios. Por Emilio Domínguez Díaz Actualidad23/11/2022De Calígula a la alarma social. Por Emilio Domínguez Díaz
Actualidad23/11/2022De Calígula a la alarma social. Por Emilio Domínguez Díaz Actualidad27/09/2022Ceuta: Todos juntos formamos bandera. Por Emilio Domínguez Díaz
Actualidad27/09/2022Ceuta: Todos juntos formamos bandera. Por Emilio Domínguez Díaz