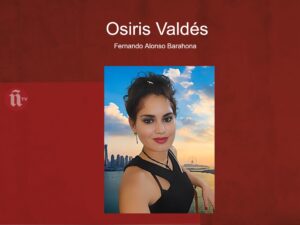|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Ningún autor me ha marcado, tomando toda su obra a modo de conjunto, como Elías Canetti. Al poco de llegar a la Universidad Complutense a estudiar literatura me zambullí, de manera azarosa, en su obra y ya no pude salir hasta haber agotado casi del todo cuanto había publicado en español. Desde mis primeras lecturas de Kafka, Dostoievski, Baroja, Henry James, Beckett, Camus o Hermann Hesse años atrás, ningún autor me había conmocionado así. Descubrí en él rasgos en comunes de todos los autores que me gustaban e, igualmente, unos rasgos propios que hacían difícil cualquier tipo de comparación. Me centré en esa particularidad de su obra y quise poder expresarla en una sencilla fórmula que espero poder explicar a lo largo de este artículo: Elías Canetti fue un exiliado metafísico.
Para referirme a la destrucción del legado europeo —incoado en la Antigua Grecia y continuado con el Imperio romano—, que se produjo en el siglo XX gracias a las llamadas Dos Guerras Mundiales, hace tiempo que me gusta emplear la expresión “pira europea”. El nombre surgió al llegar al final de Auto de fe (1935), la única novela de Elías Canetti. Su protagonista, el sabio Peter Kien es arrasado por las llamas —que nadie se llame a engaño: el título lo presagiaba—, junto a su biblioteca. Ese momento, explicado —como veremos— en la biografía de Canetti cobró, para mí, el mismo significado que quiso imprimirle su autor: la quema de la biblioteca es la quema de Occidente mismo. Imagen premonitoria de la quema humana llevada a cabo en Europa tan solo unos años después. Quema humana porque, en palabras de Heinrich Heine, quien hoy quema libros mañana quemará hombres.
Auto de fe es una novela delirante y monstruosa a la manera de los cuadros de Brueghel, Patinir o de El Bosco, que Canetti tanto admiraba, priman en ella las pulsiones irracionales, la misoginia como yo no la he visto en otra obra literaria, el antisemitismo más limpio de justificaciones y una violencia irracional impactante. Como un nuevo Triunfo de la muerte o El Jardín de las Delicias, se presenta un fresco global en forma de novela compuesto por varios episodios con más bien poca relación entre sí —si eliminamos que todos están protagonizados por el sinólogo Peter Kien—; frescos del exceso y de la locura, de la destrucción y del sadismo. Con algunos trazos surrealistas —el gusto por la imagen sin sentido—, la novela de Canetti resulta difícilmente comparable a nada que se haya hecho antes o después en literatura.
En su recopilación de ensayos literarios La verdad de las mentiras, el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa nos ofrece una recopilación de juicios sobre algunas de las obras literarias de más valor del siglo XX. Allí encontramos una mención a la novela Auto de fe, de Elías Canetti. “El cráter de la historia, aquella imagen de la biblioteca presa de las llamas y la inmolación de su dueño, prefigura gráficamente las inquisiciones del nacionalsocialismo y la destrucción de una de las culturas más creativas de su tiempo por obra del totalitarismo nazi”. Añade: “parece una escalofriante metáfora de una sociedad a punto de caer en la sinrazón y la demagogia más fanáticas, para rodar hacia el cataclismo”. Lo que evidencia la ficción de Elías Canetti, una de las mentes más lúcidas del siglo XX y, con toda probabilidad, un pensador mucho más profundo en obras como Masa y Poder o en sus Apuntes que los supuestos grandes filósofos de su tiempo; es lo mismo que evidencia la ficción de Kafka, de Orwell, de Huxley o de Bradbury: que sólo la literatura es capaz de conocer en toda su profundidad el mundo circundante, al que absolutiza mediante la ficción, y que ninguna ciencia tiene la capacidad de anticipación de la literatura para prever la evolución de la condición humana a corto plazo.
Asimismo, Kundera propone una explicación que, en mi opinión, es aplicable a Kafka o Canetti también en cuanto a escritores de ficción: que bajo la irrealidad más expresionista se encuentra un retrato hiperrealista de su tiempo. Para ello, conviene “detenerse en las acciones tanto ilógicas como comprensibles, para ver un orden oculto, subterráneo, sobre el que se fundan las decisiones (de los personajes)”. En otras palabras: que Canetti vio, mucho antes de nosotros, la esterilidad del realismo literario para retratar la realidad de su tiempo. En su lugar, se dio cuenta de que lo absurdo, lo grotesco y la irracionalidad desatada de tintes oníricos, resultan mucho más eficaces para certificar con garantías el estado moral de su época y, todo sea dicho, también de la nuestra. En cuanto a Canetti como personaje histórico, es uno de los autores literarios más complejos del mundo contemporáneo. Tiene difícil comparación éste escritor descendiente de sefardíes que vagaron por Europa tras su expulsión española en 1492 y que cambiaron su apellido al llegar a Italia —de Cañete a Canetti—; la propia biografía del escritor, Historia de una vida (La lengua salvada, La antorcha al oído, Juego de ojos), es única. En ella traza el retrato de un centenar largo de personajes mientras que apenas se trata a sí mismo. Tampoco pivotan sus vaivenes sobre un centro fijo, sino que realiza un itinerario europeo de juventud a través de diversos países por los que viajó de forma tan intermitente como continuada en el tiempo.
En su narración, no paran de entrar y salir personajes; se trata, en ese sentido, de un libro muy decimonónico que retrata el paisanaje al completo de un tiempo y de un lugar concretos. En Historia de una vida tienen cabida tanto la intrahistoria cotidiana como también los grandes acontecimientos que sacuden todas las vidas que Canetti recoge escrupulosamente. Esa pulsión de cronista que quiere levantar testimonio de una encrucijada histórica y que, parafraseando a Balzac, podemos decir irónicamente que se propone competir con el censo, demuestra que Canetti es un auténtico maestro en la caracterización, en la descripción y en la crónica. La protagonista de la biografía, en realidad, no es otra que la madre del autor; al fin y al cabo, el libro casi comienza con la temprana y traumática muerte del padre y finaliza con el circunspecto entierro de la madre. Y quizás por ello, la Historia de una vida a la que hace referencia el título no sea la de Canetti —que, por supuesto, también lo es—, sino esencialmente la de su madre: esa figura que sobrevuela a todas las demás —una multitud, ya he dicho— y se destaca como ninguna por su autoritarismo y por su más que evidente tendencia castradora.
Contrastan en Canetti las distintas personalidades literarias que confluyen: el cronista de un tiempo, el pintor expresionista y, por último, el pensador exhaustivo de Masa y Poder. Podríamos, incluso, añadir al autor que realiza miles de páginas de Apuntes —la mayoría todavía hoy sin publicar, por deseo expreso del autor— como desahogo mental de sus trabajos más rigurosos. Además, también era un autor teatral y, sobre todo, un vívido intérprete de sus propias obras en los cafés vieneses en cuyas lecturas públicas intervenía con verdadera pasión de actor consagrado. Pero, ¿a qué se debe esa heterogeneidad, esa variedad humana y literaria tras el nombre de Elías Canetti? ¿Podemos realmente fiarnos del narrador de Historia de una vida que habla mucho más al lector de cualquier personaje secundario de su vida que de él mismo? En uno de sus apuntes escribió: “Creo que es también parte de la rebeldía contra la muerte. Nunca quiero saber qué libros entre esos se quedarán sin leer. Hasta el final no está determinado cuáles van a ser. Tengo libertad de elección, puedo elegir en cualquier momento entre todos los libros a mi alrededor, y por ello tengo en mi mano el curso de mi vida”. No hay que obviar, a este respecto, el hecho de que todo recuerdo está siempre falseado; que no existe la memoria diáfana y precisa; que todo el que recuerda miente, ficciona, falsea —por el tiempo, por elección, por afinidad narrativa—; pero que también todo el que ficciona confiesa, se expone, queda abierto en canal ante la página en blanco —por la insignificancia del hombre frente al escritor, por indefensión íntima ante la necesidad de escribir la verdad, por respeto a lo poco del ser que no puede ser extirpado o alienado—.
El escritor miente; lo hace más que nadie. Su oficio así lo dicta; pero es quizás esa tergiversación inevitable y voluntaria la que hace que su relato de la realidad —falseado— pueda ser más real, más complejo, más panorámico —como experiencia concreta— de la realidad que le ha tocado en suerte vivir. Y no hay que desdeñar esa hibridación de historia y ficción en el relato de una vida que se nos presenta como real en todos sus acontecimientos —tanto los que el contraste confirma como los que desmiente—. Como escribe Malraux al principio de sus Antimemorias: “Nuestro espíritu inventa sus gatos con botas y sus cocheros que se convierten en calabazas al amanecer, porque ni el religioso ni el ateo se contentan del todo con la existencia”. Todas las memorias, del tipo y rigor que sean, son, siempre, unas antimemorias, aunque el privilegio de reconocerlo así sólo pertenezca a Malraux. Y por eso inicia su libro con una brillante reflexión que merece ser resumida, al menos parcialmente, aquí:
“Reflexionar acerca de la vida —acerca de la vida frente a la muerte— no es otra cosa, sin duda, que profundizar nuestra propia interrogación. No hablo del hecho de que nos maten —que apenas supone un interrogante para quién tiene la trivial fortuna de ser valiente—, sino que la muerte asoma en todo lo que es más fuerte que el hombre: en el envejecimiento y hasta en la metamorfosis de la tierra, y, sobre todo, en lo irremediable, en el: nunca sabrás qué querrá decir todo esto. Frente a esa pregunta, ¿qué me importa lo que sólo me importa a mi mismo? (…) ¿Qué responde, pues, mi vida a esos dioses que se acuestan y esas ciudades que se levantan, a ese estrépito de acción que sacude el barco como si fuera el ruido eterno del mar, a tantas esperanzas vanas y a tantos amigos muertos? (…) No es preciso modificar los hechos: el culpable se salva, no porque imponga una mentira, sino porque el dominio del arte no es el de la vida. (…) Admiro las confesiones que llamamos Memorias, pero solo me interesan a medias. (…) El individuo ha ocupado en las Memorias el lugar que sabemos, cada vez que las Memorias se han llamado Confesiones. (…) Las Memorias del siglo XX son de dos clases diferentes. Por una parte el testimonio de acontecimientos (…). Por otra parte, la introspección. (…) el retrato literario sería mejor cuanto más parecido, y tanto más parecido cuanto menos convencional. (…) La verdad de un hombre es, ante todo, lo que oculta. (…) El sentimiento de ser extranjero en la tierra o de retornar a ella que a menudo encontramos aquí parece nacido de un diálogo con la muerte. Ser el objeto de un simulacro de ejecución no es un sentimiento desdeñable. (…) Siempre creo escribir para los hombres que me leerán más tarde. No por confianza en ese libro, ni por la obsesión de la muerte o de la Historia en tanto que destino inteligible de la humanidad, sino a causa del sentimiento violento de una deriva arbitraria e irremplazable como la de las nubes”.
Aunque parezca paradójico, la tergiversación de la experiencia concreta de la que nace la experiencia literaria tomada por escrito puede beneficiar la visión objetiva que se da de la historia. De nuevo tomaremos la reflexión de Malraux: “La sinceridad no ha sido siempre su propio objeto. El hombre fue dado por cada una de las grandes religiones; las Memorias proliferan en cuanto la confesión se aleja. Chateaubriand dialoga con la muerte, acaso con Dios. Cuando el hombre se convierte en el objeto de una búsqueda y no de una revelación, aumenta la tentación de agotarlo: cuanto más extensas sean las Memorias y el Diario, tanto mejor se conocerá al Hombre. Pero el Hombre no llega al fondo del hombre. No se encuentra su imagen en la extensión de los conocimientos que adquiere: encuentra en sí mismo una imagen de los problemas que plantea. El hombre que se encontrará en este libro es el que se atiene a los problemas que la muerte plantea al significado del mundo. (…) Es posible que en el dominio del destino, el hombre valga más por el ahondamiento de sus preguntas que por sus respuestas. En la creación novelesca, en la guerra, en los museos verdaderos o imaginarios, en la cultura, quizás en la historia, he encontrado un enigma fundamental, el azar de la memoria que —por azar o no— nunca resucita una vida durante su desarrollo. Iluminadas por un sol invisible, surgen nebulosas que parecen preparar una constelación desconocida. Algunas pertenecen a lo imaginario; muchas, al recuerdo de un pasado que vislumbro en relámpagos o que debo redescubrir pacientemente:: los momentos más profundos de mi vida no me habitan, me obsesionan y se me escapan, alternativamente. Poco importa. Frente a lo desconocido, algunos sueños muertos no tienen menos significado que nuestros recuerdos. Aquí retomo, pues, escenas que antes transformé en ficción. Con frecuencia ligadas al recuerdo por lazos enzarzados, puede ocurrir que también lo estén, de manera más perturbadora, al porvenir”.
Así ocurre así con los Chateaubriand, Baroja o Azaña: son mucho más precisos que los mejores historiadores con su relato sobre la realidad histórica. Porque en la vida caben los hechos, los sueños, los deseos, las ficciones, y cabe la deformación del recuerdo o de nuestro punto de vista. Todo aquello que permanece sumergido a ojos del riguroso académico cargado de documentos de la época, datos y tantas otras buenas razones más que válidas; es, sin embargo, evidente para el escalpelo del escritor. Quizás su forma de manifestar el diagnóstico de su tiempo requiera de una mayor concavidad lingüística, del uso únicamente de una función poética de la lengua que necesita, de alguna manera, reinventar el idioma para poder cartografiar la época con rigor literario.
Así que ya desde sus inicios podemos hablar de Elías Canetti como un exiliado a secas. El individuo que mejor representa el arquetipo del exiliado y aquel en el que encontramos un significado más metafísico: el exiliado como alguien condenado a ser extranjero, a errar sin patria, a caminar en soledad, a hablar una lengua ajena que nunca será suya por mucho que la domine, a añorar lo que nunca a conocido y que otros muchos tienen. Canetti se crió en un español propio del siglo de oro. Tras la muerte de su padre, su madre —que concebía el alemán como un idioma íntimo para hablar a solas con su marido—, le instruyó en dicho idioma con severidad, obligándole a suplir ese papel e imponiéndole la más alta exigencia lingüística. Tras el exilio —habiendo recorrido Europa en su juventud—, Canetti se nacionalizó inglés y vivió en el barrio de Hampstead. Y como escritor inglés recibió el Premio Nobel en 1981, con una obra en alemán. Su caso representa una situación incomparable en la Historia de la Literatura. Especial interés tienen las partes dedicadas a la gestación de sus obras ya que, tanto la novela Auto de fe —una novela desquiciada y premonitoria, entre lo surrealista y lo kafkiano, que recuerda a la pintura flamenca de El Bosco o de Brueghel que Canetti tanto admiraba— como el ensayo Masa y Poder —en sus propias palabras, un intento por “agarrar al siglo XX por el cuello”—, tienen un génesis muy concreto que Canetti explica de una forma muy interesante de la que hablaremos.
Canetti provenía de una familia de sefardíes. Expulsados de España en 1492, habían vagado por Europa tras extraviarse en oriente. En Italia habían mudado su apellido Cañete por otro más acorde con su nuevo ambiente. Tras siglos de vagar, llegó al mundo Elías Canetti; nacido en Hungría, su biografía no dejará de ser itinerante. Prueba de ello son los tres volúmenes que componen su biografía: La lengua salvada, La antorcha al oído y El juego de los ojos. Todos publicados en un solo volumen en castellano bajo el epígrafe de Historia de una vida. El conjunto compone un particularísimo testimonio de uno de los dos o tres grandes escritores de su siglo. Como se descubre ya al principio de la narración, Canetti no es el verdadero protagonista de la historia. Apenas si da información de sí mismo para lo que el género exige. En cambio, su madre es una constante en todo el libro, incluso en los momentos en que vivieron distanciados. Desde niño la afinidad entre ambos caracteres es mayúscula; los roces estaban, pues, garantizados. Y las similitudes también: “Me he pasado la mejor parte de mi vida desenmascarando al hombre tal como aparece en las civilizaciones históricas. He analizado y desmenuzado el poder tan implacablemente como mi madre los pleitos de su familia. Hay pocas cosas malas que yo no tuviera que decir del ser humano y de la humanidad. Y, sin embargo, el orgullo que siento por ellos sigue siendo tan grande como sólo odio verdaderamente una cosa: su enemigo, la muerte”.
Los primeros años de Canetti suceden en Rutschuk: “Todo lo que he vivido más tarde ya había sucedido una vez en Rutschuk”. Canetti se cría en un ambiente de sefardíes: “Eran judíos creyentes para los que su comunidad religiosa significaba mucho y constituía, sin exagerar, el centro de sus vidas. Pero se creían judíos de un tipo especial, y eso tenía que ver con su tradición española. En el curso de los siglos, desde su expulsión, el español ha cambiado muy poco”. En cuanto al idioma en que se crió Canetti: “Mis padres hablaban entre sí el alemán cuando querían que no les entendiera. Con nosotros, los niños, y con todos los familiares y amigos, hablaban español”.
Canetti se crió rodeado de miedos, leyendas tenebrosas, juegos con sus primas y, en parte, el mismo era tratado como una niña en aquellos primeros años: “Durante todo ese tiempo llevé falditas como una niña”; algo que nos puede hacer pensar en otros grandes escritores con experiencias similares como Lovecraft. El tabú que encarnaba el idioma alemán, esa lengua vedada para él, le hacía repetir palabras que les escuchaba decir a sus padres, le hacía soñar con poder hablar alguna vez ese idioma extraño y también fascinante. Un día en que una casa de la vecindad ardía, Canetti contempló la imagen y se quedó fascinado; fue el primer contacto con la imagen del incendio, tan crucial en su obra. Como él mismo rememora a propósito de dicho incidente: “Tenía diecinueve años cuando vi en Viena los cuadros de Brueghel. Al instante reconocí toda esa multitud de hombrecillos de aquel incendio de mi infancia”. Europa entonces era un ambiente políglota, más aún en los barrios judíos: “Se hablaba a menudo de lenguas, sólo en nuestra ciudad se hablaban siete u ocho diferentes”. Pero las primeras lecturas autónomas —la madre le leía desde que tenía uso de razón— llegarán incitadas por el padre: “Mi padre me trajo a casa un libro para mí,. Me llevó a solas a la habitación de atrás, en la que dormíamos los niños, y me lo explicó. Se trataba de Las mil y una noches (…). Mi padre me habló con gravedad y me dio ánimos diciéndome que leer era maravilloso. Me leyó un cuento (…). Cuando hubiera terminado el libro me traería otro. (…) El cumplió su promesa, siempre había un libro nuevo, no tuve que interrumpir la lectura ni un solo día”. Con el traslado a Londres, el inglés vino en sustitución del español como lengua habitual.
Canetti era un niño miedoso y frágil, al estilo de Proust, habituado a los traumas pesadillescos en la obscuridad de la noche. De sus miedos infantiles escribe: “El miedo prolifera más que nada, no nos hacemos una idea de lo poco que seríamos sin el miedo. La tendencia a entregarse una y otra vez al miedo es constitutiva del ser humano. Ningún miedo se pierde, pero sus escondrijos son misteriosos. Es quizá lo que menos se transforma de todo. Cuando pienso en aquellos primeros años, reconozco antes que nada sus miedos, en los que fueron inagotablemente ricos. Muchos los descubro ahora, al cabo del tiempo; otros, nunca los descubriré, han de ser el misterio que me insufle el deseo de una vida infinita”. La muerte del padre le llegó de forma literal y a edad temprana. Supuesto la asunción del papel de hombre de la casa. Una responsabilidad sin duda excesiva de la que le hizo cargo su madre: “Con sus gritos (de la madre) entró en mi la muerte de mi padre y ya no me ha abandonado nunca”. Por culpa de esa muerte, que hasta muchos años después no resolvería su misterio, la vida de Canetti dio un vuelco radical: empezando por el cambio geográfico y continuando por el aprendizaje severo del alemán al que le sometió su madre.
Escribe Canetti: “Yo tenía siete años cuando murió mi padre y él no contaba siquiera treinta y uno”. El misterio de una muerte tan súbita como inesperada tardó décadas en resolverse: “Pero siempre, a lo largo de los años, pregunté mucho por esta muerte a mi madre”. La noche anterior hubo una discusión entre sus padres. A la mañana siguiente, ocurrió lo que sigue: “Cuando mi padre bajó a desayunar, se sentó a la mesa sin decir nada y cogió el periódico. Cuando cayó fulminado no había hablado con ella una sola palabra. Ella pensó al principio que lo hacía para asustarla y castigarla más todavía. Se arrodilló a su lado y le suplicó en un tono cada vez más implorante y desesperado que le hablara. Cuando comprendió que estaba muerto creyó que le había matado el desengaño que ella le había causado. (…) Mientras oía su llanto ahogado no me dormía; si ella, habiendo conciliado el sueño un momento, volvía a despertarse, su llanto ahogado me despertaba. (…) Es curioso que yo haya podido vivir así, en rápida sucesión, la muerte y el miedo por una vida amenazada de muerte”. Así pues, tras la muerte del padre y el llanto inconsolable —finalmente olvidado, si no apaciguado, como siempre ocurre, por el tiempo y el olvido—, la familia se trasladó. Ya durante el viaje a Ginebra, la madre aplicó el cambio decisivo en la formación de Canetti: el aprendizaje del alemán: “Ella leía una frase en alemán y me la hacía repetir; como mi pronunciación no le gustaba, yo repetía la frase unas cuantas veces hasta que le parecía tolerable”. Sobre esa época escribe: “A veces pienso que no ha habido época más decisiva en mi vida. Pero es lo que pensamos a menudo al considerar seriamente un determinado período de tiempo, y es posible que cada época sea la más importante y lo contenga todo”.
También, como en las memorias de Zweig (El mundo de ayer), se relata cómo se enteró Canetti de la muerte del emperador Francisco José: “El heredero al trono fue asesinado. El maestro Tegel tenía sobre la mesa una edición extraordinaria del periódico, con los bordes negros. Nos hizo poner en pie y nos comunicó la noticia Entonces entonamos la canción al emperador y el maestro nos mandó a casa, es fácil imaginarse nuestra alegría”; recuerda al apunte de Kafka en su Diario ese mismo día y a no mucha distancia: “Alemania ha declarado la guerra a Rusia. Por la tarde, clase de natación”. Más adelante, unos compañeros llaman a Canetti judío. Es el primer episodio de antisemitismo en su vida. De nuevo, lo más importante en aquella época era la relación con la literatura: “Porque lo verdaderamente importante, lo excitante y extraordinario de aquella época fueron las veladas de lectura con mi madre y las conversaciones que le seguían. No puedo reproducir ya en detalle estas conversaciones porque estoy constituido en buena medida por ellas. Si existe una esencia espiritual que se recibe en los primeros años, a la que uno se refiere siempre y de la cual no puede escapar nunca, en mi caso era esa (…) Desde aquel tiempo, es decir, desde mis diez años, tengo la convicción de estar integrado por muchas personas, de las que no soy en absoluto consciente. (…) Y constituyen la vida verdadera y oculta de mi espíritu”.
Mientras Canetti progresa en sus estudios de alemán y sigue adelante en la academia de Viena, donde vive ahora, se desarrolla el transcurso de la guerra mundial, vive el narrador sus primeras experiencias del antisemitismo y narra la relación con su abuelo. Con la aparición de un profesor que coqueteaba con su madre, Canetti, ocupante hasta el momento de la desaparecida figura paterna en la casa, experimentó uno de los sentimientos más embriagadores y difíciles de perder: “Por aquel entonces comenzaron los celos que me han atormentado toda mi vida, y la violencia con la que me atacaban me ha marcado para siempre. Se convirtieron en mi verdadera pasión, inasequible a las convicciones y a todo razonamiento”. Tras un nuevo traslado, el joven Canetti siente que esos celos, que como ya sabemos jamás cesarán, al menos si perderán buena parte de su razón de ser concreta de aquel momento: “A mí este tipo de vida puritano me parecía mucho más agradable. Se avenía mejor con las ideas que yo me hacía de los suizos. En Viena todo giraba en torno a la casa imperial, de la que se pasaba a la aristocracia y demás grandes familias”. Dice más adelante: “Estaba seguro de que allí (Suiza) lo importante era el individuo, que todos y cada uno contaban”. Y sobre el tipo de vida puritano: “Entonces no reconocía las ventajas que este tipo de vida me deparaba, pues en realidad significaba que teníamos a mi madre exclusivamente para nosotros, que en el nuevo piso todo dependía de ella y nadie se interponía entre nosotros, que nunca la perdíamos de vista”.
A estas alturas sobra decir que Canetti tenía un fuerte complejo de Edipo. Sin deseo ni necesidad de matar al padre —muerto éste de forma misteriosa mucho antes de que el niño desarrollara su conflictividad—, ya ocupaba ese papel de hombre de la casa y la atracción por la madre era más que evidente. Tanto en las actividades realizadas por ambos con entusiasmo, como por la lengua que solo compartían ellos, como por los ataques de celos sufridos por el niño ante la presencia de un hombre adulto merodeando alrededor del entorno familiar. Uno de los momentos más fascinantes, para mí, de la biografía es la aparición de Lenin por la vida de Elías Canetti, cuando éste vivía en Zúrich. Como es sabido, Lenin y Trotski montaban reuniones comunistas en los cafés vieneses. Y recorrieron Europa en busca de financiación para su revolución pendiente. Es más, la encontraron: en Alemania, que vio la posibilidad de abrir la coyuntura en un enemigo directo de la guerra mundial. Y lo consiguió, con creces, logrando sacar del conflicto a Rusia. Pero eso sería más adelante y gracias a la inestimable colaboración de Alexander Parvus. Entonces: “Cuando una vez pasamos por delante de un café mi madre me señaló el enorme cráneo de un hombre que estaba sentado cerca de la ventana, un montón de periódicos se apilaba junto a él sobre la mesa, sostenía enérgicamente uno de ellos con las manos, cerca de los ojos. De pronto echó la cabeza atrás, se volvió hacia otro hombre sentado a su lado y le habló con vehemencia. Mi madre me dijo: Míralo bien. Es Lenin. Aún oirás hablar de él”.
La certeza de que muchas personas conviven dentro de una es una de las constantes de Canetti: “Entonces yo no sabía nada de lo que es la amplitud, pero lo intuía: que uno pueda reunir en su persona tantas cosas y tan contradictorias, que todo lo aparentemente irreconciliable tiene su validez al mismo tiempo y uno puede sentirlo sin por ello morirse de miedo, que es preciso nombrarlo y meditar sobre ello, la verdadera gloria de la naturaleza humana”. Continuaban las constantes en la relación con la madre: “Yo cuidaba de ella como ella cuidaba de mí, y cuando se está tan cerca de alguien uno acaba desarrollando una sensibilidad infalible por todas las emociones que comparte con esa persona”. También desarrolló los ya mencionados celos: “¿qué decir de los celos? No puedo aceptarlos ni condenarlos, solamente puedo registrarlos”.
Poco a poco, se iba introduciendo en los ambientes intelectuales, perdiéndose en los extravíos juveniles propios de quien tiene mucho ímpetu por el conocimiento y explora múltiples posibilidades sin definirse: “Todas las cosas que yo quisiera aprender eran igualmente legítimas. Me movía al mismo tiempo por cien caminos sin tener que oír que este o aquel era más cómodo, más convincente o más lucrativo. Lo que importaba eran las cosas en sí y no la utilidad que pudiera extraerse de ellas Había que ser exacto y escrupuloso y defender una opinión sin hacer trampas, pero había que dedicar esa escrupulosidad a la cosa misma y no a lo que de ella pudiera extraerse”. Esa curiosidad le llevará a toparse, más adelante, con una de las obras más determinantes para esa generación de intelectuales: “En ese armario de libros me topé por primera vez con Jakob Burckhardt y me precipité sobre La cultura del Renacimiento, no siendo entonces capaz de asimilar mucho de esta obra”. A menudo los juegos de niños sirven de premoniciones para obsesiones posteriores. Así, un disfraz de reo de muerte: “La conexión entre la orden y la condena de muerte, aunque de una índole diferente a la que yo podía conocer entonces, me preocuparía más tarde durante décadas, y no ha dejado de hacerlo hasta el día de hoy”. Estudiando en Triefenbrunen, tras varios casos de antisemitismo en su entorno más cercano, Canetti encuentra una nota con su nombre acompañada de insultos antisemitas para él y para el otro compañero judío. La nota termina: “fuera judiíllo, no os necesitamos”.
Sobre el amor escribe: “Yo, que nunca había conocido el aburrimiento, decidí que era aburrido hablar de cosas que no existían en la realidad y provoqué el asombro de un amigo al afirmar que el amor era una invención de los poetas, que no existía”. Sobre las afinidades electivas intelectuales: “Uno cree abrirse al mundo y paga por ello con la ceguera ante lo inmediato. Es inconcebible la soberbia con la que decidimos que nos importa y que no. Todas las líneas de la experiencia están determinadas sin que nosotros lo sepamos, pasamos por alto lo que sin letras es aún incomprensible, y ese apetito voraz que llamamos hambre de saber no repara en lo que pierde”. A este respecto cabe destacar las influencias en las que Canetti se miraba para no caer en los errores que cometía: “Su negativa a embellecer con oro los frescos (de Miguel Ángel). También en este caso me impresionaron los años que tardó, pero esta vez me subyugó más la obra misma, y nunca nada ha sido tan determinante para mí como el techo de la Sixtina”.
Y mientras que la biografía está marcada por la amplia variedad de personajes y escenarios que describe Canetti prolijamente así como por esa voz adulta constantemente apostillando y explicando los actos de su pasado, hay que atender a su gusto por lo pictórico (Brueghel, Miguel Ángel), por las imágenes, que tanta influencia tendrá sobre su novela Auto de fe. Sigue refiriéndose a Miguel Ángel: “Así surgió en mí la leyenda del hombre que sufre tormento por lo grandioso que crea y sobrevive”, “El sufrimiento que impregnó su obra y determinó lo grandiosos de sus figuras fue un sufrimiento completamente distinto. La susceptibilidad de Miguel Ángel ante las humillaciones le inducía a emprender únicamente lo más difícil. No podría ser un modelo para mí pues él era más: un dios del orgullo”. Pero, lejos de ser un genio, la familia paterna de Canetti, encabezada por ese abuelo que había lanzado una obscura maldición sobre su hijo, el padre de Elías, le forzaba a estudiar medicina. Era parte de la vergüenza de los judíos a dedicarse al comercio, la búsqueda por alcanzar lugares prósperos en la sociedad y ser aceptados que ya hemos citado.
Tras una durísima discusión con su madre por la soberbia intelectual de él, Canetti se siente abochornado y hundido: “Nunca me había vapuleado de esa manera. Mi vida estaba en juego y, sin embargo, admiré muchísimo a mi madre, si ella hubiera sabido cuán seriamente la tomaba no habría seguido, cada una de sus palabras me golpeaba como un látigo, yo sabía que era injusta conmigo y, a la vez, cuánta razón tenía”. Tras esta discusión en que ella criticaba la falta de oficio ni beneficio de un Canetti falto de experiencias reales, encerrado en la torre de marfil del aprendizaje literario y la erudición temprana, él decide marcharse de Zurich a Alemania, y así se cierra el primero de los tres tomos de sus memorias. Pero en Alemania siente que no ha abandonado Zurich de motu proprio, sino que ha sido obligado por su madre: “La ruptura fue violenta, y todas las razones que aduje para quedarme fueron objeto de escarnio”. En su cruzada contra el amor, un día Canetti le explica a su interlocutor: “El amor no existe, es una invención de los poetas. En algún momento leemos sobre él en algún libro y nos lo creemos porque somos jóvenes. Pensamos que nos ha sido escatimado por los adultos y por eso nos precipitamos y creemos en él incluso antes de vivirlo en carne propia. Nadie lo descubre por sus propios medios. En realidad el amor es totalmente inexistente”.
La lectura del poema de Gilgamesh impacta a Canetti, especialmente en las páginas referentes a la muerte de Endiku: “De este modo pude sentir la incidencia de un mito en mi propia persona: como algo que durante medio siglo transcurrido desde entonces h e pensado y repensado de muchas maneras, dándole vueltas de un lado a otro en mi interior, pero ni una sola vez he puesto en duda. Capté como unidad algo que ha continuado siéndolo. Me es imposible perderme en sutilezas sobre ese tema. La cuestión de si creo o no en semejante historia no me afecta; ¿cómo es posible decidir, frente a la sustancia más específica de lo que estoy compuesto, si creo en ella? Pues no se trata de repetir como un loro que, hasta la fecha, todos los hombres han muerto, sino sólo decidir si se resigna uno a aceptar dócilmente la muerte o se rebela contra ella. Rebelándome contra la muerte, he adquirido un derecho al esplendor, la riqueza, la miseria y la desesperación de cualquier experiencia. He vivido inmerso en esta rebelión infinita. (…). Me importa la vida de cada ser humano, y no solo la de mis seres queridos”.
Comparte Canetti con Bernhard la reflexión sobre la muerte; con Zweig el haber conocido a muchas de las figuras más representativas de su tiempo, muchas de ellas presentes en ambas biografías, como Karl Kraus y Romain Rolland; y con ambas biografías comparte la importancia de la música, que siempre halla su hueco entre tantas páginas. Poco a poco, la historia se va cruzando en la vida de Canetti. O viceversa: “Mucho me impresionaron las primeras manifestaciones que vi: eran bastante frecuente y de carácter antibélico. Había una marcada separación entre quienes apoyaban los motines que habían puesto fin a la guerra y aquellos cuyo rencor no tenía por objeto la guerra, sino el Tratado de Versalles, firmado al año siguiente. (…) Era la época en que la inflación alcanzó su cota máxima; el asalto diario de los precios, que al final llegaría hasta el billón, tuvo para todo el mundo consecuencias extremas, aunque no idénticas. Era un espectáculo monstruoso, todo cuanto ocurría dependía de una sola condición: la devaluación del dinero a un ritmo demencial. Fue mucho más que el caos lo que se abatió sobre la gente, era algo similar a explosiones cotidianas: quien sobrevivía a una, sucumbía a la próxima al día siguiente. Yo notaba los efectos no sólo a nivel general, sino también a mi lado, sin tapujos, en cada uno de los miembros de esa familia; el suceso más ínfimo, privado y personal tenía una y la misma causa: la delirante fluctuación del dinero”.
Pero más adelante describe otra manifestación: “Yo estaba en la acera, a mi lado debía de haber otras personas que, como yo, estaban mirando, pero no las recuerdo. Aún me parece ver a esos personajes altos y robustos. Avanzaban formando un grupo compacto y lanzando miradas desafiantes a su alrededor; sus exclamaciones me emocionaron, como si se dirigieran a mi persona. Constantemente iban llegando nuevos, todos tenían algo similar, que tenía poco que ver con su aspecto y mucho con su comportamiento. Era algo interminable; me invadió una convicción sólida, que emanaba de ellos y se iba arraigando más y más . Hubiera querido unirme a ellos, y pese a no ser obrero, asociaba sus exclamaciones a mi persona, como si de verdad lo fuera. Ignoro si a los que estaban de pie a mi lado les pasaría lo mismo; no los veía, como tampoco vi a nadie que, desde la acera, se uniera directamente al cortejo; las pancartas que distinguían a ciertos grupos de manifestantes debieron de hacerme desistir de tal propósito. El recuerdo de esta primera manifestación conscientemente vivida se mantuvo firme en mi. Era la atracción física lo que no podía olvidar, ese deseo intenso de integrarme, al margen de toda reflexión o consideración, ya que tampoco eran dudas lo que me impedían dar el salto definitivo. Más tarde, cuando cedí y me encontré realmente en medio de la masa, tuve la impresión de que allí estaba en juego algo que en física se denomina gravitación. Por esto distaba mucho de ser, desde luego, una explicación real del fenómeno asombroso. Pues uno no era antes, estando aislado, ni después, ya disuelto en la masa, un objeto sin vida, y el cambio de la masa operaba en sus integrantes, esa alteración total de la conciencia, era un hecho tan decisivo como enigmático. Yo quería saber qué era realmente. Este enigma no me abandonó nunca más y me ha perseguido durante la mejor parte de mi vida, y aunque a la larga he logrado averiguar ciertas cosas, el misterio sigue en pie”.
De ese misterio nacerá, como un intento de respuesta, el gran libro de Elías Canetti: Masa y poder. Es la obra más neurótica y más compleja sobre un tema tratado por otros pensadores como Ortega y Gasset o Sigmund Freud: la masa: el gran fenómeno popular del siglo XX que ha afectado a todos los estratos sociales sin excepción —no en vano el auge de la cultura popular recibe la denominación de masificación—. En su novela Auto de fe, tratará la ceguera, en este caso voluntaria. Es otro de los temas de Canetti: “La idea de la ceguera empezó a perseguirme desde que, en mi primera infancia, un sarampión me hizo perder la vista”. Hablando de la obra pictórica de Brueghel, regresa al tema de las masas: “Transformada de mil maneras, la energía de esta resistencia pasó a integrarse en mí, y muchas veces he tenido la impresión de ser yo mismo toda esa gente que opone resistencia a la muerte. Comprendí que por ambas partes se trataba de las masas, y que, por mucho que el individuo sienta su propia muerte solo, lo mismo vale para cualquier individuo, y por eso hay que pensar en todos ellos juntos”. Más adelante sigue la reflexión sobre la masa: “Al caminar despreocupadamente tropecé varias veces, y en uno de esos traspiés, con la cabeza vuelta hacia arriba y el cielo rojo, ante mis ojos, me vino la idea de que había un instinto de masa en permanente conflicto con el instinto individualista, y que la lucha entre ambos permitía explicar el curso de la historia humana. Puede que no fuera una idea nueva, pero para mí lo era, por la fuerza con que me subyugó. Tuve la impresión de que todo cuanto estaba ocurriendo en el mundo se deducía de ella. (…). Que algo obligaba a los hombres a convertirse en masa me parecía palmario e irrefutable; que la masa se descomponía en individuos tampoco era menos evidente, así como que estos individuos quisieran volver a ser masa. De las tendencias a integrarse en una masa para luego disociarse no tenía la menor duda: se me antojaban tan lógicas y tan ciegas que las sentía como un instinto y así las denominé. Pero ignoraba qué era realmente la masa en sí. Era un enigma cuya solución me propuse; lo consideraba el enigma más importante de nuestro mundo, en cualquier caso el de mayor protagonismo”.
Pero más importante que ninguna otra experiencia con la masa es la que asaltó a Canetti un 15 de julio: “Han transcurrido cincuenta y tres años y aún siento en mis huesos la emoción de aquel día. Es lo más próximo a una revolución que he vivido jamás en carne propia. Ya entonces supe que no necesitaría leer una palabra más sobre el asalto a la Bastilla. Me convertí en parte integrante de la masa, diluyéndome completamente en ella sin oponer la menor resistencia a cuanto emprendía. Me asombra comprobar que, pese a mi estado de ánimo, fuese capaz de registrar todas las esencias concretas que, en forma aislada, fueron desfilando antes mis ojos. (…). Es posible que la esencia de aquel 15 de julio se haya integrado plenamente en Masa y poder. En este caso, una remisión a la experiencia original, a los elementos concretos de aquel día, sea cual fuera su grado de precisión, sería algo imposible”. Y, sin embargo, Canetti se arranca con una prolija descripción de lo que encontró de la que merece destacarse: “El fuego era el elemento unificador. Uno lo sentía, su presencia era avasalladora, y aunque no llegara a verlo, lo tenía en mente: su fuerza de atracción y la de la masa eran una y la misma cosa”. Comenta más adelante Canetti: “El año que siguió a aquel hecho estuvo plenamente dominado por él”. Canetti hace un recorrido por los grandes escritores de su época y unos comentarios sobre los libros que más le influyeron de la literatura universal dignos de ser enmarcados en un recopilatorio propio (unos greatest hits). Sin embargo, no tenemos espacio aquí para detenernos en ellos ni en las peripecias vitales que narra en su biografía: llenas de descripciones y de reflexiones.
Comienza su carrera literaria con las máximas ambiciones latentes: “¿Cómo describir ese estado en el que no podía dejar de escribir? Al principio no había coherencia alguna. Eran miles de ideas sueltas. Una articulación, algo que pudiera llamarse el principio de un orden sólo surgió con la escisión de personajes. La actividad que acaparaba mi atención solo era un furioso intento por olvidarme de mí mismo a través de la metamorfosis”. Así nace el proyecto de escribir una “Comedia Humana de la locura” en varios tomos que, finalmente, quedaría reducida a un solo libro: la novela Auto de fe, una novela que, en palabras de Canetti, estaba influida por Gogol y Stendhal más que por nadie. De entre la multitud de variados y desquiciados personajes concebidos por Canetti, solo uno sobrevivirá: el sinólogo misántropo. Y lo haría gracias a la fuerza de su imagen final: ardiendo junto a su biblioteca.
De entre el más de un centenar de personajes que describe Canetti en las páginas de su superpoblada biografía, cabe destacar al doctor Sonne. Un sabio judío que quizás recuerde al lector comparatista al Theodor Herzl que fascinó a Stefan Zweig en sus memorias. También la relación resulta parecida entre ambos. Como ya se ha señalado, Auto de fe es una novela casi pictórica, y por ello es comparada con las pinturas de Goya. “La novela se nutría sobre los aspectos más oscuros de Viena, me proporcionó un sentimiento de liberación”. Mucho le costó a Canetti el parto de una novela que partía de su propia irracionalidad a partir de la imagen real de un hombre inmolándose a lo bonzo. Con un protagonnista que en principio iba a llamarse Kan pero que acabó siendo Peter Kien, la figura del judío Fischerle y de la alta misoginia que empapa la novela, así como la irracionalidad y salvajismo de la historia le hicieron ser incomprendido. En sus propias palabras es “un libro en que lo único que se narraba era horror”. Muchos cometieron el error de pensar que Canetti sufragaba ese horror o que expresaba sus opiniones en el libro, y le dieron la espalda por ello; por el contrario, nada más lejos de lo cierto.
A pesar de que Canetti parece un escritor de los que tratan de exorcizar sus obsesiones a través de la escritura, nada más lejos de la realidad. Sólo trataba de dar una salida racional a todos aquellos impulsos irracionales que movían el mundo, a su modo de ver. De nada sirve esa supuesta confesionalidad romántica porque “Hay heridas que uno arrastra consigo hasta la muerte, y solo cabe ocultarlas ante los demás. Es totalmente absurdo removerlas en público”. Con la proximidad de la guerra, escribirá Canetti: “La guerra no se dejará eliminar por la guerra; lo único que hace la guerra es fortalecer lo más hondamente aborrecemos en el ser humano”. Al final del libro llega la muerte de la madre, como ocurriera con Zweig, y escribe Canetti: “Aquellos seres a quienes somos incapaces de conservar deben tener derecho a mostrarnos que no hemos hecho nada para su salvación”. Elías Canetti ganó el Premio Nobel de Literatura con la nacionalidad inglesa que obtuvo durante sus años de exilio en New Hampstead. Nacido en Hungría, criado en un castellano del siglo de oro, educado en una travesía itinerante y variada por múltiples países europeos, escribió en alemán su obra. Una obra de la que pocos conocen sus Apuntes: una colección de notas sueltas que iba garabateando en cuadernos durante la ardua redacción de su obra maestra, Masa y poder, aunque después siguió escribiéndolos tras haber publicado su ensayo sobre las masas y hasta el día mismo de su muerte.
Aún queda obra inédita de Canetti por publicar. Una obra que saldrá a la luz dentro de unos años, tal y como legó su autor. Canetti es el exiliado metafísico. En realidad, nunca perteneció a ninguna parte. Llevaba su condición de judío inscrita en el espíritu; como antes todo el pueblo al que pertenecía, también él en todas partes era extranjero. En todos los lugares hablaba una lengua ajena. Además, la muerte le perseguía, le obsesionaba, y es el tema que más se lee en sus Apuntes, donde están todas las obsesiones de uno de esos escritores obsesivos y obsesionantes, como era él. Porque todos los escritores —aunque Canetti, quizás, haciendo gala de unas particularidades muy específicas—, son auténticos exiliados metafísicos.
Autor
Últimas entradas
 Cultura08/06/2023Pensamiento envenenado: Covidistopia y Estado Terapéutico. Por Guillermo Mas
Cultura08/06/2023Pensamiento envenenado: Covidistopia y Estado Terapéutico. Por Guillermo Mas Destacados19/05/2023El último samurái camina armado hacia el altar de Notre Dame. Por Guillermo Mas
Destacados19/05/2023El último samurái camina armado hacia el altar de Notre Dame. Por Guillermo Mas Actualidad09/05/2023José Antonio Martínez Climent y Guillermo Mas Arellano en diálogo
Actualidad09/05/2023José Antonio Martínez Climent y Guillermo Mas Arellano en diálogo Cultura31/01/2023Una tragedia americana. Por Guillermo Mas
Cultura31/01/2023Una tragedia americana. Por Guillermo Mas