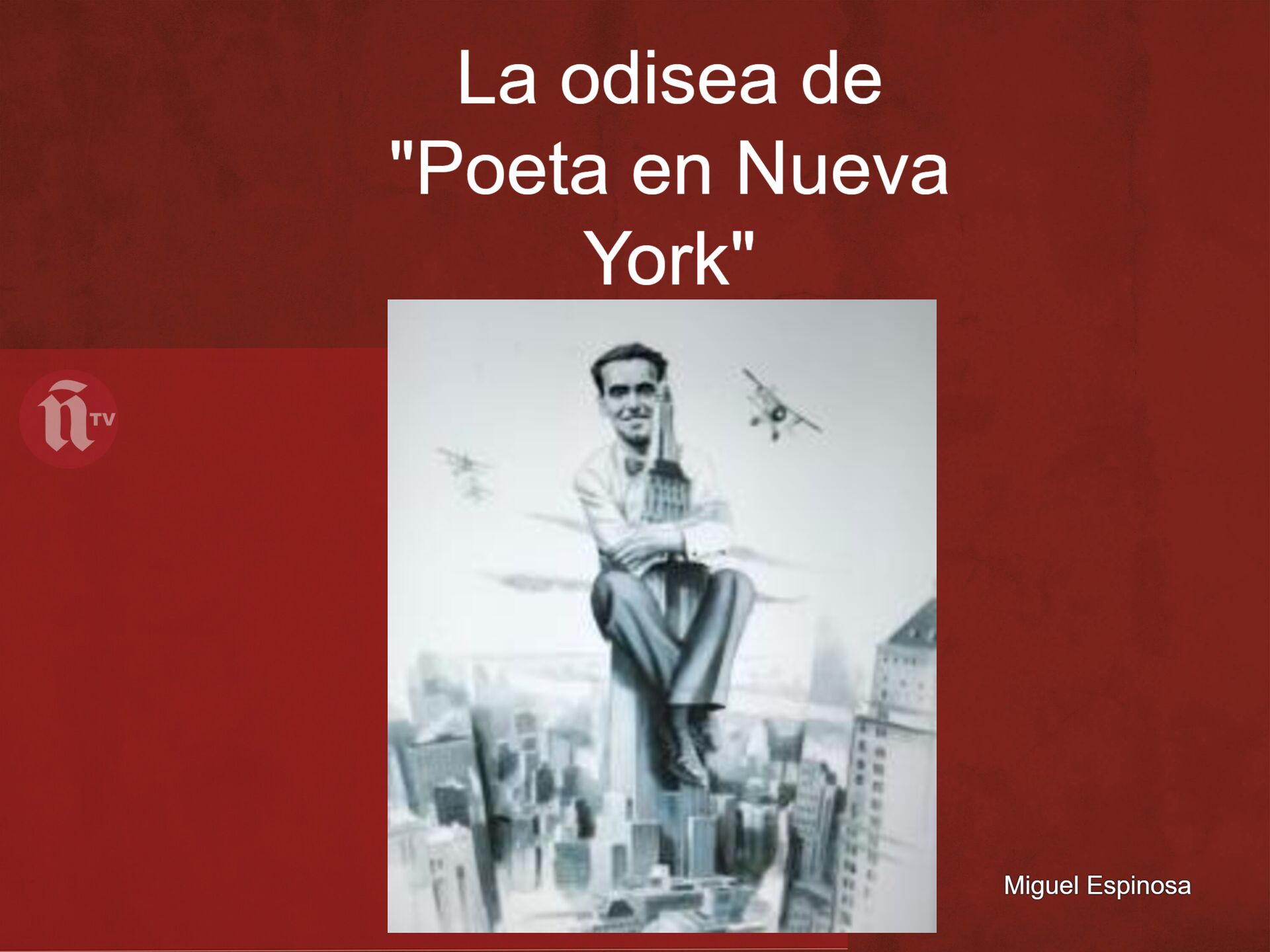
El 13 de julio de 1936 España se despertó sacudida por la noticia del asesinato de José Calvo Sotelo, líder de Renovación Española, a manos de la guardia de asalto de Indalecio Prieto, que tras personarse de madrugada en su domicilio de la calle Velázquez, conminándolo a acompañarles, fue tiroteado a quemarropa en una camioneta. A continuación los escoltas depositaron el cadáver en el cementerio del Este donde fue hallado a las pocas horas.
Esa misma mañana, Federico García Lorca, en medio de un ambiente prebélico -Madrid era entonces un hervidero de rumores-, se presentó en la oficina de la revista Cruz y Raya para entregarle a su editor y amigo José Bergamín, el manuscrito de «Poeta en Nueva York» -compuesto por una amalgama de papeles mecanografiados y otros escritos a mano, plagados de tachaduras y correcciones- pero al no encontrarse allí lo puso en manos de su secretaria, Pilar Sáenz García-Ascot, y luego le dejó una nota sobre el buró de su despacho: «Querido Pepe, he estado a verte y no estabas. Volveré mañana».
Pero Lorca nunca más regresó…
Tras almorzar en casa de su amigo Rafael Martínez Nadal, Federico tomó la decisión de partir a Granada, creyendo que en su tierra natal estaría libre de peligro.
No en vano, por aquellas fechas el alcalde de la ciudad nazarí era Manuel Fernández Montesinos, su cuñado.
Además, Federico, como todos los veranos, tenía una cita inexcusable con su familia en la Huerta de San Vicente: la celebración de su onomástica y la de su padre, el 18 de julio, justo el mismo día que acabaría estallando la Guerra Civil como si se tratase de una broma cruel del destino.
Fue el propio Rafael Martínez Nadal quien le acompañó a la estación de Atocha en medio de un incesante «ruido de sables».
– Se avecina tormenta y quiero estar a salvo de los rayos- le dijo el poeta entre el tumulto.
Lo que ignoraba Federico es que ese expreso nocturno del que se despidió de su amigo desde el estribo, mientras arrancaba lentamente, entre trompicones y silbidos, no le alejaba del peligro -muy al contrario-, le conducía a la boca del lobo, y los túneles en los que se adentró mecido por el traqueteo del tren a lo largo de aquella noche oscura e incierta no eran sino un negro presagio.
Tal vez por eso, Pablo Neruda le sugirió otro título para «Poeta en Nueva York» : «lntroducción a la muerte».
Esa fue la última vez que Federico García Lorca, acaso el poeta y dramaturgo más excelso y universal que haya dado España, pisó el suelo de Madrid.
Entretanto, el original de «Poeta en Nueva York» -fruto del impacto que a Federico le causó el viaje que realizó a la metrópoli norteamericana siete años antes, el verano de 1929, cuando no atravesaba precisamente su mejor momento-, emprendería otro azaroso periplo.
Aunque su padre sufragó la edición de sus dos primeros libros de poemas con la condición de que acabase la carrera de Derecho, desaprobaba su estilo de vida, más propio de un diletante -se tomaba la literatura con cierto amateurismo, mostrándose incluso reacio a publicar- que de un «hombre de provecho».
Y eso que la buena crítica que había recibido «Mariana Pineda», estrenada en el teatro Goya de Barcelona por la compañía de Margarita Xirgu, con decorados del histriónico Salvador Dalí, contrarrestó el sonoro fracaso cosechado por «El maleficio de la mariposa» -su debut teatral- que fue abucheada por el público inmisericordemente.
A fin de cuentas, Federico era el antípoda de un tipo pragmático.
Vivía en un mundo onírico e irreal.
«El poeta es como ese príncipe de las nubes que en el cielo desafía la tormenta y esquiva las flechas pero en la tierra sus gigantescas alas le impiden caminar», proclamaba Baudelaire en «El Albatros».
Pésimo estudiante, su hermano Francisco -cuatro años menor que él- le había «alcanzado» en la carrera de Derecho en la que acabó licenciándose a duras penas.
Por si fuera poco, «Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín», fue censurada por obscena e inmoral durante la dictadura de Primo de Rivera, y se hallaba en pleno distanciamiento de sus amigos Luis Buñuel y Salvador Dalí, que inmersos en la corriente en boga, el Surrealismo, desdeñaron con suficiencia -por anticuado- su «Romancero gitano», y aludieron veladamente a Federico en la película «Un perro andaluz».
A su madre la tenía engañada, escribiéndole cartas desde Madrid donde se «inventaba» novias -la homosexualidad era entonces considerado el pecado nefando-, aunque en realidad tenía el corazón en carne viva tras la ruptura sentimental con el apuesto escultor Emilio Aladrén, el gran amor de su vida, según el testimonio de cuantos conocieron verdaderamente al poeta.
– Me lo arrebató Federico -se quejó entonces amargamente la excéntrica pintora Maruja Mallo que se jactaba de practicar el amor libre y había tenido un romance con el escultor cuando ambos coincidieron en la Real Academia de San Fernando.
Hijo de una vienesa oriunda de San Petersburgo y de un militar zaragozano, Emilio Aladrén tenía los rasgos exóticos y una constitución apolínea -en palabras de Maruja Mallo era un «efebo griego»- y pese a ser heterosexual sucumbió al hechizo de Federico. Las malas lenguas, sin embargo, decían que no era más que un arribista que se arrimó al poeta -cuya cabeza modeló en escayola- para medrar.
Y es que el don de gentes de Federico y su entusiasmo contagioso, –su joie de vivre-, le abrieron las puertas de numerosos salones, cenáculos y tertulias de la capital.
Con el tiempo, Emilio Aladrén, una vez terminada la contienda, acabaría esculpiendo en bronce el busto del mismísimo Generalísimo, Ramón Serrano Suñer, Dionisio Ridruejo y otros prohombres del Régimen.
El joven escultor, tras una tortuosa relación abandonó a Federico por Eleonor Dove, una bella y refinada inglesa que aterrizó en Madrid como representante de la firma de cosméticos Elizabeth Arden.
Así las cosas, su mentor, el catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada, Fernando de los Ríos -el mismo al que Lenin espetó en la Unión Soviética la célebre frase, «Libertad, para qué», originando un cisma en el Partido Socialista que devino en la fundación del PCE-, estrechamente vinculado a la familia -su hija Laura acabaría casándose con el hermano menor del poeta, Francisco-, le propuso a su padre -a fin de que Federico olvidara a Emilio Aladrén-, con el pretexto, eso sí, de aprender inglés, que le permitiera acompañarle en su viaje a los Estados Unidos, a lo que su progenitor accedió a regañadientes.
El 16 de junio de 1929, pocos días después de que Lorca cumpliera treinta y un años, Fernando de los Ríos y él, emprendieron aquel periplo que terminaría resultando iniciático y catártico para el poeta.
Tras desplazarse en tren hasta París, aprovechando la estancia en la ciudad del Sena para visitar el Louvre, viajaron desde Calais hasta Dover.
De ahí partieron a Londres y posteriormente Southampton, desde donde zarparon rumbo a América el 19 de junio de 1929 en el lujoso transatlántico R.M.S. Olimpic -gemelo del Titanic- que solo unos años antes había zozobrado al chocar con un iceberg junto a las costas de Terranova.
A lo largo de la travesía, que duró casi una semana -se retrasó una jornada a causa de la niebla-, Lorca aprovechó el tiempo para leer, escribir y lamerse las heridas…
Y es que como dijo Paul Valéry en un verso de «El cementerio marino»: Lo más profundo del hombre es la piel…
Probablemente esos días todavía tuvo presente a Emilio Aladrén, al contemplar el sol, anaranjado y rotundo, a la hora del crepúsculo, hundiéndose lentamente en el horizonte, desde la cubierta del barco, acodado en la barandilla, mientras le salpicaba la espuma de las olas y en el cielo revoloteaba una bandada de gaviotas chillonas.
El drama de Federico consistió en enamorarse de hombres heterosexuales, como le sucedería años más tarde con Rafael Rodríguez Rapú -«las tres erres», le llamaba él- a quien dedicó «Los sonetos del amor oscuro».
Al arribar a Nueva York, se instaló en un colegio mayor, junto a la Universidad de Columbia, donde coincidió con Dámaso Alonso y su esposa, Eulalia Galvarriato, grandes amigos suyos.
Aunque en principio le fascinó el prodigioso espectáculo de la Gran Manzana: el bullicio de sus avenidas, los lujosos automóviles, los escaparates de las joyerías, los gigantescos letreros, los imponentes rascacielos, las luces de neón de los teatros de Broadway, los puentes sobre las aguas del río Hudson…al cabo de unas semanas descubrió el lado oscuro de la sociedad estadounidense: Harlem.
Y también la segregación racial, la deshumanización, la mecanización y su sordidez…
En definitiva, el detritus de esa civilización.
Con ese cúmulo de impresiones, Lorca comenzó la redacción de «Poeta en Nueva York».
Tras un breve paréntesis durante el mes de agosto, hospedado en una cabaña de Vermont, rodeado de majestuosas montañas, en plena naturaleza, a orillas del lago Edén, regresó a la gran urbe, donde fue testigo directo con toda su crudeza de las escenas de pánico e histeria que se desataron el jueves negro tras el crack bursátil de Wall Street que pusieron fin a los felices años veinte del Charlestón.
Fruto de esa tempestad de sensaciones nació «Poeta en Nueva York» que había ido cuajando durante aquellos meses: una fusión entre lo más hondo del sentimiento andaluz -que se remonta a la Granada árabe- y la asfixiante modernidad de la metrópoli norteamericana, donde Lorca avizora un nuevo mundo que repudia y reivindica el retorno a la naturaleza frente a la alienación de la era industrial.
El resultado de este cóctel explosivo es una de las cimas del surrealismo.
Al volver de la ciudad de los rascacielos, Federico dio una conferencia en Madrid donde manifestó que Nueva York le sugería dos palabras: geometría y angustia.
A partir de ahí comenzó un período de actividad frenética y fecunda barruntando quizás que se le escapaba la vida como un puñado de arena entre los dedos.
Durante esa período, además de macerar «Poeta en Nueva York», escribió profusa y compulsivamente: «Así que pasen cinco años», «Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores», «Yerma», «Bodas de sangre» y concluyó dos dramas que verían la luz póstumamente: «El público» y su portentosa obra maestra «La casa de Bernarda Alba», que no sería estrenada hasta 1945 por su amiga Margarita Xirgu en Buenos Aires.
Cuando el 18 de julio de 1936, Federico y su familia celebraban su santo y el de su padre, entre dulces y licores, tocando festivamente el piano en la Huerta de San Vicente se les heló la sangre al llegar a sus oídos las primeras noticias del Alzamiento.
Solo dos días después los nacionales tomaron Granada sin apenas resistencia salvo el barrio del Albaicín que no tardó en ser doblegado.
Aunque el mainstream, aviesamente propalado por la izquierda es que Lorca fue asesinado debido a sus ideas políticas o por homofobia a fin de convertirlo en un mártir laico de esa «idílica» Segunda República, la rigurosa y exhaustiva investigación -lindando con lo detectivesco-, llevada a cabo por Miguel Caballero en un libro imprescindible, «Las trece últimas horas en la vida de Lorca» -quien ya había abordado el asunto en un texto anterior, escrito al alimón con Pilar Góngora-, revela, como si desbrozara un tupido bosque, lo que era un secreto a voces entre los lugareños de la zona: la implicación en el asesinato de sus primos como consecuencia de viejas rencillas familiares.
A diferencia de Rafael Alberti -afiliado al Partido Comunista- o de José Bergamín -que durante la Guerra Civil presidió la Alianza de Intelectuales Antifascistas-, Lorca, sin que eso suponga que viviera en una torre de marfil, no se había significado políticamente, más allá de su inclinación por la República. Tenía amigos de todos los credos -como el mismo José Antonio Primo de Rivera, el poeta Luis Rosales o Ernesto Giménez Caballero- e incluso había sido invitado a la Italia de Mussolini a dar una conferencia sobre teatro.
Pepín Bello, el «escritor ágrafo» de la Generación del 27 e íntimo amigo de Federico desde los tiempos de la Residencia de estudiantes, en el documental de Emilio Ruiz Barrachina, «Lorca, el mar deja de moverse» -título extraído de un verso del poema «Asesinato», incluido en «Poeta en Nueva York»- afirma:
«A Federico no le interesaba nada la política. Vivía por y para la literatura».
Que nadie se llame a engaño, el asesinato de Lorca no obedece a razones ideológicas ni homófobas y aún menos va acompañado metafóricamente del grito: «¡Muera la inteligencia!», como ha propagado espuriamente la izquierda.
Se trata, simple y llanamente, de uno de tantos dramas rurales acaecidos entre familias que se profesaban un odio atávico y ancestral, y saciaron su sed de venganza al socaire de la Guerra Civil, segando en este caso, eso sí, la vida de un escritor descomunal en plena efervescencia creadora.
Por su parte, el manuscrito de «Poeta en Nueva York», que Lorca depositó en la oficina de la revista Cruz y Raya el 13 de julio de 1936, justo antes de partir a Granada, fue rescatado una noche de bombardeos por Pilar Sáenz García-Ascot que posteriormente se lo entregaría a Bergamín, quien a su vez se lo llevó en una maleta a París, donde trató de publicarlo sin éxito a través del poeta Paul Eluard, ex pareja de Gala, la musa de Salvador Dalí.
Tras poner rumbo a México, en mayo del 39 -apenas una semanas después de que terminara la Guerra-, donde la colonia de exiliados republicanos se mostraba muy activa, Bergamín logró al fin que viera la luz en la editorial Séneca con la inestimable ayuda del acaudalado Jesús Ussía de Oteyza, hijo de Juana de Oteyza y de La Loma, la dama que había conmocionado a la alta sociedad madrileña por perder a tres de sus cinco vástagos, dos de los cuales perecieron en un sonado accidente de tráfico, a finales de los años veinte.
Al emigrar Bergamín a Venezuela en 1947 se lo confío a su benefactor -Jesús Ussía de Oteyza-, quien tras divorciarse de su mujer -Rafaela Arocena y Arocena- y antes de regresar a España, le pidió a su tío Ernesto de Oteyza y de la Loma -parientes todos del autor de estas líneas- que lo custodiara.
Prosiguiendo con este galimatías propio de una novela de intriga, al fallecer Jesús Ussía de Oteyza, su tío Ernesto de Oteyza y de la Loma, le devolvió el manuscrito a su ex mujer -Rafaela Arozena y Arocena- quien posteriormente trabó amistad con Manolita Saavedra -una reputada actriz mexicana que había interpretado la obra de Lorca en el teatro y declamaba sentidamente sus poemas- y a quien se lo acabaría regalando a modo de legado.
La intérprete mexicana, que compartió cartel en el cine con Cantinflas y Libertad Lamarque, cuando declinaba su estrella -tras aparecer fugazmente en banales telenovelas-, para aliviar su precaria economía, quiso que le tasaran el manuscrito en Christie’s debidamente autenticado por un experto británico en Lorca, y se trasladó desde Cuernavaca a Londres.
Cuando en la prestigiosa galería de arte le comunicaron que su valor en el mercado ascendía a 240.000 dólares, sus ojos echaron chiribitas pero el mismo día que se disponía a venderlo, la subasta fue paralizada por una demanda interpuesta por los herederos de Lorca alegando que el texto era de su propiedad.
El documento permaneció custodiado en una caja fuerte de Londres a la espera de la resolución judicial sobre su titularidad.
Al cabo de casi cuatro años, el Tribunal Superior de Justicia londinense falló a favor de Manolita Saavedra considerando que le pertenecía por usucapión.
En junio de 2003, la Fundación Lorca lo adquirió mediante subasta por 160.000 euros- incluyendo las comisiones de Christie’s, alrededor de 200.000-.
La odisea del manuscrito concluyó, para cerrar el círculo, donde se gestó: en Nueva York.
En 2003 la mítica Biblioteca Pública de la Gran Manzana, sita en la Quinta Avenida, lo expuso junto a otros objetos personales del poeta bajo el título «Back tomorrow» -«Volveré mañana»-, aludiendo a la nota que Lorca dejó escrita a Bergamín en la oficina de la revista Cruz y Raya el 13 de julio de 1936, justo antes de partir a Granada de donde nunca más regresó…
Miguel Espinosa García de Oteyza
Autor
-
Miguel Espinosa García de Oteyza es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
Ha desarrollado su actividad profesional en la Bolsa, la Banca y la Empresa.
Hijo del que fuera ministro de Hacienda de Franco, Juan José Espinosa San Martín, Miguel es también autor de tres libros. El más reciente, "Mi tío robó los diarios de Azaña y otras historias familiares".
Últimas entradas
 Destacados26/03/2025Luis de Oteyza que estás en los cielos. Por Miguel Espinosa García de Oteyza
Destacados26/03/2025Luis de Oteyza que estás en los cielos. Por Miguel Espinosa García de Oteyza  Actualidad07/03/2025Azaña, Rivas Cherif y un ladrón de alto coturno. Por Miguel Espinosa García de Oteyza
Actualidad07/03/2025Azaña, Rivas Cherif y un ladrón de alto coturno. Por Miguel Espinosa García de Oteyza  Destacados04/02/2025Abd el-Krim y la teoría del caos. Por Miguel Espinosa García de Oteyza
Destacados04/02/2025Abd el-Krim y la teoría del caos. Por Miguel Espinosa García de Oteyza  Actualidad04/12/2024Brigitte Bardot, mi Afrodita particular. Por Miguel Espinosa García de Oteyza
Actualidad04/12/2024Brigitte Bardot, mi Afrodita particular. Por Miguel Espinosa García de Oteyza





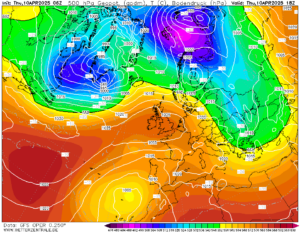


Un Poeta que ya olía a muerte en aquella época
Fantastico como siempre Miguel Espinosa
Documentado, profundo y muy bien contado. Enhorabuena, Miguel y muchas gracias.