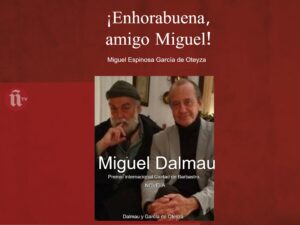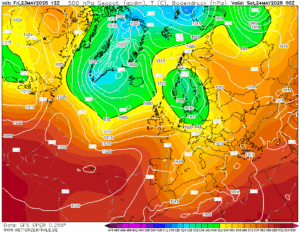LA GUERRA YA ESTÁ EN EL CUARTEL DE LA MONTAÑA
“La calle de la Luna está a cuatro pasos de la redacción de La Libertad. Apenas leído el manifiesto de la CNT abandono el periódico para volver a los locales de la organización confederal en busca de noticias. Son y a las doce y media de la noche y acaba de comenzar un nuevo día —el 19 de julio— que puede y debe ser decisivo para el futuro de todos.
En los alrededores del viejo caserón hay más gente que a primera hora de la noche. Con una sensible y fundamental diferencia: muchos hombres armados que nada hacen por esconder o disimular sus armas. Grupos apostados en las bocacalles cercanas detienen y registran todos los coches que pasan. Tres o cuatro automóviles, con las luces encendidas y los motores en marcha, aguardan estacionados delante de la puerta.
Trabajosamente, abriéndome paso a empujones, logro llegar a la entrada del edificio. En el amplio portal tropiezo con Isabelo Romero, que sale precipitadamente, seguido por un grupo de obreros.
—Si quieres algo, vente. Tengo mucha prisa, pero podemos hablar por el camino.
Habla anticipándose a mis preguntas y en tanto se dirige a uno de los coches parados ante la puerta. Sube al baquet, junto al conductor y me siento a su lado; en el asiento posterior van sentados tres hombres a los que conozco de vista. Los tres visten mono azul y dos de ellos llevan la pistola en la mano.
—¡Síguele de cerca y no le pierdas de vista un solo momento! —ordena Isabelo al chófer, señalándole otro de los automóviles que acaba de ponerse en marcha.
Los dos coches, casi emparejados, desembocan en la Gran Vía y descienden rápidos hacia Cibeles. Todos los cafés están abiertos y en las aceras se ven nutridos grupos que hablan y gesticulan nerviosos y agitados. En las calles de Alcalá, Negresco, Aquarium y La Granja aparecen desbordantes de público; también hay mucha gente agolpada en los alrededores del Ministerio de la Guerra.
—Vamos a Usera —explica Isabelo—, donde hace rato que nos esperan.
Recorremos a buena marcha el Paseo del Prado. Hago algunas preguntas y advierto que Isabelo está perfectamente enterado no sólo de la designación de Martínez Barrio, sino de las gestiones realizadas por el presidente de las Cortes cerca de algunos de los generales sublevados. Incluso cree conocer la respuesta de éstos: una negativa deferente, pero enérgica, a las sorprendentes proposiciones de don Diego.”….
Pero las noticias no dejan de llegar al salón de Teléfonos donde estamos prácticamente toda la redacción de “La Libertad” y de “Castilla Libre”:
“—En el centro de Barcelona se está librando una batalla encarnizada.
—Un tabor de Regulares acaba de desembarcar en Cádiz.
—¡Media Málaga está ardiendo…!
—Los obreros atacan a las tropas que declaraban el estado de sitio en Zaragoza.
—En Valladolid, los militares dominan la situación.
Alguien recuerda entonces que de Oviedo partió anoche un tren lleno de mineros que acudían en defensa de Madrid. ¿Qué habrá sido de ellos?
—Pasaron antes de estallar la rebelión. Dicen que están en Ávila y dentro de dos horas…”
Lo que llega, sin embargo, a pocos minutos, es el nombramiento de un nuevo Presidente del Gobierno. El Presidente de la República, Azaña, le ha encargado la misión al químico Giralt (Catedrático y Decano de la Facultad de Farmacia. Un republicano histórico pero hombre de pocas decisiones), al parecer cuenta con el apoyo y colaboración de todos los Partidos del Frente Popular.
A pesar de todo las bocas del “Metro” siguen despidiendo repetidas oleadas de gentes que acuden procedentes de Vallecas, Las Ventas y Cuatro Caminos, eso sí, dejando ya tras de sí un regato de muerte y sangre.
“—En Torrijos ha habido cuatro muertos y bastantes heridos. Un grupo socialista se dio de cara con otro falangista y unos y otros echaron mano a las pistolas.”
Y así nos llega la noticia de que el “Cuartel de la Montaña” se ha sublevado y de momento ha cerrado sus puertas (dentro, al parecer, hay varios regimientos de Infantería, otro de Zapadores, varios centenares de oficiales retirados, un grupo de falangistas y grupos de gentes de Derechas).
Son las 6 de la mañana ya del día 19 cuando se oye los primeros disparos de las ametralladoras del ejército encerrado. Son todavía balas de alerta. Disparan a todo lo que se mueve alrededor de las calles de Ferrant, de Mendizábal, del Parque y de la Plaza de España y de Ventura Rodríguez y Luisa Fernanda.
“—Pero tendrán que salir muy pronto —concluye Burillo—, por las buenas o por las malas. Les dejaremos unas horas para que se convenzan de que nada tienen que hacer. Pero si por la mañana no se han entregado, les aplastaremos sin consideraciones de ningún género.”
¡Viva la República! ¡Viva la República! ¡Viva la República! ¡Visça Catalunya! ¡Goded se ha rendido! ¡Cataluña ya es nuestra!
Pero Madrid es ya un campo de batalla. Las Derechas, desde los balcones, desde las terrazas, desde los tejados disparan lo que tienen y lo que pueden, y desde la calle los milicianos radicales, disparan también lo que pueden.
—- ¡Armas! ¡Armas! ¡Armas! ¡Armas! ¡Armas para el pueblo!
LUNES, 20 DE JULIO
Impresiona el aspecto de la plaza de España. Llenos los jardines que rodean
la estatua de Cervantes, grupos nutridos se desparraman por las calles de la Princesa, Martín de los Heros y Mendizábal para rebasar por uno de sus lados el cuartel sitiado y descender hacia Rosales, a espaldas de sus fuertes muros, por Quintana y Buen Suceso. Cruzan a la carrera las bocacalles que descienden directamente al epicentro de la lucha por las que silban las balas. En las esquinas, los grupos armados que disparan contra el cuartel advierten a gritos del peligro a quienes pretenden cruzar. Son pocos, sin embargo, los que hacen caso de sus advertencias y retroceden. La mayoría sigue adelante, agachándose para ofrecer menor blanco y corriendo con toda la velocidad que sus piernas les permiten. De cuando en cuando alguno no consigue alcanzar la esquina opuesta y cae en mitad de la calle, rotas sus carnes por una bala certera.
—¡Atrás, atrás…! ¡Los que no tengan armas, que no estorben…!
Algunos guardias y militantes de distintos partidos y organizaciones tratan de impedir que la muchedumbre llegue, como pretende, al punto en que lógicamente la lucha adquiere su máxima virulencia: los jardines que se extienden ante las rampas de acceso a la Montaña desde la calle de Ferraz, delante de la iglesia de los carmelitas, y llegan hasta el comienzo de la Cuesta de San Vicente, frente por frente a Caballerizas y al Palacio Nacional. Algunos hacen caso y desisten; la mayoría se encrespa y sigue adelante, no sin gruñir en tono de airada protesta:
—Queremos armas y en el cuartel las hay. Si llegamos tarde cuando se entre…
Corren a parapetarse tras alguna de las improvisadas barricadas o del tronco de cualquier árbol. Los que han conseguido un fusil, una pistola o una simple escopeta de caza, disparan. Los que no tienen más que las manos vacías y el corazón inflamado en ansias de victoria, esperan anhelante la caída del compañero para recoger su pistola o fusil y seguir disparando. Cuando se presenta la menor oportunidad, avanzan a la carrera y en masa, llegando en dos o tres ocasiones a las mismas rampas que dan acceso a la Montaña. Caen muchos, pero no importa. Son muchos más los que se disputan el arma que empuñaba segundo antes: los que esperan con ansiedad ocupar el puesto que su caída dejó vacante.
Nadie tiene la menor duda de que el cuartel caerá muy pronto. Es posible que dentro de la Montaña hay a tanta gente como fuera, con la enorme ventaja de la disciplina, el entrenamiento militar y el armamento. Disponen de ametralladoras, fusiles, bombas de mano y munición sobrada, mientras afuera escasea la munición y no sobran las armas. Dentro del cuartel están un regimiento de infantería, otro de zapadores y un batallón de alumbrado. Dentro están dos generales, varios coroneles, veinte comandantes y un centenar de capitanes y tenientes, amén de numerosos militares retirados, monárquicos y falangistas decididos a jugarse el todo por el todo. Ocupan una posición céntrica, dominante de los alrededores, resguardados por muros de metro y medio de espesor.
Ay, pero las ametralladoras siguen disparando ráfagas mortales, y muchos de aquellos inocentes, de aquellos milicianos inocentes militares caen como rosquillas… y ver a los compañeros caer incita a los que sobreviven y se vuelven locos. Todo el mundo tiene una confianza a ciegas, irracionada y un poco absurda, pero terriblemente efectiva, de que la multitud inflamada en ardores revolucionarios de que el pueblo en armas, es y tiene que ser invencible. Esta convicción puede parecer disparatada, analizada con frialdad e ilógica. Pero ubicada en aquellos momentos aquello era un infierno.
Corren a parapetarse tras alguna de las improvisadas barricadas o del tronco de cualquier árbol. Los que han conseguido un fusil, una pistola o una simple escopeta de caza, disparan. Los que no tienen más que las manos vacías y el corazón inflamado en ansias de victoria, esperan anhelante la caída del compañero para recoger su pistola o fusil y seguir disparando. Cuando se presenta la menor oportunidad, avanzan a la carrera y en masa, llegando en dos o tres ocasiones a las mismas rampas que dan acceso a la Montaña. Caen muchos, pero no importa. Son muchos más los que se disputan el arma que empuñaba segundo antes: los que esperan con ansiedad ocupar el puesto que su caída dejó vacante.
Nadie tiene la menor duda de que el cuartel caerá muy pronto. Es posible que dentro de la Montaña hay a tanta gente como fuera, con la enorme ventaja de la disciplina, el entrenamiento militar y el armamento. Disponen de ametralladoras, fusiles, bombas de mano y munición sobrada, mientras afuera escasea la munición y no sobran las armas. Dentro del cuartel están un regimiento de infantería, otro de zapadores y un batallón de alumbrado. Dentro están dos generales, varios coroneles, veinte comandantes y un centenar de capitanes y tenientes, amén de numerosos militares retirados, monárquicos y falangistas decididos a jugarse el todo por el todo. Ocupan una posición céntrica, dominante de los alrededores, resguardados por muros de metro y medio de espesor.
Lógicamente, más que soñar con entrar cabe temer una salida de los sitiados, mejor armados que los sitiadores, con mejores mandos, más armamento y planes más elaborados. Parece obligado pensar que quienes se han encerrado en la Montaña están de acuerdo con los sublevados de los cantones y todos juntos emprendan sin tardanza una marcha sobre el centro de la ciudad para adueñarse en pocas horas de todos los puntos estratégicos. Pero aquí, en la plaza de España, en la calle de Ferraz y el paseo de Rosales, en esta mañana agitada y sangrienta del 20 de julio, nadie admite tal posibilidad. Si alguno llega a insinuarla, veinte voces distintas le contestan entre escépticas y burlonas:
—¡Ni soñarlo…! Al que asome la gaita se la rompemos…
—¡Quita d’ahí, chalao! Qué más quisiéramos nosotros que salieran a la calle a dar la carita…
Todo el mundo tiene una confianza ciega, irrazonada y un poco absurda, pero
terriblemente efectiva, de que la multitud inflamada en ardores revolucionarios, de que el pueblo en armas, es y tiene que ser invencible. Esta convicción puede parecer disparatada, analizada con frialdad y lógica. Pero aquí y ahora parece respirarse en el aire, todos lo expresan con palabras, gestos y actitudes y hasta los más recelosos acaban contagiándose; de igual modo que, incluso los menos decididos, los simples curiosos que han venido atraídos por un espectáculo desusado y gratuito, acaban pidiendo armas y se disponen a participar en el asalto inminente.
—Hoy sufrirán su último Annual los generales borbónicos. Y no serán los moros quienes les venzan, sino el pueblo al que pretenden dominar y seguir explotando.
Es un viejo escritor y periodista quien perora exaltado y violento ante un grupo de jóvenes. Alto, delgado, con las barbas blancas que le caen sobre el pecho dándole cierto aire de apóstol o luchador de la Primera Internacional, Augusto Vivero habla a gritos, sobreponiéndose al estrépito de los disparos y al griterío de la gente. A veces abandona el resguardo del improvisado parapeto y se encara amenazador, los puños crispados por la ira, al cercano cuartel.
—La Montaña es el símbolo de la vieja España. Cuando la tomemos habrá caído la Bastilla del oscurantismo, de la reacción y del clericalismo.
Unas descargas interrumpen su arenga. Tiran desde el cuartel y le contestan desde las terrazas y balcones de las casas vecinas, las esquinas de todas las calles, las barricadas apresuradamente montadas o los troncos de los árboles que sirven de resguardo a los más decididos. Cuando el tiroteo afloja un momento, Vivero sigue arengando a quienes le rodean.
—¡Qué nadie se haga ilusiones, compañeros! ¡La lucha es definitiva y a muerte! ¡Ay de los vencidos…!
Me fijo. Aunque hasta ahora no ha sonado un solo cañonazo, puedo ver tres cañones. Uno, del 15, acaban de emplazarlo en los jardines de Ferraz, a setenta u ochenta metros del cuartel. Quienes lo han llevado hasta allí se han jugado la vida para hacerlo porque el lugar está batido por los fuegos de la Montaña. En torno al cañón hay un teniente y algunos militares con la gorra puesta, pero en mangas de camisa. También un grupo numeroso de paisanos, armados con fusiles y pistolas, parapetados tras una columna metálica que sostiene unos cables de alta tensión, los árboles del jardín, el quicio de la iglesia y el convento de los carmelitas o tirados en el suelo al amparo de los bancos.
Otros dos cañones del 7,5 aparecen colocados un poco más lejos, en lo alto de la calle de Bailén, delante de los jardines de Caballerizas. Junto a los cañones, colocados en posición de disparo, están los camiones que los arrastran. Aun siendo de reducido calibre, sus efectos pueden ser enormes tirando a escasa distancia. Y más que los daños materiales, los estragos que produzcan en el ánimo de los sitiados.
—¡Ahí vienen, ahí vienen…!
El que entró en el cuartel vuelve a salir, se reúne con sus dos acompañantes y, siempre tremolando el pañuelo blanco vuelven, con may or prisa que al alejarse hacia la esquina de la calle Ferraz y la Plaza de España.
—Lo que y o suponía —murmura Barreiro, al ver los gestos de los parlamentarios—. No han conseguido nada.
—¡Preparados todos! ¡Ahora va a empezar en serio…!
Los parlamentarios llegan a la barricada. Sus palabras, dando cuenta de la negativa a rendirse de los sitiados, no sorprenden a nadie. Una mayoría había previsto la inutilidad de la gestión antes de emprenderla; el resto lo comprendió tan pronto como Carmona —el compañero que presentó el ultimátum de los sitiadores— salió del cuartel y las puertas se cerraron a piedra y lodo a su espalda.
—Tenemos que ser los primeros en entrar —dice Mora que, junto a la barricada, da instrucciones a medio centenar de militantes de la Construcción—.
¡Y no lo olvidéis: lo que nos importa por encima de todo son las armas!
Oigo repetir lo mismo cien veces durante la hora siguiente. Es la consigna dada por la CNT. Procede a un mismo tiempo del Comité Nacional, del Comité de Defensa, de la FAI y de todos los centros de las barriadas. En el reparto de armas de la víspera, la organización ha sido dada un poco de lado por los que hicieron el reparto y sólo tiene las que pudieron conseguir sus muchos millares de afiliados en el asalto a las armerías o al apoderarse de algún camión que las transportaban. Tiene probablemente más hombres que nadie en la calle y con el ánimo preciso para luchar como sea y contra quien sea. Aquí mismo están en mayoría entre los paisanos, como demuestran sus gritos y los pañuelos rojinegros. Pero muchos tienen que esperar impacientes con las manos vacías.
—¡Todas las armas a la organización, compañeros…!
Es posible que para los demás partidos u organizaciones hay a armas en abundancia si el Gobierno —que ahora no existe prácticamente—, consigue imponer su autoridad sobre los sublevados. Para la CNT, no. Si quiere armarse tendrá que hacer lo mismo que ayer y que siempre: buscar las armas donde se encuentren y apoderarse de ellas. Nada se le dará de regalo y lo sabe. Tendrá que conseguirlo todo —como lo ha conseguido siempre—, a costa de esfuerzos, de sacrificios y de sangre.
—¡Atención todos! ¡Empezamos de nuevo…!
Unos disparos sueltos, que nadie se molesta en averiguar de qué parte proceden, desencadenan de nuevo la lucha con cien veces mayor violencia. No es sólo que durante la media hora de pausa hayan llegado a la Plaza de España, a Rosales y a las calles inmediatas unos centenares más de hombres, algunos armados; es, fundamentalmente, que ahora se dispara con mayor rapidez, con mayores ansias de terminar, con el convencimiento en todos de que se trata de la pelea decisiva que debe llegar a su final mucho antes de que concluya esta dramática mañana.
Tiran desde el cuartel y replican desde la calle o viceversa. Disparan los sitiados desde balcones y ventanas, parapetados tras los fuertes muros de la Montaña, manejando ametralladoras emplazadas en puntos bien elegidos para barrer las calles, alzando una barrera de plomo y muerte al paso de los sitiadores. Contestan los guardias y los paisanos, manejando las ametralladoras instaladas en las terrazas de los edificios cercanos, corriendo de árbol en árbol para acercarse más y más al cuartel, arrastrándose por el suelo para ofrecer menos blanco a las balas, asomando más de medio cuerpo en las esquinas o por encima de las barricadas para apuntar rápidos antes de apretar el gatillo.
—¡Ahora viene lo bueno…!
—¡Una bandera blanca…!
—¡Ya se rinden…!
—¡Vamos por ellos de una vez…!
—¡A la carrera, compañeros…! Si nos retrasamos, las armas…
La bandera, un simple trapo blanco, continúa tremolando en un balcón del segundo piso del cuartel, en el ángulo mismo que forma entre la calle de Ferraz y el comienzo de Rosales. Nadie duda de que se trata de la rendición de sus defensores, perfectamente justificada, en opinión de muchos, por el efecto de los cañonazos y las bombas de aviación. Confirmando esta impresión, cesan de pronto los disparos. ¿Quién deja de tirar primero? Nadie se lo pregunta en este momento. Lo único efectivo es que fusiles y ametralladoras suspenden de repente su dramático dialogar.
—¡Adelante…! ¡Viva la República…!
Un guardia de asalto grita arengando a las masas mientras echa a correr hacia el cuartel, agitando en el aire el fusil que empuña. Cientos de personas le imitan. En medio de un alboroto ensordecedor de gritos y vivas, la multitud abandona barricadas y parapetos para aproximarse a la Montaña.
Aunque la mayoría son hombres, mezclados con ellos van bastantes mujeres e incluso algunos chicos a los que no ha habido manera de alejar de los lugares de pelea. Unos y otros, todos, creen que la lucha ha concluido y se adelantan confiados, seguros de no correr el menor peligro. Son pocos los que quedan en los improvisados parapetos y los que continúan en sus puestos de los balcones y las terrazas de los edificios próximos. Pero incluso éstos abandonan un momento sus armas para erguirse detrás de los colchones o sacos terreros para contemplar a la gente que se dirige a las puertas de la Montaña.
De pronto se produce lo inesperado. He sobrepasado el final de Ventura Rodríguez y llego a la desembocadura de Luisa Fernanda cuando suenan las primeras descargas. El guardia que avanzaba delante de todos tremolando el fusil sobre la cabeza, se hunde verticalmente con un negro agujero en mitad de la frente. Otros caen a su lado de entre quienes avanzan en las primeras filas.
El asombro paraliza un instante a la multitud, vocinglera y alborozada media minuto antes. Se hace un profundo silencio mientras la gente, desconcertada, no acaba de comprender lo que sucede. Yo mismo me resisto a creer que el cuadro que contemplo sea efectivo y real. Estoy en el centro de una calle céntrica, en una mañana calurosa de julio y muchedumbre que llena la calzada ha enmudecido, mientras hablan con palabras de muerte las armas de fuego. Caen algunos a mi alrededor, mientras otros, salidos de su estupor, corren hacia la esquina más próxima.
—¡Atrás…! ¡Atrás…! ¡Es una trampa…!
Tras unos momentos de vacilación, la muchedumbre vuelve a la carrera a sus puntos de partida. Lo hace rápida, aguijoneada por las balas que silban como avispas de plomo cerca de sus oídos. Como muchos de los que avanzaban, estoy ahora en la calle de Luisa Fernanda. La gente corre pegada a las paredes, rehuyendo los balazos que barren la calzada. Sólo se detiene al ganar la calle de Mendizábal, que la cruza, y donde se está a cubierto de los disparos.
—¡Ha sido una trampa indigna! —masculla furioso un hombre de mediana edad con un pañuelo rojo anudado al brazo izquierdo, mientras trata de taponar con ambas manos una herida en la pierna.
El tiroteo se ha reanudado con mucha mayor violencia o intensidad. Trabajosamente, con grave riesgo de la vida de quienes participan en la tarea, van siendo retirados algunos de los que cayeron en medio de la calle de Ferraz y en los jardines próximos.
Los camilleros de la cruz roja y los espontáneos que les ayudan corren hacia una ambulancia cercana con el cuerpo ensangrentado y exánime de una muchacha. Podrá tener veinte o veintidós años y va con la blanca blusa teñida de rojo, los ojos cerrados y un rictus de intenso sufrimiento en el semblante.
—Es la Peque de Cuatro Caminos —dice uno que la conoce—. Iba con un grupo de su barrio cuando un balazo…
Truenan de nuevo los cañones coreados por los gritos de los sitiadores cada vez que dan en el fácil blanco. Cinco minutos después, la lucha tiene una violencia superior a la de cualquier momento anterior. Si tiran con mayor intensidad los que atacan el cuartel, también contestan sus defensores con más rapidez y acierto, impidiendo la aproximación de sus adversarios. Pese a la enorme ventaja que representan en favor de los presuntos asaltantes el empleo de la artillería y la aviación, la decisión de quienes pelean enfrente mantiene equilibrada la pelea durante minutos interminables.
Hay, no obstante, en estos momento de creciente intensidad en la pelea quien asegura haber visto de nuevo un pañuelo en alguna de las ventanas. Cuando lo dice, no consigue que le crea nadie. No sólo porque cuantos le rodean no llegan a ver el trapo blanco, sino porque el combate por ambas partes alcanza en ese instante su máxima violencia.
—¡Calla de una vez —le interrumpe despectivo uno de sus oyentes— y deja y a de ver visiones…!
—La verdad —agrega otro, mientras se agacha tras el parapeto para cargar el fusil— es que esos tíos de enfrente pelean como hombres.
La forma en que se defienden, al cabo de unas horas de comenzar la lucha, pese a encontrarse totalmente aislados y sin disponer más que de fusiles y ametralladoras frente al superior armamento adversario, no deja lugar a la más remota duda. Los sitiadores podrán discrepar de sus ideas políticas, pero tienen que reconocer y admirar la entereza y decisión con que las defienden. Si una de las grandes tragedias españolas es saber luchar y morir mejor que vivir y entenderse, no cabe duda de que los de dentro y los de fuera hacen honor, en general, a sus características raciales.
Es posible, probable incluso, que los sitiados luchen en condiciones de inferioridad mayores de las que parecen a primera vista. No sólo por estar sitiados, sino por no existir entre ellos la unanimidad que entre quienes les atacan. Afuera, todos —guardias, militares, republicanos, socialistas, libertarios y comunistas—, han olvidado momentáneamente cuanto les separa; dentro no ocurre lo mismo. Si los militares y los voluntarios monárquicos y falangistas luchan con decisión, perfectamente hermanados, no ocurre lo mismo con algunos de los soldados, pertenecientes a los partidos y organizaciones izquierdistas.
—No sé lo que pasa dentro —comenta dubitativo un guardia de asalto que en uno de los avances ha llegado muy cerca de la Montaña—. Juraría que en el interior del cuartel sonaban muchos más disparos que los que hacían contra nosotros…
Para Tomás Lallave, al que vuelvo a encontrar en la calle de Mendizábal, el hecho tiene la fácil explicación de que en la Montaña debe haber en estos momentos más de un millar de soldados, trabajadores en su mayoría.
—Muchos pertenecen a la UGT y a la CNT. Conozco entre ellos a un puñado de buenos compañeros. Si pueden hacer algo por ayudarnos…
Cabe la posibilidad de que lo están haciendo. Es probable incluso que la bandera blanca aparecida hace media hora en los balcones del cuartel no sea, como la gente supone, una trampa para los sitiados, sino que la hayan puesto quienes desean terminar cuanto antes la lucha por simpatizar con los sitiadores.
—Quizá hayan pagado caro el hacerlo —añade—. Pero más caro puede costamos a nosotros si tardamos unas horas en entrar. Parece que ha salido una columna de Campamento y si llega a juntarse con los hombres de la Montaña…
Aguzando el oído y en algunos momentos de relativa calma, se oye lejano el estampido de algunos cañonazos. No parece que los guardias ni las milicias concentradas en la Casa de Campo al mando de Mangada dispongan de Artillería. Se impone, pues, la conclusión de que son los sublevados quienes manejan los cañones. ¿Podrán impedirles avanzar los guardias y las milicias, sin disciplina militar ni mandos adecuados?
—En el mejor de los casos, cabe la duda. Es suficiente para esforzarnos terminar aquí cuanto antes.
Rápidamente la orden corre de un extremo a otro de las líneas que cercan la Montaña. Hay que aprovechar los momentos en que la explosión de las granadas artilleras imponen un momentáneo silencio a los defensores para tratar de aproximarse más y más al cuartel y tratar de penetrar, por donde sea y como sea, pero entrar…
—En cuanto entren los primeros…
Transcurre largo rato, no obstante, antes de que se consiga. Despreciando el peligro, grupos cada vez más nutridos corren al estallar las granadas para colocarse al amparo de las mismas rampas que dan acceso al cuartel. Caen no pocos antes de lograrlo, pero al cabo más de doscientos hombres, vestidos de cualquier manera, con las armas más heterogéneas, están agazapados a veinte metros de los muros de la Montaña, aguardando impacientes y tensos el momento del asalto.
Grupos más numerosos aún bajan por Luisa Fernanda, Rey Francisco y Evaristo San Miguel, pegándose a las paredes de las casas, llevando como protección coches y camiones en los que han colocado colchones o sacos terreros. Otros corren de árbol en árbol en Rosales o se acercan por el pronunciado talud que señala el comienzo de los jardines del parque del Oeste. Algunos ascienden disparando desde la parte trasera de las oficinas del Norte en el paseo del Rey.
Es un espectáculo sorprendente e impresionante. Cuesta trabajo admitir su realidad. Uno tiene la impresión de estar viendo una de las muchas películas que sobre la Gran Guerra inundan las pantallas de todos los cines y se resiste a creer que la lucha es de verdad, que las balas son de plomo y que quienes caen aquí y allá lo hacen para no levantarse más. Incluso la presencia de periodistas y fotógrafos que habrán de contar y retratar la batalla entablada, da a esta misma lucha ciertos aires de irrealidad.
Mezclados con los combatientes, agazapados tras los árboles de Ferraz o de Rosales, ocupando puestos de peligro, descubro a varios compañeros de La Libertad; también a otros de diversos periódicos. Son los mismos que a diario hacen información en el Parlamento o en los centros políticos; están, asimismo, casi todos los redactores de sucesos. Algunos, jóvenes o viejos, impulsados por sus ideas o sentimientos, participan activamente en la lucha, empuñando las armas que han podido agenciarse o esperando impacientes en primera línea poder hacerse con alguna. Otros, y acaso sean los más sorprendentes, en actitud puramente profesional.
Un par de fotógrafos, ante la iglesia de los Carmelitas, en un lugar batido por los disparos de unos y otros, retratan una y otra vez el cañón del 15 que dispara contra el cuartel, a los guardias que manejan sus fusiles en las esquinas cercanas, a los obreros que, pistola en mano, avanzan agachados para acercarse a la Montaña. Lo hacen con tranquilidad, con calma, escogiendo ángulos y posiciones. Dan la clara sensación de que la lucha no fuera con ellos; que tuvieran la seguridad de que los disparos son de simple fogueo y el plomo que silba en torno suyo, que desgarra las carnes de obreros y guardias, no pudiera alcanzarles a ellos.
Parecida es la actitud de algunos periodistas. Más que en plena batalla, parecen estar en los pasillos del Congreso o en la puerta del Palacio Nacional durante la tramitación de una crisis, interrogando a los personajes políticos que salen de evacuar alguna consulta. Con unas cuartillas en la mano, preguntan a quienes le rodean y toman tranquilamente notas y apuntes para la información que escribirán unas horas después.
Martínez Olmedilla es un republicano moderado, redactor del Heraldo. Hombre pacífico, pasa y a de los cuarenta años. Está, como tantos otros, no en actitud combativa, sino profesional. Con su aire bohemio y burgués a un tiempo, con su chalina y su pipa, va de un grupo a otro, ignorando las balas que le siluetean, recogiendo nombres y datos.
—¡Al asalto todos…! ¡Viva la República…!
Son las doce de la mañana. Millares de hombres —monos desgarrados, barbas crecidas, ojos de no dormir en tres noches— se lanzan adelante a pecho descubierto. Tabletean las ametralladoras de la Montaña y las ráfagas abren anchos claros en sus filas. Pero si una fila de atacantes caen, los que le siguen saltan sobre ellos y prosiguen su carrera, ansiosos por vengarlos. Un grupo de trabajadores asciende rápido por las escaleras que conducen a la explanada que se abre ante el cuartel y corren a pegarse a las paredes de la Montaña para no ser alcanzados por los que disparan dentro desde ventanas y balcones. Un minero se adelanta resuelto hacia una de las puertas y lanza un cartucho de dinamita con la mecha encendida.
Cae antes de que el cartucho alcance su objetivo y sería difícil saber si se tira al suelo para rehuir los efectos de la explosión o ha sido alcanzado por algún balazo. En cualquier caso, nadie se fija en él, porque casi en el mismo instante de caer hace explosión la dinamita. Vuela por los aires el parapeto formado ante el portalón de entrada, la ametralladora que manejaba un oficial, parte de la puerta y algunos de sus defensores.
—¡Adentro…! ¡Seguidme todos…!
Pistola en mano, Ricardo Zabalza gana en dos saltos la puerta deshecha. Tras él avanza un grupo nutrido de obreros y unos guardias de asalto. Tiran desde el interior del cuartel y un momento se resguardan en el quicio de entrada para contestar al fuego adversario. Luego, uno tras otro, pegados a las paredes, penetran en el amplio portalón con rumbo al patio del cuartel de infantería. Un coche, materialmente acribillado a balazos, llega nadie sabe cómo ni de dónde ante la puerta y penetra difícilmente hasta el mismo patio, donde siguen luchando grupos de oficiales, falangistas y soldados. En el coche va el comité de un Ateneo de barriada; la mitad de sus ocupantes morirán antes de que en la Montaña se extingan los ecos de la empeñada pelea.
A los primeros grupos siguen sin tardanza otros. Unos centenares de milicianos, ferroviarios y guardias, inician paralelamente el asalto, subiendo por el talud que cae sobre la estación del Norte. Saltando las tapias, caen sobre el patio del gimnasio primero, penetran por las ventanas de la planta baja y pronto coinciden en el patio central con los que han entrado por la puerta volada por la dinamita.
Mientras se lucha encarnizadamente en el patio central y las distintas plantas del cuartel de infantería, grupos nutridos emprenden el asalto de los de zapadores y alumbrado. Los cañones han dejado de disparar, pero sigue el nervioso tableteo de las ametralladoras. No obstante, y aunque algunos de los que avanzan se derrumban de pronto con una trágica cabriola, centenares de obreros y guardias ganan la explanada que se abre ante el edificio. Cuando un cartucho de dinamita o una granada de mano surca los aires con dirección a una puerta o una ventana, la gente se tira de bruces al suelo. Un segundo después, cuando la explosión ha limpiado de enemigos y obstáculos el camino que desean seguir, abriendo una brecha por donde llegar al corazón mismo de la Montaña, se ponen en pie y corren con toda la velocidad que les permiten sus piernas.
A los pocos minutos se pelea no sólo en la parte del cuartel de infantería, sino en la correspondiente a los otros dos. Abandonando decididamente la protección de las barricadas, de las casas o de las esquinas, centenares y centenares de personas, entre las que abundan mujeres y chicos, llenan ahora la calle Ferraz, los jardines, las rampas de acceso o incluso penetran en el cuartel, pese a que se continúa combatiendo encarnizadamente en su interior. A uno de los balcones de la planta primera, medio destrozado por un cañonazo, se asoma un muchacho joven, alto, delgado, con el pelo revuelto y aire de júbilo. Nervioso, empieza a arrojar a sus amigos que esperan en la explanada los fusiles de que ha logrado apoderarse mientras grita a todo pulmón:
—¡Entrad todos…! ¡El cuartel es nuestro!
No es verdad, ni lo será antes de media hora. Todavía quedan por doquier núcleos aislados de resistencia, donde grupos de militares y voluntarios pelean con heroísmo haciendo pagar cara su propia vida. Son unos centenares de hombres que en el momento más crítico y dramático, cuando todo puede considerarse perdido, pelean con bravura indómita demostrativa de su entereza varonil. Pero, franqueadas las puertas de entrada, su número disminuye con el mismo ritmo con que aumentan los guardias y milicianos que les combaten. Se entablan encarnizadas peleas de un extremo a otro de los patios, de un piso a otro, en las escaleras y en las galerías. Poco a poco los defensores van siendo vencidos por la superioridad aplastante de sus adversarios.
Unos guardias de asalto emplazan una ametralladora en la galería principal de uno de los patios. La máquina abre grandes huecos en los grupos que resisten. No por ello, dejan de luchar los defensores. Aun convencidos de la imposibilidad de alcanzar la victoria, siguen peleando contra todo y contra todos, haciéndose matar antes que rendirse.
Aquí y allá empiezan a surgir grupos de soldados con los brazos en alto y vitoreando a la República. Casi todos ellos muestran en alto los carnets políticos que les acreditan como afiliados a los partidos republicanos o a los sindicatos obreros. Todos aseguran a gritos que están al lado de los asaltantes y que si dispararon lo hicieron contra su voluntad, cosa que puede ser verdad o no serlo.
Un suboficial, que pregona a voces su filiación socialista y al que conocen personalmente algunos de los asaltantes, acaba de ser sacado del calabozo en unión de varios otros soldados.
—Nos encerraron el sábado por la mañana —explica a quienes le rodean—, y si llegan a triunfar…
Unos soldados confirman tanto el encierro del suboficial como el peligro corrido. Provisto de una pistola y seguido por muchos, el suboficial anuncia a gritos su deseo de encontrar a los jefes de la rebelión. Marcha hacia el cuarto de banderas, donde supone que estarán aún los oficiales de su regimiento con el coronel don Moisés Serra a la cabeza. Están, en efecto, pero muertos.
Aunque resulta herido por uno de los primeros cañonazos, el coronel Serra ha luchado con valor y energía hasta el último instante. Recorriendo constantemente los puntos de mayor peligro ha procurado mantener en alto el espíritu de los defensores. Incluso después de irrumpir en la Montaña los asaltantes ha seguido combatiendo, intentando agrupar a sus hombres para intentar abrirse paso a la desesperada. Con él, en torno a él, un grupo nutrido de jefes y oficiales pelea con decisión inquebrantable. Una mayoría se hace matar en la desigual contienda. Al final, algunos que todavía sobreviven a las heridas sufridas, prefieren levantarse la tapa de los sesos a entregarse. Tanto en el cuarto de banderas, como en los despachos y oficinas, como en el cuarto de suboficiales, hay muchos militares muertos.
—Pero aquí no están —afirma el suboficial socialista— ni los generales Fanjul y Villegas, ni el coronel Quintana.
Afirma que el coronel mandaba el regimiento de zapadores y que los dos generales dirigían la sublevación de Madrid. ¿Dónde se encuentran ahora? Es probable que se hallen en la parte del inmenso cuartel donde aún prosigue la lucha; que, rodeados de oficiales y voluntarios decididos y resueltos, pretendan incluso abrirse paso a tiros para salir de la Montaña y escabullirse por las calles próximas.
Varios periodistas penetran en el cuartel de Zapadores cuando todavía silban las balas, y hay que agacharse para cruzar el patio a la carrera o esperar, resguardado tras de alguna pilastra o tirado en el suelo, a que cese el tiroteo. Aquí son mucho más numerosos los soldados que se mezclan con los asaltantes y exteriorizan su júbilo al saber que están licenciados por el gobierno y podrán marcharse inmediatamente a sus casas. Abundan también los prisioneros militares y paisanos, custodiados por grupos de guardias que se esfuerzan por defenderles contra las iras de algunos energúmenos que quizá pretenden disimular con su actitud en este momento su excesiva prudencia en el instante del asalto. Pero entre los detenidos no están los dos generales.
—Se los llevaron hace poco hacia el cuartel del Alumbrado —indica alguien
—. Se hizo cargo de ellos un comandante de asalto.
—Los van a sacar por la parte de Rosales —ratifica un guardia— antes de que la gente se entere y haga una barbaridad.
Vamos hacia allá dando una vuelta considerable, sin prestar mucha atención a las descargas cerradas que nos llegan distantes, probablemente del cuartel de Infantería, seguidas de unos disparos sueltos. Pronto encontramos unas camionetas de asalto y unos autocares en que han metido a los prisioneros. Protegiéndoles están fusil en mano una treintena de asalto, rodeados por un grupo de paisanos, cuyo número aumenta por segundos y dan muestras de nerviosismo y excitación.
—¡Dejadnos que terminemos con ellos! —pide a voces un tipo sudoroso y mal encarado.
—Recibirán su castigo —asegura un teniente de asalto que trata de calmar a los paisanos—. Pero antes tenemos que juzgarles porque la República y la Ley …
—¡Pamplinas…! La Justicia popular…
—Cumplimos órdenes del Gobierno…
—Pero el pueblo en armas…
Suben de punto las voces y la disputa amenaza terminar a tiros. En las camionetas hay y a una veintena de detenidos. Están, en general, en mangas de camisa, destocados, con un gesto de cansancio y agotamiento. Varios han resultado heridos y tienen manchas de sangre en las ropas.
Todos los rostros me resultan totalmente desconocidos. Sólo creo reconocer de lejos a uno, al que varios guardias parecen custodiar y proteger con especial atención. Es un hombre de mediana estatura y complexión, rostro inteligente y barbita blanca, que ha resultado ligeramente herido en la lucha. El general Fanjul ha sido diputado en varias legislaturas, subsecretario del Ejército hasta hace cinco meses, con Gil Robles como ministro y formado en numerosas comisiones parlamentarias. Aun en este trance angustioso, difícil, mantiene su entereza y contempla sereno a los paisanos que gritan. Probablemente no se hace muchas ilusiones respecto al porvenir; pero si no pudo vencer porque la suerte le fue adversa, demuestra que sabe perder.
—¿Dónde les llevan? —pregunto a un capitán de asalto, que da apresuradas instrucciones a los conductores de los vehículos y a los guardias que les protegen.
—A Gobernación. El general Pozas ha dado órdenes terminantes de conducirles allí.
Las camionetas se ponen en marcha en medio de los gritos de una parte de los paisanos. A la gente que acaba de asaltar la Montaña le disgusta que los guardias custodien a sus adversarios.
—¡Todos merecen acabar colgados! —vocifera iracundo un individuo corpulento, en mangas de camisa, con un pañuelo rojo anudado en torno al brazo izquierdo y un fusil en la mano derecha—. ¡Y también a quienes les amparan y defienden!
—Los guardias cumplen con su deber —le hace cara resuelto un muchacho alto, delgado, que ni en plena lucha y a mediodía de un tórrido día de julio, ha prescindido de chaqueta y corbata, pero que ha sido uno de los primeros en penetrar en el cuartel—. La República no puede consentir que nadie se tome la justicia por su mano.
—Pero la revolución…
—La revolución debe ser el imperio de la ley, no la satisfacción de las malas pasiones de cada uno. Lo que sucedió ahí dentro, hace quince minutos, fue una salvajada que no puede volver a repetirse.
Acalorado, cuenta con gesto de profunda indignación cómo unos grupos de energúmenos, prevaliéndose de las circunstancias y dando rienda suelta a sus instintos de fieras sedientas de sangre, han asesinado en uno de los patios a muchos de los sublevados, una vez hechos prisioneros. Sólo la enérgica intervención de unos guardias y de los elementos responsables de distintos partidos pudo poner coto a la barbarie desatada.
—Matar a prisioneros indefensos es una canallada, lo haga quien lo haga.
—¿Querías acaso —replica airado el individuo corpulento— que les diéramos un premio por lo que hicieron?
—No. Quiero que se les castigue si lo merecen, pero después de haber sido juzgados. Lo contrario es una vergüenza y un crimen.
—Ellos lo hacen donde triunfan.
—No lo sé; pero aunque fuese cierto, nosotros no debemos imitarles, porque perderíamos la razón que nos asiste y nos convertiríamos en una horda de salvajes.
En el interior del edificio han cesado por completo los tiros. Muchos de los que asaltaron el cuartel, y especialmente de los que entraron después de tomado, van de un lado para otro, curioseándolo todo, divirtiéndose en ponerse correajes, gorras de oficiales o cascos de acero de los soldados. Forman grupos abigarrados que entonan himnos revolucionarios y procuran salir en las fotografías que siguen haciendo numerosos reporteros gráficos en una especie de mascarada grotesca y repelente por el lugar y las circunstancias.
—Los hombres de la CNT tienen algo más importante que hacer que tomar todo esto como una verbena —afirma Nobruzán que, acompañado de tres o cuatro individuos, lleva una ametralladora hacia un camión que espera delante del cuartel de zapadores.
Son centenares los elementos confederales que cumplen en esta forma las instrucciones recibidas. Con rapidez se arman lo mejor posible cuantos han participado en la lucha. Buscan por todas partes las armas escondidas o abandonadas y las meten precipitadamente en coches o camiones que aguardan con el motor en marcha y salen con ellas hacia la calle de la Luna o los Ateneos de barriada.
—Hay millares de compañeros desarmados —dice Villanueva— y la lucha no ha terminado, ni siquiera en Madrid, con la toma de la Montaña.
Tiene razón, desde luego, porque aun después de asaltado el principal cuartel, se pelea encarnizadamente en veinte puntos distintos de Madrid y aún es posible que la lucha adquiera especial virulencia en otros cien diferentes.
Lo compruebo personalmente minutos después cuando subo hacia la plaza del Callao, donde se está formando a toda prisa un convoy que, con las armas tomadas en la Montaña, acuda en auxilio de los que combaten en las cercanías de Campamento. Por la Gran Vía asciende una manifestación que rodea a un capitán antifascista que se dirige a Gobernación llevando la bandera del Regimiento número 31 como trofeo de victoria. Van muchos que participaron en la lucha de la Montaña, llevando las armas y los cascos que allí consiguieron y otros muchos curiosos. De pronto suenan unos disparos y caen varios, entre ellos una pobre mujer que pasa por la acera y un chico de trece o catorce años.
Tras un momento de estupor, la gente busca a los agresores. Están en los pisos altos de algunas de las casas del último tramo de la Gran Vía, escondidos y parapetados tras los petriles de las terrazas, manejando pistolas y rifles y asomando la cabeza para tirar sobre seguro. La manifestación se disgrega en un abrir y cerrar de ojos, mientras milicianos y guardias emprende la cacería de los
« pacos» . El tiroteo pierde intensidad cuando los agresores huy en, abandonando sus armas, o son abatidos. Rehecha, la manifestación prosigue su camino, pero el episodio se repite en la calle de Preciados e incluso en la misma Puerta del Sol.
En torno a la sede confederal de la calle de la Luna, millares de compañeros esperan con impaciencia armas con que combatir. Pero, aun habiendo conquistado muchas, no hay para todos. Además, es preciso saber a quién se le dan y tener un mínimo de seguridad en que sabrá manejarlas y tenga la decisión precisa para acudir sin demora a los puntos de peligro que se le indiquen. (En total, como se sabrá pronto, cuando el Comité de Defensa haga balance del botín conquistado en la Montaña, aparte de proveerse de fusiles cuantos elementos confederales participan en el asalto, la CNT consigue siete ametralladoras, varios morteros, un centenar de pistolas y ochocientos fusiles y municiones en abundancia. Estas armas ay udarán hoy a sofocar muchos de los focos rebeldes de Madrid y permitirán mañana el asalto de Alcalá de Henares y pasado la toma de Guadalajara y buena parte de Toledo).
—¡Vamos rápidos! Cada minuto que perdamos puede ser fatal…
A cincuenta metros de la sede confederal está medio formada una pequeña columna. La integran dos camiones, protegidos por chapas de hierro, en los que van veinte o treinta hombres armados de fusiles y en los que terminan de colocar, apresuradamente, una de las ametralladoras logradas en la Montaña y seis o siete coches sobre cuy a carrocería han extendido como protección contra las balas unos colchones y en los que van cuatro o cinco hombres provistos de pistolas y fusiles. Entro en uno de los coches que se pone en marcha inmediatamente. Como esperaba, la pequeña columna se dirige al puente de Toledo. Pero, una vez allí, en lugar de subir hacia Carabanchel Alto y Campamento, tuerce por la carretera de Toledo.
—¿Pero no vamos a Campamento?
—Sí, pero tenemos que dar un pequeño rodeo. En Getafe la situación es apurada.
Mientras marchamos a todo correr hacia Getafe, Isabelo, que manda la pequeña columna, me da unas rápidas explicaciones. De Getafe acaban de llamar al Comité Nacional pidiendo ayuda inmediata. Parece que las cosas no marchan nada bien. Aunque a primera hora de la mañana los compañeros de Villaverde y Getafe, ayudados por otros llegados de Madrid, con el propio Isabelo a la cabeza, tomaron por asalto el convento de los Escolapios, donde se había hecho fuerte un grupo de facciosos y los compañeros del cuartel de Artillería impidieron que algunos oficiales monárquicos sacaran los cañones a la calle, la actitud de los militares no es nada clara. Los oficiales que unas horas antes aparentaron someterse al pueblo, se niegan a colaborar con él para dominar otros reductos facciosos. Colocados en una actitud equívoca y confusa, no se sabe si están con la República o con los sublevados.
—Tendrán que decidirse de una vez. Los que no están con el pueblo están al lado de sus enemigos.
En los alrededores del cuartel se hallan apostados los trabajadores de Getafe y los campesinos llegados de los pueblos próximos, armados como pueden. Cercan el cuartel y han levantado improvisadas barricadas en los alrededores. Pero nadie sabe exactamente lo que pasa dentro. Un grupo de soldados, mandados por varios oficiales, no dejan que entre ni salga nadie y mantienen a la gente del pueblo a una distancia prudencial. Isabelo decide rápido. Hace que los integrantes de la pequeña caravana tomen posiciones, haciendo que la ametralladora enfile la puerta de entrada del cuartel. Luego avanza solo, consciente del peligro que corre, pero sin vacilaciones ni temor de ninguna clase. Cuando está entre los oficiales de la guardia y otros que salen apresuradamente, al verle aproximarse, pregunta en un diálogo breve y nervioso:
—¿A qué esperáis para luchar junto al pueblo contra los traidores de Campamento?
—Aguardamos órdenes del ministerio de la Guerra.
—No hay órdenes que valgan, porque el ministerio no existe en este momento. ¡Decidid pronto! ¡O lucháis ahora mismo al lado del pueblo o tomamos por asalto el cuartel, como tomamos hace una hora la Montaña!
¡Elegid rápidos!
Antes que los oficiales deciden los soldados, abriendo de par en par todas las puertas y confraternizando con los trabajadores que lo cercan. Todos juntos marchamos de prisa, formando una larga caravana de coches y camiones hacia Leganés, para caer por aquel lado sobre los sublevados de Campamento. Cuando llegamos son y a las dos y media de la tarde y la lucha llega a su punto final.
Quienes toman, tras varias horas de lucha áspera y sangrienta, los diversos cuarteles del más cercano de los cantones militares madrileños son los millares de hombres que desde el sábado por la noche están en la Casa de Campo dispuestos a cortar cualquier intento de entrar en la ciudad de los sublevados de Campamento. Son luchadores de todos los partidos y organizaciones del Frente Popular e incluso de quienes no participaron oficialmente en la coalición electoral del 16 de febrero ni presentaron candidatos propios. Están también todos los jóvenes del puente de Segovia y de la carretera de Extremadura. A su frente, mandándoles, el teniente coronel Mangada, un hombre de mediana estatura, delgado, nervioso, que sabe lo que la República se juega, más aún de lo que personalmente se juega él —y sabe que es nada menos que la cabeza—, si la subversión llega a triunfar.
Durante treinta horas republicanos, socialistas, comunistas y libertarios, concentrados bajo las frondas de la antigua posesión real, aprenden a manejar las armas, a abrir zanjas y trincheras, fortifican los edificios donde pueden refugiarse para rechazar cualquier intento de avance de los facciosos. El lunes por la mañana, cuando y a suenan los primeros disparos en torno a la Montaña, reciben orden de avanzar. Todos responden alegres y entusiasmados, suben por la ancha carretera o se despliegan por los campos cercanos. Dejan atrás el término municipal y tienen y a ante sus ojos los cuarteles rebeldes.
Pero el avance es mucho más difícil de lo que piensa la mayoría. Pasan de dos mil los sublevados; quizá lleguen a tres mil con los oficiales retirados y los monárquicos y falangistas que se les han sumado. Tienen mandos sobrados y disponen de ametralladoras, morteros y cañones. La may oría de sus adversarios no han entrado nunca en fuego ni tienen la menor idea de la táctica militar. Los militares les dejan acercarse. Luego disparan los fusiles, las ametralladoras e incluso los cañones tirando a cero. Caen muchos destrozados por el plomo y la metralla; el resto, sorprendido y amedrentado, retrocede.
Reaccionan pronto y tornan a avanzar. Ahora, sin permitirles acercarse, entran en juego las ametralladoras, los morteros y los cañones. Tienen que retroceder una vez más, dejándose tendidos en tierra unas docenas de compañeros. El episodio se repite varias veces, con ligeras variantes. Pero y a los milicianos han aprendido a tirarse al suelo en el momento preciso, a avanzar muy separados entre sí, a llegar cada vez un poco más lejos y retroceder algo menos. Al final de la mañana están y a en posiciones, de las que nada ni nadie les hace retirarse.
Desde los dos Carabancheles también se avanza. En el puente de Toledo se han organizado varios centenares de hombres que se lanzan a la lucha tan resueltos como los que ascienden por la carretera de Extremadura. Se reproduce aquí lo ocurrido en otros sitios: el avance impetuoso del principio, el retroceso luego de los primeros y sangrientos escarmientos, incluso el rápido aprendizaje y la inmediata reacción para volver a emprender el ataque. A mediodía o poco después empiezan a recibir considerables refuerzos. En autos y camiones llegan un centenar de guardias y varios centenares de trabajadores armados procedentes del centro de Madrid. Pronto también, algunos camiones medio blindados por los compañeros de la metalurgia, sobre los que se han colocado algunas de las ametralladoras conquistadas en la Montaña. Aparte de esto, dos aviones empiezan a sobrevolar los cuarteles sublevados. Al principio dejan caer octavillas, anunciando a los soldados que están licenciados y que no tienen que obedecer las órdenes de sus jefes; en sucesivas pasadas arrojan algunas bombas. Las bombas desmoralizan a los sublevados y animan a los milicianos. Hasta ahora, fiado en la superioridad de sus armas, en la disciplina de los hombres que manda y en la torpeza —heroica, pero torpeza— de los que atacan, los militares alzados en armas, con el general García de la Herranz a la cabeza, acarician esperanzas de triunfar en la dura empresa. Luego, cuando las radios de Madrid y los altavoces que acompañan a los atacantes —junto con el considerable aumento de éstos y del armamento de que disponen—, demuestran que la Montaña ha caído, las ilusiones se desvanecen. Aún se esfuerzan muchos en luchar a la desesperada, sabiendo la suerte que les aguarda caso de ser vencidos.
Pero todo resulta y a inútil.
Tras tirarse al suelo para, arrastrándose por tierra, acercarse a un parapeto donde funcionan dos ametralladoras, unos cartuchos de dinamita con las mechas encendidas surcan el aire, y la posición, las máquinas y sus servidores saltan por los aires. Un obrero se pone en pie y corre hacia adelante, pistola en mano gritando a voz en cuello:
—¡Adelante, compañeros…! ¡UHP!
Centenares de hombres se lanzan tras él. Algunos no llegan donde se proponen y caen, segados por una hoz de plomo, en mitad de la carretera. No importa. Electrizados por el ejemplo de los que marchaban delante, los que le siguen saltan por encima de los muertos, penetran en Campamento, van asaltando uno tras otro los diversos cuarteles. La lucha adquiere ahora redoblada violencia. Disparos a bocajarro, granadas de mano y cartuchos de dinamita, fusiles manejados como mazas, ay es de dolor, alaridos de muerte estrechamente enlazados con gritos de triunfo. Quince minutos después la lucha ha terminado.
Los soldados arrojan las armas y vitorean a la República; quienes los tienen, exhiben con orgullo sus carnets de organizaciones sindicales o partidos de izquierda. Todos insisten en lo mismo, repitiendo la misma historia que unas horas antes en la Montaña. Ninguno luchó por su gusto, sino muy en contra de su voluntad. Jefes y oficiales tienen que entregarse. Muchos han muerto en la lucha; entre ellos está el general García de la Herranz, que acaudillaba la sublevación en los cantones madrileños.
En Campamento, pocos minutos después de concluida la pelea, encuentro a tres periodistas amigos. Uno, Antonio de Lezama, es subdirector de La Libertad y ha dejado atrás el medio siglo de existencia. A pesar de los años y del pelo blanco, ha luchado en vanguardia y fue de los primeros en penetrar en los cuarteles sublevados. Lo mismo puede decirse de los otros dos. Uno, García Pradas, será pronto director de CNT; el otro, mi hermano Ángel, morirá dentro de tres meses en el Alberche.
Pero todavía no ha terminado la lucha en Madrid. Aunque uno tras otro han sido tomados la Montaña, Campamento, Getafe, el cuartel de Wad Ras y otros centros de la subversión, continúa la pelea encarnizada en cien puntos distintos de la ciudad, como comprobamos al regresar al centro. La contienda es ahora menos espectacular que por la mañana, pero alcanza may or extensión y acaso ocasione tantas o más víctimas. Cientos de individuos, que no están dispuestos a darse por vencidos, pelean como pueden y en la forma que pueden. Escondidos tras una esquina, parapetados en alguna terraza, ocultos tras las persianas de cualquier balcón, apuntan y disparan sobre guardias y milicianos. A veces, forman grupos nutridos y bien armados, tienen escogida de antemano una posición fuerte y estaban en ella esperando cooperar al avance de las tropas salidas de la Montaña o procedentes de los Cantones. Cuando se convencen que la sublevación ha sido vencida en los cuarteles, continúan luchando. Algunos alientan la remota esperanza que la sublevación, vencida en Madrid y triunfante en puntos muy cercanos, puede mandar sobre la capital columnas motorizadas que esta misma tarde, mañana lo más tarde, puedan desfilar triunfalmente por la Puerta del Sol.
Quieren cooperar a la victoria de los suy os y, solos o formando partidas más o menos nutridas, realizan una labor que siembra el desconcierto en barrios enteros y ensangrienta muchas calles. Sus balazos alcanzan no sólo a los guardias de asalto o a los milicianos, sino a muchas gentes indefensas que ninguna participación tienen en la lucha entablada.
Las breves pero sangrientas peleas callejeras; los ataques por sorpresa, las emboscadas, los focos de resistencia que surgen y desaparecen con desconcertante rapidez en los sitios más inesperados, dan los frutos apetecidos, aunque se paguen con centenares de víctimas. Centenares de guardias y millares de milicianos tienen que consagrarse a la caza de pacos; han de gastar municiones que no les sobran, parte de las pocas fuerzas que les quedan luego de varios días sin dormir y largas horas de combate; siembran la confusión, el desconcierto, la alarma, y no permiten que los hombres triunfantes en Campamento o Carabanchel formen apresuradamente las columnas que salgan a contener a las fuerzas que avanzan sobre Madrid procedentes de Valladolid, Burgos, Salamanca o Guadalajara.
Se suceden los episodios sangrientos durante toda la tarde. La pelea tiene mayor encono que la lucha en torno a los cuarteles. Son centenares los desesperados que, cumpliendo al pie de la letra las instrucciones recibidas, quieren obligar a los milicianos a gastar sus escasas municiones, animar con sus disparos a que los tres mil guardias civiles de Madrid —que siguen encerrados en sus cuarteles en actitud sospechosa y equívoca— se lancen a la calle para encender de nuevo la lucha en el centro de la ciudad hasta que lleguen las columnas de Mola, que y a están en la sierra; de Cabanellas, que aseguran que ha llegado y a a Guadalajara. En ocasiones los francotiradores —que ocupan un edificio alto, de fácil defensa, con muros de medio metro de espesor—, confían en resistir días enteros. En ningún caso logran aguantar más que unas horas. Los milicianos inician el asalto en cuanto suenan los primeros disparos. A veces, rechazados con graves pérdidas, no encuentran solución más expeditiva que prender fuego al edificio. En cualquier caso, la vida de los « pacos» —salvo aquellos que buscan precipitado refugio en alguna embajada, donde de antemano tienen concedido el derecho de asilo— no tardan en sentir los efectos de la cólera popular.
Madrid ha cambiado por completo de aspecto en esta tarde del lunes. No sólo
por las innumerables peleas callejeras, por los disparos que suenan en los puntos más inesperados, por los guardias y milicianos apostados en las esquinas y pidiendo la documentación a cuantos pasan o por los muchos automóviles con un colchón encima para resguardar a sus ocupantes de las balas de los « pacos» . También por una profunda modificación en su atmósfera habitual e incluso en el atuendo de las gentes. Repentinamente han desaparecido corbatas y chaquetas. Hay mucha gente en mangas de camisa y más aún vistiendo monos proletarios, que muchos no saben llevar ni se han puesto nunca. Están cerrados la mayoría de los comercios y apenas circulan los tranvías. La gente prefiere el « metro» porque en él se está a cubierto de los tiros que con frecuencia barren las calles.
—Hoy no se paga, compañero. El viaje es gratis.
No se cobra en ningún sitio. Ni siquiera en los bares y los hoteles servidos por grupos reducidos de camareros —la mayoría está peleando en las calles—, a quienes entran a mitigar la sed de un día caluroso. De momento, la moneda ha perdido todo su valor.
El Congreso aparece medio desierto. No es el abandono somnoliento del viernes, cuando en uno de sus pasillos recibimos un grupo de periodistas la primera noticia del comienzo de la sublevación. Hay guardias de asalto vigilando en las inmediaciones e incluso en el interior. Pero, prácticamente, han desaparecido los diputados, tanto de izquierda como de derecha, muchos de los cuales combaten en uno u otro bando, incluso los encabezan, en sus respectivas provincias, y no pocos de los cuales habrán muerto cuando se disipe la tempestad de hierro y fuego que ahora azota a toda España. Hay, en cambio, algunos políticos viejos y a en la reserva y algunos periodistas despistados a caza de noticias que no podrán encontrar aquí, donde circulan los bulos más disparatados. Abandono el Congreso al no encontrar allí a las personas que busco. Cuando salgo, hay varias ambulancias paradas ante el edificio del Palace. Grupos de sanitarios, protegidos por milicianos y algunos guardias, van sacando las camillas con heridos y metiéndolas en el lujoso hotel, que dentro de unas horas quedará
convertido en hospital de sangre.
En las Cuatro Calles he de apresurar el paso y pegarme a las paredes al caminar, porque unos individuos disparan desde algún edificio de la calle de Sevilla y las balas silban en todas las direcciones. En Teléfonos reina toda la animación imaginable, pero también una confusión y desconcierto que es fiel imagen de la que en estos momentos impera en gran parte de España. Aquí hay reunidos más de medio centenar de periodistas y circulan las noticias más sensacionales, muchas de las cuales no tardan en tener rápida confirmación. Pero cada uno tiene una idea distinta del desarrollo de la contienda y de su posible duración.
—Todavía pueden triunfar los facciosos —gruñe uno, preocupado.
—¡Bah! Fracasados en Madrid y Barcelona, no tienen nada que hacer. Antes de que acabe la semana, todo estará resuelto.
Es la opinión preponderante, acaso porque una may oría de los periodistas que se encuentran en Teléfonos en estos momentos lo desean así. En general, son todos redactores de periódicos de izquierda, porque los de derechas han preferido quedarse en casa. No sólo por el peligro personal que puedan correr en la calle, sino porque, suspendidos sus periódicos por orden gubernamental o incautadas las respectivas imprentas, no tienen nada que hacer.
No se tienen noticias claras, explícitas y concretas de lo sucedido en las diversas provincias ni de qué lado se inclinan los acontecimientos en las distintas regiones. Es posible, no obstante, trazar un cuadro aproximado de la situación. Se sabe que el alzamiento ha triunfado en todo Marruecos, en Canarias y las Baleares, que los moros y legionarios desembarcados ay er en Algeciras y Cádiz parecen haber asegurado el triunfo más o menos transitorio de Queipo en Sevilla; que en Málaga se combate con encarnizamiento y que los facciosos son dueños de Córdoba y Granada. En cambio, y es fundamental la nueva, una parte de la escuadra se inclina por la República, vencidos los oficiales rebeldes por la actitud resuelta de la marinería.
—¿Y en Castilla?
—Mal, rematadamente mal. Una vez más, los « burgos podridos» están en manos de caciques, curas y facciosos.
Se dice que hay lucha en Valladolid, donde el general Molero ha sido asesinado; también que en Burgos, Batet trató de defender la República con la misma energía que en Barcelona en octubre del 34, pero con menor acierto y fortuna; que a las puertas de León están los mineros asturianos; que los requetés navarros se han adueñado de Álava y la Rioja y que la sublevación se ha impuesto en Palencia, Salamanca, Cáceres, Ávila y Soria.
De Galicia las noticias son escasas y contradictorias. Debe haber lucha en distintos puntos, pero resulta poco menos que imposible saber con qué resultados. Parece que una columna de mineros ha entrado en La Coruña, donde el gobernador civil se defendía contra los militares facciosos en el edificio del gobierno, apoyado por los guardias de asalto y nutridos grupos de paisanos. También que en el arsenal del Ferrol se peleaba a media mañana de manera encarnizada, sublevados los oficiales contra la República y los marineros contra los oficiales.
—Pero hace y a tres horas que no llega la menor noticia, y eso es el peor de los síntomas.
De Cataluña, en cambio, sobran informes y en general agradables. Conquistada Barcelona tras veinticuatro horas de lucha cruenta, la rebelión ha sido aplastada en Lérida, Gerona y Tarragona. Incluso en Barbastro, y a en tierras aragonesas, parece que el batallón que guarnece la plaza está al lado de la República.
—Pero en Barcelona la lucha ha sido más dura y sangrienta que en Madrid. Esta mañana, al asaltar el cuartel de Atarazanas, hubo muchos muertos. Entre otros, Francisco Ascaso.
(Compañero de luchas y aventuras de Durruti, Ascaso, cien veces detenido, expulsado o fugitivo de muchos países, condenado a muerte en alguna ocasión, es redactor de Solidaridad Obrera. Pero no se limita a combatir al fascismo con la pluma. Prefiere hacerlo con las armas en la mano, dando el pecho a las balas. Es uno de los primeros líderes de la CNT que caerán en la lucha; a su nombre se habrán juntado muchos millares más, antes de que —cerca de tres años más tarde— termine la contienda que ahora comienza).
En Levante parece reinar una confusión completa, sin que nadie acierte a explicar de una manera clara y escueta lo que sucede. Todo lo que se sabe es que hasta ahora la guarnición de Valencia, si continúa encerrada en los cuarteles en actitud más que sospechosa hostil, no ha pretendido apoderarse de la ciudad ni proclamar el estado de guerra.
—¿Y en Castilla la Nueva?
Es la región más cercana, de la que el propio Madrid forma parte. Sin embargo, es de la que menos se sabe. Es un poco la región cenicienta a la que nadie concede mucha importancia. Provincias extensas, pero pobres, poco pobladas y escasamente atractivas, nadie considera que puedan representar papel alguno en la vida nacional. Políticamente, Guadalajara es un feudo caciquil del conde de Romanones; en Cuenca suelen triunfar los elementos derechistas, y Toledo está dominado por las dos moles impresionantes del Alcázar y la catedral; es decir, por la Academia militar y la sede primada de las Españas.
—¿A quién diablos puede preocuparle en estos momentos lo que sucede en Ciudad Real, Cuenca o Guadalajara?
Además, en Cuenca no hay guarnición militar ni tienen importancia alguna las existentes en Ciudad Real y Guadalajara. En cuanto a Toledo:
—Tiene curas hasta en la sopa. Pero los curas solos no han triunfado en ninguna revolución. Sobre todo cuando se ventila a balazo limpio.
En Teléfonos inquieta y preocupa lo que sucede en otros lugares de vital importancia para la lucha entablada. Por desgracia, no se sabe una sola palabra de las Vascongadas y son confusos y contradictorios los rumores sobre la situación en Cartagena, El Ferrol y una parte considerable de la escuadra. Que la marinería de algunos buques se hay a impuesto a los oficiales sublevados, no quiere decir que en el grueso de la flota no triunfe la subversión ni que en este momento no estén trayendo a la Península millares y millares de legionarios y marroquíes.
Una noticia procedente de Marina parece despejar este temor, el más grave para todos. En Marina, donde Indalecio Prieto permanece desde ay er, acompañando, ayudando y asesorando al jefe del Gobierno, Giral, reina un optimismo desbordado en contraste con el agudo pesimismo de dos días antes.
—El Jaime I ha llegado al Estrecho para impedir el paso de ningún buque. Si los facciosos tratan de traer más moros, sólo conseguirán proporcionar alimento a los peces del Estrecho.
No parece existir duda posible a este respecto. El Jaime I es uno de los dos viejos acorazados de que dispone la flota. El otro, el España, está en reparación en El Ferrol y no podrá hacerse a la mar. El Jaime se basta y sobra para dominar el Estrecho, cortando el cordón umbilical que une a los facciosos de Marruecos con sus amigos de la Península. Sin su auxilio, los sublevados en Andalucía no tardarán muchas jornadas en ser aplastados por las fuerzas leales.
—Alea jacta est —comenta satisfecho Félix Paredes, compañero de La Libertad—. Antes de que concluya la semana se repetirá, centuplicado, lo del diez de agosto.
—Desgraciadamente no será así —afirma Cánovas Cervantes—. Aunque no
acabéis de creerlo, estamos en los comienzos de la cuarta guerra civil. Y será cien veces peor que las tres anteriores.
Director de La Tierra y antes de La Tribuna —dos periódicos y a desaparecidos—, Cánovas Cervantes tiene verdadera obsesión con el agitado siglo XIX español, plenamente convencido de que cuanto sucede y a vencido el primer tercio del XX es continuación clara y consecuencia inevitable de los problemas que no se resolvieron en España en momento adecuado. Da por descontado que la vieja reacción española no se dará ahora fácilmente por vencida, como no se lo dio en las contiendas civiles de la centuria pasada.
—Sobre todo ahora que la aviación ha suprimido las distancias y puede contar
—contará con absoluta seguridad— con la ayuda y el estímulo de Italia y Alemania.
Confía, sin embargo, en que el pueblo triunfará, pero a base de mucho pelear y dejarse millares de cadáveres en el camino de su victoria. Sólo alienta una esperanza: que en la hora de su triunfo el pueblo o sus dirigentes no sean tan ingenuos y generosos como lo fueron en tantas ocasiones.
—Vencidos los carlistas, Maroto y Cabrera siguieron siendo generales del ejército español y a ningún partidario de don Carlos se le hizo la vida imposible ni se le fusiló por sus ideas una vez llegada la paz. De vencer ellos, no habrían procedido en igual forma.
Llega en este momento la noticia inesperada de la muerte de Sanjurjo. Acogida con escepticismo al principio, no tarda en tener plena confirmación. Hace unas horas, al despegar en Estoril la avioneta en que se dirigía a Burgos para ponerse al frente de la sublevación, el aparato se estrelló y el general pereció carbonizado.
La noticia produce distintas reacciones entre los periodistas que se encuentran en Teléfonos. Son muchos los que le han conocido personalmente durante sus campañas africanas, en tiempo de la Dictadura o cuando era director general de la Guardia Civil. Yo, personalmente, no puedo olvidar su intervención en la proclamación de la República, cuando en la tarde del 14 de abril se presenta en casa de Miguel Maura —donde se halla reunido el Comité Revolucionario— y dice a los informadores:
—Vengo a poner la Guardia Civil a las órdenes del Gobierno Provisional de la República.
Si la República pudo proclamarse en 1931 sin lucha y sin sangre, se debió en parte a Sanjurjo, que desoyó los requerimientos de La Cierva y Cavalcanti para que la Guardia Civil se enfrentara sangrientamente con el pueblo en defensa de Alfonso XIII. Como contrapartida, cabe y debe consignarse que en 1932 se alzó en armas tratando de hundir a la República. Pero fue el único que dio la cara y pechó con las culpas de muchos que le impulsaron a sublevarse, que le prometieron toda clase de apoyos y luego le dejaron abandonado, mientras hacían públicas demostraciones de solidaridad con el régimen que odiaban.
—Lo siento, sinceramente lo siento —comenta Cánovas Cervantes—. Con todos sus defectos, Sanjurjo era un hombre generoso, incapaz de ensañarse con un adversario vencido. Otros no son como él y su desaparición hará que la lucha adquiera caracteres de terrible ferocidad.
Al anochecer se intensifican los tiroteos callejeros. Es posible que los
« pacos» aumenten sus actividades al creerse amparados por las sombras; también que los milicianos que vigilan en las esquinas y recorren las calles, cansados de varias noches sin dormir y muchas horas de constante tensión, estén un tanto nerviosos y deseando terminar cuanto antes con sus enemigos.
En algunos puntos se entablan breves y sangrientas peleas. No obstante, por las calles circula mucha gente, que busca refugio en los portales o en las bocas del « metro» al iniciarse cualquier refriega. Apenas se apaga el eco de las descargas, vuelven a circular por las aceras. A veces, obligados por las órdenes o los avisos de los milicianos, por el centro de la calzada.
En la redacción de La Libertad reina una moderada euforia a primera hora de la noche. Ha sido una dura jornada de intensa actividad y violentos combates que han ensangrentado la mitad de la geografía peninsular. Pero contra lo que el sábado temían incluso los más optimistas, la República no ha sido aplastada por la conjura. Supliendo las indecisiones, fallos y cobardías de quienes desoían con gesto de olímpica superioridad todos los avisos acerca de la inminencia del golpe militar, el pueblo se ha batido con heroísmo, consiguiendo evitar la consumación de la catástrofe.
—Triunfantes los trabajadores en Madrid y Barcelona, fracasada la intentona en otros puntos claves y colocada la escuadra al lado de la República, los facciosos están definitivamente perdidos.
Es cierto, que dominan regiones enteras, disponen de tropas coloniales y, conforme demuestran los hechos, prepararon con precisión y meticulosidad el alzamiento, contando con complicidades mucho más extensas de lo que nadie pudo suponer por anticipado. Pero si ni contando con el factor sorpresa y auxiliados por la ceguera incomprensible y la cerrazón mental de Casares Quiroga, Moles y Alonso Mallol, lograron derrocar al régimen, no existe y a el menor peligro de que puedan conseguirlo en los días próximos en que los conjurados habrán de entregarse.
—¡Hum! —gruño dubitativo—. Las guerras carlistas duraron varios años, pese a estar limitadas a zonas más reducidas y no contar con tantos elementos.
—¡Bah! Las cosas han cambiado mucho en pocos años. Cabrera, Gómez o Zumalacárregui podían hacer algo con sus ataques por sorpresa y su movilidad en el siglo pasado. Ahora, con la rapidez de las comunicaciones y la aviación, no tendrían nada que hacer.
Discutimos un rato sin ponernos de acuerdo. Esa aviación que hace totalmente imposible repetir en pleno siglo XX la lucha de guerrillas en que fueron maestros los curas Merino y Santa Cruz, los generales Gómez y Cabrera e incluso Zumalacárregui, es precisamente lo que para mí representa el máximo peligro. Hace menos de tres meses, al inaugurar la Lufthansa, la línea aérea Madrid-Berlín, estuve en Alemania formando parte de un grupo de periodistas madrileños. En Berlín, en el propio ministerio del Aire germano, oyendo las explicaciones de algunos aviadores que nos hablan orgullosos de la fácil y rápida transformación de los aparatos Junker 52 —similar al que nos ha traído desde Madrid—, en temibles aviones de bombardeo y sus repetidas afirmaciones de que las fuerzas del aire alemanas son muy superiores a las de Inglaterra y Francia unidas —lo que asegurará el triunfo de Hitler en la segunda guerra europea que no tardará en comenzar—, comprendí la gravedad del peligro que amenazaba a las democracias occidentales en su lucha contra los regímenes fascistas.
—Que es la misma —afirmo— que nos amenaza ahora a nosotros de
prolongarse unos meses el alzamiento, con el terrible inconveniente de que nuestros aviones son pocos y anticuados.
Nadie me hace mucho caso, porque todos están convencidos de que la lucha entablada se resolverá en un plazo de días y de que de ninguna manera puede degenerar en una guerra civil. En cuanto a la posible intervención de aviones germanos o italianos en favor de los facciosos, cuantos se hallan en la redacción la rechazan de plano.
—Francia no lo consentiría de ninguna manera —sostiene Haro—. Después del triunfo del Frente Popular, con Blum y los socialistas en el poder, no tolerará ninguna nueva aventura de Hitler o Mussolini.
—Inglaterra —sostiene por su parte Gómez Hidalgo con aire doctoral— no permitirá que Mussolini quiera repetir en el oeste del Mediterráneo lo que hizo en Abisinia.
Fernández Evangelista, que está en Gobernación, anuncia que una columna, integrada principalmente por guardias de asalto, se apresta a partir con rumbo a la sierra. Corren rumores de que otra columna mandada por Mola está en el puerto del Guadarrama y los guardias se aprestan a cerrarla el paso. Paralelamente informan desde la Casa del Pueblo que numerosos camiones con hombres armados de cualquier manera se disponen a salir apenas amanezca con igual destino.
Hermosilla y Lezama llegan pasadas las once de la noche. Vienen del ministerio de la Guerra y traen las últimas impresiones de la jornada. Aunque, como es lógico, en el ministerio reina un terrible desbarajuste, han desaparecido la may oría de los mandos militares y es dudosa la lealtad de muchos que todavía permanecen en sus puestos, la impresión general es que la conspiración, meticulosamente preparada, ha fracasado en sus propósitos.
—Pudo y debió triunfar el sábado o el domingo en toda España. Al no lograrlo ni ay er ni hoy, especialmente al vencer la República, tanto en Madrid como en Barcelona, la intentona está condenada irremisiblemente al fracaso.
Las palabras de Hermosilla reflejan la opinión de Giral, con quien habló a media tarde en el ministerio de Marina, y especialmente del general Riquelme, con quien ha estado hasta hace media hora. Nadie desconoce ni oculta que la situación es muy grave, que España ha quedado prácticamente dividida casi por la mitad en dos zonas hostiles y que la lucha, que en estas primeras jornadas ha costado y a varios miles de muertos, habrá de costar muchos más en los días próximos.
—Los facciosos dominan en buena parte del territorio nacional y disponen de considerables recursos. Sin embargo, un golpe de estado sólo puede triunfar por sorpresa y éste no ha triunfado.
Aunque la intentona tiene mucho mayor volumen y resulta cien veces más dolorosa y trágica que la del 10 de agosto, su resultado habrá de ser el mismo. Aún dueño de Sevilla, Sanjurjo tuvo que escapar con rumbo a la frontera portuguesa al saber que su pronunciamiento había fracasado en Madrid. Igual tendrán que hacer ahora los generales rebeldes. Es posible que resistan unos cuantos días, conscientes todos de lo que se juegan en el empeño.
—Al final tendrán que admitir su derrota.
El moderado optimismo que esta noche prevalece en los ministerios de Marina y Guerra —donde están reunidos casi todos los ministros y otras muchas personalidades que sin serlo tienen mayor autoridad e influencia sobre las masas combatientes que los propios ministros— se basa en argumentos que Lezama, repitiendo palabras de Prieto, expone en breves frases.
—Hay poca aviación, pero casi toda está al lado de la República. Lo mismo ocurre con la flota, que y a tiene asegurado el dominio del Estrecho, haciendo totalmente imposible la llegada a la Península de las tropas marroquíes sublevadas. Si a esto le sumamos que la sublevación ha sido vencida en las ciudades más importantes y no logró triunfar en las regiones más pobladas e industrializadas, como son Cataluña, Levante y el Norte, la cosa no ofrece dudas. Especialmente, cuando al triunfar en Madrid el Gobierno no sólo asegura una legalidad que nadie puede poner en duda con respecto al exterior, sino la posibilidad de utilizar las grandes reservas del Banco de España para adquirir todas las armas que pueda necesitar.
A plazo largo, la victoria de la República no ofrece la menor sombra. No obstante, existen algunos peligros inmediatos, cuy a gravedad sería suicida desconocer. De un lado, son escasas las fuerzas militares organizadas de que dispone el Gobierno, y a que el licenciamiento de los soldados ha dejado momentáneamente vacíos los cuarteles en las ciudades que domina. Casi todos los soldados y muchos millares de hombres que no lo son, están en armas, movilizados por las organizaciones sindicales y los partidos políticos dispuestos a defender con uñas y dientes la República.
—Pero la may oría no están organizados, carecen de mandos y no admiten recibir órdenes del ministerio de la Guerra, actuando donde y como les parece.
Por otro lado, Madrid se encuentra en situación mucho más apurada de lo que pudiera hacer pensar el dominio absoluto de las calles por guardias de asalto y milicianos. Encerrados en sus cuarteles continúan más de tres mil guardias civiles, que si todavía no han hecho armas contra el pueblo, lo harán indudablemente si se aproxima alguna columna facciosa de las que y a está en los puertos del cercano Guadarrama.
Para hacer frente a su amenaza, Madrid necesita urgentes refuerzos y no se sabe de dónde le puedan llegar ni por dónde. Alcalá y Guadalajara están en poder de los facciosos, amenazando Madrid por el este; lo mismo sucede con Albacete, que cierra el paso a cualquier posible refuerzo de Murcia y Cartagena; por otro lado, las provincias de Cuenca y Toledo —con fuertes organizaciones caciquiles y derechistas en casi todos los pueblos— pueden alzarse contra la República en cualquier instante, completando el cerco de Madrid al cortar todas las vías férreas y las carreteras nacionales que conducen a la capital.
—Riquelme estuvo toda la tarde hablando por teléfono con la fábrica de armas de Toledo sin poder conseguir que le enviasen los fusiles, ametralladoras y municiones que allí tienen y que tanta falta nos hacen aquí.
En Toledo se ha concentrado toda la Guardia Civil de la provincia sin contar para nada con el ministro de la Gobernación. Aunque ni los elementos reaccionarios ni los militares se han sublevado oficialmente aún, caben pocas dudas de que estén alzados en armas contra la República. Por si acaso, el general Riquelme trabaja en estos momentos por organizar una pequeña columna de guardias y soldados.
—Si por la mañana sigue sin recibir las armas exigidas a la fábrica de Toledo, saldrá para allá a fin de aclarar definitivamente la situación.
A medianoche llega a la redacción una noticia más alarmante aún que las precedentes. De Gobernación avisan que varias columnas militares procedentes de Valladolid, Burgos y Navarra han rebasado los puertos de los Leones, Somosierra y Navacerrada con propósito de entrar en Madrid antes del amanecer.
—El batallón de guarnición en El Pardo —añaden—, que se adueñó del pueblo esta mañana, salió hacia la sierra a primera hora de la noche para unirse con las fuerzas facciosas que avanzan sobre Madrid.
Aun sin confirmar la noticia, en el ministerio de la Guerra no niegan en redondo que pueda ser cierta. En cualquier caso, admiten que lo es cuanto se refiere al batallón de El Pardo. Por su parte, en la Dirección General de Seguridad, donde reina un completo desbarajuste y una espantosa confusión, las impresiones no pueden ser más inquietantes.
—El peligro en la sierra es gravísimo —dicen—. Hemos mandado para allá los hombres de que disponemos, pero no sabemos si conseguirán nada.
Sentimos una profunda desconfianza de cuanto nos dicen. Como hemos comprobado en el curso de las últimas jornadas, no son la Dirección de Seguridad ni los distintos ministerios quienes mejor enterados están de lo que ocurre en ninguna parte del país. Tampoco quienes en estos momentos disponen de may ores contingentes dispuestos a luchar en contra de la sublevación militar. Tanto la información exacta como los luchadores decididos y eficaces están en las organizaciones sindicales y en los partidos políticos de izquierda. Algunos redactores del periódico acuden a la Casa del Pueblo y a Izquierda Republicana; y o, como tantas veces en el curso de las agitadas jornadas, a la calle de la Luna.
Tras de unas horas de sangrientas escaramuzas en todos los barrios de la ciudad, en las calles impera ahora la calma, si bien de cuando en cuando se escucha algún disparo suelto. Hombres provistos de fusiles y pistolas montan una guardia cuidadosa en todas las esquinas, obligan a pararse a los escasos automóviles que circulan y piden la documentación —política y sindical, que la otra ha perdido en pocas horas todo su valor— a quienes circulan. La may oría de los balcones permanecen abiertos, con las persianas levantadas y las luces encendidas. No obstante el bochorno de la noche estival, son pocos los que se asoman a ellos, temerosos de ser alcanzados por alguna bala perdida.
En la calle de la Luna y en las inmediatas, hileras de automóviles y camiones en cuy o interior hay muchos hombres, generalmente armados, descansando como pueden de las fatigas de la jornada. Algunos duermen echados de bruces sobre los volantes, prestos a poner el coche en marcha y salir rápidos hacia cualquier lugar en que se reproduzca la lucha; otros dormitan tumbados en el interior de los coches y los camiones.
En la sede de la CNT madrileña, donde prácticamente llevan reunidos desde hace cuarenta y ocho horas todos los comités de la organización, entran y salen con paso raudo y gesto resuelto hombres con la barba crecida, los ojos irritados por la falta de sueño, la mayoría vestidos con monos de trabajo o en mangas de camisa. Son delegados de las barriadas o de los pueblos próximos que van en busca de armas e instrucciones o traen noticias de lo que en ellos sucede.
Hay mucha gente en el amplio portalón, en la señorial escalera que conduce al piso principal y en todos los pasillos. Algunos forman grupos y cambian impresiones o discuten con may or o menor vehemencia. Una may oría descansa sentada o tendida en el suelo. En algunos sitios para avanzar hay que saltar por encima de quienes descabezan de cualquier forma un breve sueño. Basta advertir el aire cansado de muchos para comprender que todos llevan varios días sin dormir normalmente. Algunos, heridos en el curso de los recientes combates, tienen vendadas las piernas, los brazos, o sujetas con esparadrapos la compresas que tapan los rasponazos más o menos profundos de las balas enemigas. Uno rezonga malhumorado a quien le ha despertado:
—Si no cierro los ojos un par de horas, cuando amanezca no podré tenerme de pie.
En uno de los salones cambian rápidas impresiones los componentes del Comité Nacional, del Regional y de Defensa de la CNT. Las deliberaciones sufren constantes interrupciones por la llegada de compañeros que traen noticias de lo que sucede en algún lugar, o porque cualquiera de los integrantes de los comités requiere la pistola o el fusil y sale corriendo para resolver un conflicto planteado en un barrio o participar en una refriega que ha estallado de pronto.
Al entrar, no sin tener que discutir un momento con quienes montan guardia en la puerta, encuentro a muchos amigos y conocidos. Están David Antona y Antonio Moreno, que forman, junto con otros compañeros, el Comité Nacional, y varios de los cuales estuvieron presos hasta ayer mismo en la Modelo como consecuencia de la huelga de la construcción. También Isabelo Romero, Juan Torres, Cecilio y otros integrantes del Comité Regional. Por Defensa veo a Eduardo Val —alto, delgado, desgarbado, embutido en un mono y con la pistola colgada del hombro, que dentro de unos meses jugará un papel destacado en la defensa de Madrid—, Salgado y Barcia. Están, asimismo, muchos militantes conocidos —Falomir, Nuño, Íñigo, Mera, Mora, Marín, Ramos, Mancebo, etc.— de los diversos sindicatos. Todos ellos han luchado durante la jornada en cien lugares distintos. Algunos han estado durante la tarde en las provincias limítrofes y más de uno en lugares dominados por el fascismo, de donde han tenido que escapar abriéndose paso a balazo limpio.
Hablo rápido y nervioso con un grupo en que están Antona, Isabelo y Val. Les comunico las últimas y graves noticias recibidas en la redacción de La Libertad: los puertos de la sierra tomados por los sublevados; las columnas militares que procedentes de Burgos y Valladolid se aproximan en estos momentos a Madrid; el peligro que la ciudad corre… No me dejan seguir. Afortunadamente, nada de esto es cierto. Los militares dominan, desde luego, en toda Castilla la Vieja. Son dueños de las provincias cercanas de Ávila y Segovia, en muchos de cuy os pueblos pelean a la desesperada grupos de compañeros.
—Pero ni han tomado los puertos ni hay una sola columna facciosa al sur de la sierra.
Lo saben de una manera positiva. Más de uno de los presentes ha estado esta tarde en las montañas próximas e incluso en los alrededores de Segovia y Ávila. Por otro lado, hace tan sólo cinco minutos han hablado con los compañeros de Guadarrama, Buitrago y Navacerrada en la subida a los pasos de la cordillera. Tienen en ellos grupos armados guardándolos y están en constante vigilancia. Además…
—A todos ellos han llegado y a, y continúan llegando, centenares de guardias y milicianos para contribuir en caso necesario a su defensa.
Es probable, casi seguro, que los fascistas ataquen por allí mañana, pasado o dentro de dos días. Pero todavía no han llegado las columnas militares enemigas, y para hacer frente a los pequeños grupos de las vanguardias del adversario se bastan los hombres que allí se encuentran o que y a marchan con destino a la sierra.
—El peligro may or, el que hemos de atajar rápidamente si no queremos perecer asfixiados, está en otro lado.
Los facciosos no sólo son dueños de Guadalajara —donde al parecer hay varios generales al frente de la sublevación—, sino de Alcalá, que dista únicamente treinta kilómetros de la Puerta del Sol. También, y aunque los gobernantes republicanos parecen resistirse a creerlo, dominan Toledo y Albacete. No hay informes exactos de lo que sucede en los pueblos de Ciudad Real y Cuenca, pero cabe la posibilidad —probabilidad mejor— de que de no acudir rápidamente en su auxilio tarden pocos días —acaso pocas horas— en caer en manos de caciques y reaccionarios.
—Aislado por el norte, el este y el sur, Madrid no puede resistir mucho. ¡O rompemos rápidamente el cerco o estamos perdidos!
—Pero ¿la sierra…?
—Es un obstáculo que dificultará el avance tanto de ellos como de nosotros. Unos centenares de hombres bastan y sobran para contener a un verdadero ejército.
Tienen la seguridad de que y a han salido para Guadarrama y Somosierra los elementos precisos para impedir que los fascistas —que todavía no disponen de grandes elementos en la falda norte de la cordillera— puedan abrirse paso con rumbo a Madrid.
—¿Que podríamos avanzar nosotros? Quizá. Pero ¿de qué nos serviría? Toda Castilla la Nueva y León está en manos del fascismo. Asturias se halla demasiado lejos para poder alcanzarla.
—Antes de iniciar esta larga marcha, necesitamos contar con las armas y los refuerzos que sólo pueden llegarnos de Cataluña, Levante, Murcia y la Andalucía oriental que está en poder del pueblo. Cortando la ruta de los refuerzos, pertrechos e incluso alimentos que necesitaremos con urgencia, están Alcalá, Toledo, Guadalajara y Albacete, que los facciosos no han debido tener tiempo aún de reforzar y fortalecer.
—Tomadas Alcalá, Guadalajara y Toledo, Madrid tendrá comunicaciones directas y seguras con el sur y Levante. Son tres núcleos aislados. Conquistados, será nuestra toda la Mancha, porque Albacete, muy alejada de los otros dominios facciosos, caerá por sí sola en pocos días.
—Además —interviene Isabelo— impediremos que los cavernícolas de Cuenca acaben con nuestros compañeros y llevaremos a Valencia las armas que el pueblo necesita para asaltar los cuarteles.
—¿Qué pensáis hacer, entonces?
—No tardarás en verlo. Apenas amanezca, emprenderemos la marcha.
Vamos sobre Alcalá y Toledo primero, sobre Guadalajara después.
—Antes de cuarenta y ocho horas estaremos en los tres sitios y el cerco de Madrid habrá saltado hecho pedazos.
Es una afirmación que los hechos no tardarán en confirmar. Muchos de los que están en este salón, en las habitaciones contiguas y en la escalera llevan días enteros sin dormir dos horas seguidas. Rendidos por el cansancio escuchan a sus compañeros o hablan con los ojos entornados, recostados contra la pared, hundidos en un sillón o tumbados en el suelo.
Antes del amanecer, una columna parte de la calle de la Luna. La integran un centenar de automóviles y diez o doce camiones sobre los que se han montado algunas ametralladoras. De todas las barriadas acuden caravanas de coches y camiones para sumárseles en las Ventas o el puente de Toledo.
Una mayoría de los que van en camiones o automóviles duermen por el camino con el fusil apretado entre las piernas. Dentro de un rato, el tableteo de las ametralladoras será su despertar. Unos perecerán hoy mismo; otros arriesgarán su vida a diario durante meses interminables. Al final…, ¿ quién puede suponer hoy cuál será el final?
¡La guerra ha comenzado…!
Por la transcripción
Julio Merino










Autor
-
Periodista y Miembro de la REAL academia de Córdoba.
Nació en la localidad cordobesa de Nueva Carteya en 1940 y nos dejó el 23 de enero del 2025.
Descanse en Paz.
Fue redactor del diario Arriba, redactor-jefe del Diario SP, subdirector del diario Pueblo y director de la agencia de noticias Pyresa.
En 1978 adquirió una parte de las acciones del diario El Imparcial y pasó a ejercer como su director.
En julio de 1979 abandonó la redacción de El Imparcial junto a Fernando Latorre de Félez.
Unos meses después, en diciembre, fue nombrado director del Diario de Barcelona.
Fue fundador del semanario El Heraldo Español, cuyo primer número salió a la calle el 1 de abril de 1980 y del cual fue director.
Últimas entradas
 Actualidad11/03/202511-M: Los cerebros que están en la cárcel no fueron los verdaderos y algunos de los verdaderos siguen vivos. Por Julio Merino
Actualidad11/03/202511-M: Los cerebros que están en la cárcel no fueron los verdaderos y algunos de los verdaderos siguen vivos. Por Julio Merino Actualidad21/01/2025Estalla el tsunami Begoña y Sánchez ataca a fondo. Por Julio Merino
Actualidad21/01/2025Estalla el tsunami Begoña y Sánchez ataca a fondo. Por Julio Merino Actualidad16/01/2025Los «Hechos» tampoco son sagrados. Por Julio Merino
Actualidad16/01/2025Los «Hechos» tampoco son sagrados. Por Julio Merino Actualidad13/01/2025Juez Dª Mercedes Alaya: Un monumento olvidado. Por Julio Merino
Actualidad13/01/2025Juez Dª Mercedes Alaya: Un monumento olvidado. Por Julio Merino