
La estancia de Pedro Sánchez estas Navidades en Quintos de Mora, a donde se ha desplazado a bordo de un Súper Puma -helicópteros que fueron adquiridos por el Gobierno de Franco el verano del 75 y estrenados por el entonces Príncipe Juan Carlos-, me ha traído a la memoria la Semana Santa que pasé en esa idílica finca cuando mi padre, Juan José Espinosa San Martín, era Ministro de Hacienda en la década de los sesenta. Fue precisamente en esos paradisíacos parajes donde mi progenitor abatió un ejemplar macho de cabra hispánica, cuya cabeza disecada presidió, con sus cuernas anilladas y robustas y la barba oscura bajo el mentón, el vestíbulo de nuestra casa de Madrid durante muchos años, formando parte del acervo familiar.
Autor
-
Miguel Espinosa García de Oteyza es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
Ha desarrollado su actividad profesional en la Bolsa, la Banca y la Empresa.
Hijo del que fuera ministro de Hacienda de Franco, Juan José Espinosa San Martín, Miguel es también autor de tres libros. El más reciente, "Mi tío robó los diarios de Azaña y otras historias familiares".
Últimas entradas
 Destacados26/03/2025Luis de Oteyza que estás en los cielos. Por Miguel Espinosa García de Oteyza
Destacados26/03/2025Luis de Oteyza que estás en los cielos. Por Miguel Espinosa García de Oteyza  Actualidad07/03/2025Azaña, Rivas Cherif y un ladrón de alto coturno. Por Miguel Espinosa García de Oteyza
Actualidad07/03/2025Azaña, Rivas Cherif y un ladrón de alto coturno. Por Miguel Espinosa García de Oteyza  Destacados04/02/2025Abd el-Krim y la teoría del caos. Por Miguel Espinosa García de Oteyza
Destacados04/02/2025Abd el-Krim y la teoría del caos. Por Miguel Espinosa García de Oteyza  Actualidad04/12/2024Brigitte Bardot, mi Afrodita particular. Por Miguel Espinosa García de Oteyza
Actualidad04/12/2024Brigitte Bardot, mi Afrodita particular. Por Miguel Espinosa García de Oteyza


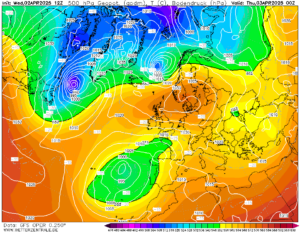




¿Y por qué no quiso saludar a Franco?
¿»Trepó»? Qué ingenioso, mecachis.