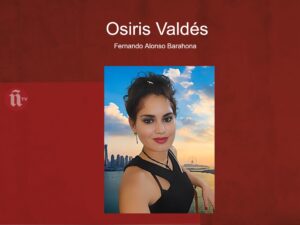|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Anéantir. Es decir, destruir. Así se llama la última obra de Michel Houellebecq. Setecientas páginas de novela que llegarán a España en agosto, de la mano de la editorial Anagrama. En Francia, sin embargo, ya han levantado la inevitable polémica: fácilmente equiparable a la generada en 2001 por la publicación de Plataforma, tras los atentados en el World Trade Center; y parangonable a la de Sumisión, en 2015, después del tiroteo contra los dibujantes y guionistas de Charlie Hebdo. Houellebecq está de vuelta y nadie quiere desaprovechar la suculenta posibilidad de “cancelarle”. Buen provecho.
¿De qué nos hablará este pensador, más aún, este profeta (laico) en su nueva obra? De la pantomima de la democracia. Y del agujero inmenso de la deuda en la economía. De las adicciones del hombre occidental. Y del “choque de civilizaciones” (Huntington) protagonizado por China, Estados Unidos y Rusia. De la irrelevancia geopolítica de una Europa que se deja arrastrar. Y de las posibilidades militares, utilísimas para controlar a la población, de Internet. Pero, sobre todo, de un tema esencial: una demografía europea envejecida que está siendo paulatinamente sustituida por población musulmana. Destruir: ése parece ser el mandato supremo en una civilización entregada al vacío. Donde todos somos obedientes fieles ejecutando la voluntad del Capital.
La demografía es uno de los puntos básicos de toda civilización. Solo en un tiempo de mediocridad política e intelectual, una perspectiva de tanta relevancia puede ser relegada a la intrascendencia; o quizás se trata de que en un país, como España, con una media de 100.000 abortos anuales desde hace más de una década y con una población envejecida cuyas pensiones significan más de la mitad del gasto público anual, es preferible guardar silencio. En su clásico La decadencia de Occidente, Oswald Spengler inscribió preclaras nociones acerca de la demografía: “La abundancia de nacimientos en las poblaciones originales es un fenómeno natural, pues nadie se plantea su existencia y, con mayor razón, su utilidad o inconveniencia. Allí donde se introducen razones en las cuestiones vitales, la vida misma se convierte en un problema. Entonces comienza una inteligente restricción del número de nacimientos. En ese punto, empiezan en todas las civilizaciones el estadio multicentenario de la inquietante despoblación”. Una despoblación en la que ya estamos y que la pandemia de coronavirus solo ha logrado agravar de forma drástica a consecuencia de la muerte masiva de ancianos durante la así llamada “primera ola”, incoada hace dos años.
Para el historiador británico Edward Gibbon, el avance del cristianismo unido a la disminución radical de la población autóctona provocó la caída de la más grande de todas las civilizaciones: el Imperio romano. Sabemos que para buena parte de nuestras élites, el mundo está superpoblado; algo que no deja de ser cierto si tenemos en cuenta que hay ciudades con más de 20 millones de habitantes: solo que no están en Europa. Por eso, los flujos migratorios de viajantes y refugiados reequilibran, según estos neomalthusianos, la balanza demográfica mundial. Visto desde la óptica de Occidente, el problema es este: ¿qué pasaría dentro de dos generaciones si tomamos a una población de 50.000 habitantes en la que introducimos la llegada de 15.000 inmigrantes (sin contar, claro, la segunda generación compuesta por las mujeres embarazadas y los niños integrados en la primera) poseedores de otra cultura radicalmente distinta? ¿Y si de esos 50.000 nativos resulta que una amplia mayoría se encuentra envejecida mientras que los jóvenes, sometidos a trabajos precarios (amén de entretenida con el pan y circo mediático), no tienen suficientes hijos para garantizar apenas su propia sustitución (es decir, que no llegan ni al promedio de un hijo por cada dos habitantes)? Que estaríamos hablando de una sustitución. O, siguiendo a Houellebecq, de destruir. Una civilización.
En las últimas décadas, los altos niveles de inmigración islámica presentes en Francia, en general, y en el extrarradio de París, en particular, han provocado la toma de consciencia de este problema en importantes intelectuales de la talla de André Glucksman, que estudió como pocos el nihilismo presente en la tentación (auto)destructiva de Occidente; de Alain Finkielkraut, que ha denunciado en repetidas ocasiones los peligros inherentes a la negación que Francia realiza de su propia identidad; o incluso, retrocediendo unas décadas, de Michel Clouscard, crítico con la Escuela de Frankfurt, el freudo-marxismo y la izquierda hedonista en connivencia con aquello que Alexander Dugin ha identificado como derecha liberal económica. Sin embargo, en este artículo vamos a presentar (sucintamente) y a invitar (insistentemente) a la lectura de tres pensadores franceses fundamentales: Guillaume Faye (1949-2019), Michel Onfray (1959-) y el citado Michel Houellebecq (1956-). Su obra, consagrada en buena medida a levantar un testimonio de la destrucción de Occidente y expresar la imposibilidad de presentar una alternativa real, tuvo en un campo del pensamiento especialmente olvidado un eje fundamental: la demografía. Veamos algunas de las claves que vertebran la reflexión sobre nuestro tiempo de Faye, Onfray y Houellebecq.
Guillaume Faye es conocido sobre todo por ser el padre del “arqueofuturismo” (título del libro homónimo), que podemos definir de manera muy sintética como una doctrina no dogmática y, a cambio, muy polémica, que se encuentra a caballo entre la ciencia-ficción especulativa, el ensayismo de anticipación y la filosofía sapiencial tradicionalista y de corte (neo)pagano. Como el propio nombre indica, el arqueofuturismo trata de fundir lo arcaico, entendido como aquello que es fundacional en un pueblo o civilización; y lo utópico en cuanto que horizonte de futuro altamente tecnificado. Defensor de la filosofía perenne, combatía el pathos trágico del (neo)romanticismo en todas sus vertientes, tan dado a entonar loas estériles y cantos elegiacos; a realizar anotaciones al pie de la obra de pensadores añejos, desfasados, polvorientos y totalmente alejados de la realidad presente; y a pensar ingenuamente en la salvífica absolución proveniente de un deux ex machina redentor de última hora; o en un apocalipsis tímido, “de puntillas” y entendido en clave elíptica: de la noche a la mañana, con anestesia y sin apenas dolor. Para Faye, el Apocalipsis (el katechon de Schmitt) era largo, muy largo, casi anticlimático y tedioso, y sólo podía ser evitado si lo tradicional deviniera, paradójicamente, en actualizado.
Michel Onfray es el único filósofo “puro” de los tres pensadores que protagonizan este artículo. O quizás no tanto. Famoso en España por los cuatro volúmenes de su Contrahistoria de la filosofía; su mayor obra es, por contra, su Breve Enciclopedia del Mundo, dividida en tres partes: Cosmos. Una ontología materialista (2015), Decadencia. Vida y Muerte de Occidente (2017) y Sabiduría. Saber vivir al pie de un volcán (2021). Su proyecto filosófico es materialista en lo teológico, anarquista en lo político y estoico en lo vital. Para el caso, nos interesa especialmente lo propuesto en Decadencia, donde realiza un recorrido histórico desde la filosofía de las ideas a través de la Historia de Europa, tomada a modo de civilización, para terminar explorando su ocaso. A diferencia del pagano Faye y del agnóstico Houellebecq, el ateo Onfray niega toda perspectiva utópica: el fin es inevitable y sólo podemos aceptar con el amor fati nietzscheano el signo de los tiempos. Invirtiendo la tradición filosófica más académica y oficialista, se basa en autores como Montaigne o Camus para proponer un estilo de vida (auto)consciente del absurdo existencial. Una resignación estoica y acorde a “las sabidurías de la antigüedad” donde los placeres del día nos permitan morir con algo de dignidad y, quizás, también con la poca elegancia que nos queda.
Michel Houellebecq es un novelista pero, a pesar de ello, es quizás el filósofo vivo más influyente y mediático. Me explico: desde que la filosofía se ha encallado en una dialéctica irreconciliable, un idealismo trasnochado, un pensamiento contra-ontológico y en unas polémicas donde la verdad resulta una entelequia, Houellebecq ha comprendido, gracias a modelos evidentes como Howard Philips Lovecraft o Philip K. Dick, que la única perspectiva restante desde la que es posible pensar nuestro tiempo es la narrativa. El eje de su pensamiento es el positivismo sociológico de Auguste Comte, que se proponía crear una civilización basada en la “razón social”, con una religión oficial aglutinante y de signo agnóstico. También se encuentra muy influido por la figura del decadentista francés Joris-Karl Huysmans, solo que a diferencia de su modelo él no ha sido capaz de convertirse al catolicismo porque la trascendencia, como muestra también la trayectoria análoga de algunos de los mayores cineastas de nuestro tiempo como Paolo Sorrentino, Béla Tarr o Paul Thomas Anderson, resulta del todo inalcanzable, si no se quiere forzar el paso, para el hombre moderno. Por último, hay que destacar también la influencia de los hermanos Aldous y Julian Huxley. Así, su obra maestra, Las partículas elementales, cuenta con dos hermanos protagonistas (Bruno y Michel) nacidos del estilo de vida irresponsable incubado por su madre en el Mayo del 68, donde confluyen las denuncias que Aldous Huxley vertió sobre el futuro en Un mundo feliz y la perspectiva neodarwinista, ecologista y transhumanista del influyente eugenista y director de la UNESCO Julien Huxley. De cada influencia Houellebecq tomará aquello que le resulte más relevante para comprender la realidad y rediseñarla en clave narrativa sin restarle un átomo de profundidad.
Como me dijo una vez Juan Pedro Quiñonero, corresponsal del ABC en París desde hace décadas, en España se tiende a magnificar cualquier librito celebrado a bombo y platillo o al primer autor renombrado, con tal de que vengan de Francia (o, me permito añadir, también de la anglosfera), de que su nombre suene mínimamente rimbombante y de que sus ideas vengan bien empaquetadas por la publicidad de rigor. No es el caso. Lejos de decir perogrulladas, autores como Glucksmann, Faye, Finkielkraut, Onfray, Clouscard o Houellebecq penetran en la realidad de nuestro tiempo con una lucidez difícilmente parangonable. Quizás sea porque, al haber vivido de cerca el Mayo del 68 (muchos incluso participaron de jóvenes en él o, al menos, sintieron una innegable simpatía), todos ellos se encuentran inmunizados contra el marxismo y el nihilismo. En palabras de Gilles Lipovetsky, “Eso es la sociedad posmoderna; no el más allá del consumo, sino su apoteosis, su extensión hasta la esfera privada, hasta en la imagen y el devenir del ego llamado a conocer el destino de la obsolescencia acelerada, de la movilidad, de la desestabilización. Consumo de la propia existencia a través de la proliferación de los mass media, del ocio, de las técnicas relacionales, el proceso de personalización genera el vacío en tecnicolor, la impresión existencial en y por la abundancia de modelos, por más que estén amenizados a base de convivencialidad, de ecologismo, de psicologismo”.
Para Faye, el fin del paradigma político iniciado tras la Segunda Guerra Mundial y reafirmado tras la Caída del Muro de Berlín, había acabado. Se dio cuenta cuando muchos pensadores, en la línea de Kójeve, Fukuyama o Escohotado, apostaban por “el fin de la historia” y el triunfo definitivo del liberalismo bajo su disfraz socialdemócrata. Probablemente con el 11S como representación perfecta de la entrada en una nueva era y del cierre de la anterior. El largo intervalo lleno de nuevas ideologías como el feminismo de tercera ola, la ideología woke o la antropología queer, supone una breve transición que ahonda en el vacío civilizatorio sobre el que pende la sociedad posmoderna. El futuro augurado por Faye consiste en una “colonización de Europa” cuya principal consecuencia sería una “guerra étnica”. Por lo tanto, Faye era un filósofo tradicionalista de “acción”, a la manera de Julius Evola o de Ernst Jünger; mucho más que de “contemplación”, siguiendo el rastro vital dejado por René Guénon o por Carl Gustav Jung. Frente a quien desprecia toda exterior como un ejercicio estéril; e incluso el horizonte inmediato de futuro, para centrarse a cambio en el cultivo exclusivo de la interioridad espiritual, Faye se proponía “cabalgar el tigre” transitando por un “camino de la mano izquierda” y generando perspectivas para una filosofía política tradicional (Schmitt) que incluya las últimas innovaciones tecnológicas (Marinetti). Lo que, unido a su vertiente de performance y a su situacionismo patafísico, hicieron de él un más que digno heredero de otro profundo estudioso de las corrientes intelectuales hegemónicas que han pervertido Occidente: Hugo Ball. Su obra trata de “religar” la sociedad arraigando en una identidad fuerte que brinde una revolución tecnológica superadora del paradigma cartesiano e ilustrado para entrar de lleno, compatibilizando distintos niveles sociales y modos de vida, en una vuelta hacia la tradición sapiencial inmutable, actualizada para las circunstancias contemporáneas.
El sistema de pensamiento de Michel Onfray no se encuentra cerrado como el de, por ejemplo, Gustavo Bueno; por contra, podemos decir que se trata de un sistema abierto. Su teoría compone un “mapa cognitivo” (Frederic Jameson) o un “atlas” (Michel Serres) para entender la realidad global a partir de una perspectiva de filosofía de la ciencia, de filosofía de la historia y de filosofía de la antropología. Tampoco se propone llegar al poder para tratar de revertir la situación ni realizar grandes transformaciones sociales pero sí que pretende ensayar un esfuerzo intelectual de profundo calado para aunar con brillantez distintas disciplinas desde las que entender el pasado, el presente y el posible futuro del mundo; así como para mirar el conjunto desde esa perspectiva abarcadora dejada de lado por nuestros actuales “académicos”, “especialistas” y “divulgadores” del total compuesto por la civilización. Para Onfray, siguiendo a Holbach o a Renard, la figura de Jesús es un mito sin realidad histórica a modo de soporte que permitió sepultar el pensamiento grecolatino centrado en la naturaleza (en vez de en la metafísica) de Aristóteles o de Lucrecio. Defiende una “ateología” materialista fundada sobre la denuncia anticristiana: para él, la teología-política del fascismo o del comunismo serían inconcebibles sin una base cultural cristiana bien establecida. Crítico con la Ilustración, con el marxismo, con el fascismo y con el nihilismo post-sesentayocho, finalmente alerta contra el que para él es el mayor peligro de nuestro tiempo: el auge del islam en Europa, al que le dedicará un breve pero esclarecedor opúsculo: Pensar el islam (2016). En dicho libro denuncia la estupidez y la estrechez de miras de la “izquierda islamófila”, al tiempo que decide apostar por y potenciar una forma de ser musulmán heterodoxa y, por lo tanto, compatible con los valores occidentales de origen clásico. Sin embargo, no se hace ilusiones de ningún tipo: sólo queda resistir hasta que no se pueda sobrevivir por más tiempo. No hay salvación, nos dice Onfray: ningún dios, siguiendo a Heidegger, nos sacará de esta. Sólo podemos disfrutar de una vida digna: a profundizar en los detalles que componen dicha sabiduría dedicará la última parte de su obra.
Houellebecq lee a sus influencias como Heidegger hacía con Hölderlin: para generar una filosofía que traduzca en prosa lo que originalmente estaba escrito en verso. En su caso, dicha exégesis hermenéutica cristalizará a través de la narración ensayística que toma a la digresión como técnica y recurso central: algo similar, entonces, a lo realizado por José Saramago con la obra de Franz Kafka. Lo real ya no puede ser explicado racionalmente dada su novedosa e inseparable extrañeza: sólo una ficción puede abarcarlo de manera total, esto es, en toda su complejidad. El lenguaje ya no puede describir pulcramente los acontecimientos y por lo tanto solo queda la posibilidad de recrearlos para poder comprenderlos sin restarle hondura. Y el subgénero de terror, en el caso de Lovecraft, o de la ciencia-ficción en el caso de Dick, serán los que muestren un camino a seguir al autor de La posibilidad de una isla. La ficción puede (y debe) tocar los temas esenciales de la época en la que se enmarca. Houellebecq describe la experiencia del “horror cósmico” como experiencia mundana de absurdo y del fin del amor, coincidiendo con David Foster Wallace, como amenaza mayor que manifiesta el inminente fin de lo humano y el inicio de un tiempo posthumano y antihumanista. En estas y otras reflexiones, diseminadas con brillantez por su obra narrativa, se anticipó al “realismo especulativo” de Graham Harman e incluso al “realismo raro” de Mark Fisher. Houellebecq cayó en la cuenta, antes incluso de que el filósofo Slavoj Žižek acuñara la conocida fórmula, de que a Occidente solo le queda, a modo de aliciente vital, el sexo como pulsión contraria al temor de la muerte, cuando ha fracasado el absoluto y toda la metafísica que lleva aparejada consigo. Sin el hedonismo vital proporcionado a modo de dosis continuas de una droga por la serotonina, toda una población se suicidaría en masa. El éxito del consumo reside en que nos brinda un deseo interminable: siempre hay algún objeto codiciado presto a sustituir al que acaba de ser adquirido. Nuestra cápsula de likes, de entretenimiento barato, de endorfinas y de oxitocina, nos mantienen con vida y, más aún, con ganas de continuar viviendo. ¿Qué pasará cuando la rueda de ratón se pare? Que el mísero hámster, consumido por la ansiedad y la depresión, carecerá de motivos para seguir adelante.
La crisis en la frontera de Ucrania, propiciada en buena medida por los avances irresponsables de la OTAN (es decir, el ánimo belicoso del Complejo Militar-Industrial norteamericano) y donde la reacción de la Unión Europea no es (por el momento) todo lo contundente que Estados Unidos esperaba; unida a la situación en Canadá, donde Justin Trudeau (el Emmanuel Macron americano) se encuentra en paradero desconocido y la población (acusada de “antivacunas” por los medios de comunicación) ha salido en avalancha a las calles (con imágenes que hacen recordar la valentía de los “chalecos amarillos” en Francia) de Ottawa como manifestación de su hartazgo ante la intolerable suma de medidas tomadas por el Gobierno de intromisión en la vida privada de los ciudadanos y de restricción en la vida pública de las gentes. Se trata del tipo de reacción popular que puede poner fin, si tiene lugar de manera prolongada y global (en Francia se están produciendo, mientras tecleo estas líneas, protestas análogas), a las democracias liberales fallidas. Sin embargo, ¿cuál sería la alternativa a modo de reemplazo? Un modelo de “democracia iliberal” como la ensayada por Orbán en Hungría y la expansión de una Tercera Globalización, en este caso no-anglosajona y protagonizada por Imperios como el chino o el ruso frente a unos Estados Unidos fragmentados y a una Europa fagocitada por sus propios monstruos. Sin embargo, ¿podemos decir que dicha perspectiva, encarnada en Marine Le Pen o en Jair Bolsonaro es deseable o más bien supondría algo así como ir de Málaga a Malagón? En mi opinión, el autoritarismo no es para nada mejor que la oclocracia: sencillamente son dos formas de dominación que fagocitan al individuo, externalizan las competencias de la comunidad y que permanecen amparadas en el poder omnívoro del Estado.
Europa no es un concepto equivalente a (ni indiferenciable de) la Unión Europea pero entender ese matiz diferencial está al alcance de muy pocos. La Unión Europea nace del comercio; Europa de la cristiandad. La Unión Europea nada en una deuda imposible de pagar que, cuando colapse, se llevará consigo todo el barniz de la civilización para que emerja lo peor del hombre. Eso, claro está, si el cristianismo no lo evita o, por lo menos, lo edulcora; aunque ya sabemos que no todos nuestros vecinos son teológicamente tan amorosos con el prójimo. Suerte que al Papa Francisco parece no preocuparle demasiado: la “fraternidad” (me perdí el Evangelio donde dicho palabro se mencionaba; lo encuentro, en cambio en las Constituciones de Anderson) lo arreglará todo. Pronto veremos las verdaderas consecuencias de la pandemia en la economía: una inflación que aumentará el descontento popular, que en el caso de Estados Unidos puede facilitar una ruptura como la imaginada por Lionel Shriver en Los Mandible. ¿Cómo se evitarán, entonces, nuevas protestas como las de los chalecos amarillos en Francia o los camioneros canadienses? Aumentando las políticas del miedo y enarbolando la dictadura sanitaria, el catastrofismo climático y el avance de una “ultraderecha” armada con los epítetos cursis habituales: “machismo”, “xenofobia” e “intolerancia”. Ya puedo sentir esos escalofríos socialdemócratas y pequeñoburgueses.
Guénon hablaba del inmovilismo de nuestro tiempo, donde todos somos conscientes de la necesidad de un cambio pero muy pocos hallan la posibilidad de lograrlo. Por eso se interesó por explorar una vía personal que, en su caso, le llevó precisamente al islam entendido como último resquicio de una religión “fuerte”. Es por eso que el británico R.R. Reno ha hablado del “retorno de los dioses fuertes” denunciando la existencia de aquello que ya denunciaba Constanzo Preve: “Una sociedad sin comunidad, formada por un tejido de relaciones flexibles entre individuos atomizados y desarraigados, movidos solo por flujos de consumo e imágenes publicitarias virtuales, que es incapaz de decir la verdad sobre ella misma”. Sin embargo, la posibilidad de una alternativa como la citada (y criticada) “democracia iliberal” del Grupo de Visegrado mueve a los mass media a emplear una y otra vez la misma palabra-talismán: fascismo. Lo explica Reno: “La intelectualidad contemporánea está empeñada en regresar a las escabrosas décadas de principios del siglo XX. Es como si tratasen desesperadamente de mantener el siglo pasado en marcha, insistiendo en que la lucha contra el fascismo sigue siendo nuestra lucha”. Y lo mismo se puede decir de los liberales que denuncian “la vuelta del comunismo”; si bien la doctrina de Marx está creciendo de forma intolerable en Hispanoamérica y todavía impregna buena parte de los postulados globalistas, aunque edulcorada.
¿Dónde encontramos a esos “dioses fuertes” (R.R. Reno) para superar la “extraña muerte de Europa” (Douglas Murray)? En la filosofía anti-progre de Gustavo Bueno y en la “Cuarta Teoría Política” del citado Alexander Dugin. En la ”Nouvelle Droite” de Alain De Benoist y en la ética proteccionista de Roger Scruton. En el (neo)marxismo de Diego Fusaro y en la reacción anti-posmoderna de Olavo de Carvalho. En la maternidad antropológica de Juan Bautista Fuentes o en la espiritualidad heroica de Antonio Medrano. Se podrá decir que los tres pensadores franceses enmarcados aquí son imaginativos para la catástrofe pero estériles para las soluciones; más duchos, por ello, en la crítica que en la búsqueda de soluciones. He de confesar, en consecuencia, una intimidad: prefiero con mucho a los autores centrados en el diagnóstico y en la perspectiva vital del individuo, ante dicho panorama de eclipse, como lo son Faye, Onfray o Houellebecq, que en aquellos que traen soluciones mágicas bajo la manga para venderme, con la otra mano, algún carnet político, bautismo religioso o libro de autoayuda rebajado de precio. Sin embargo, es evidente que otra forma de entender la democracia está tomando el relevo del pensamiento liberal y que ya no vale con llamar “populistas” a dichas opciones para poder sintetizarlas y silenciarlas.
El pensamiento cortoplacista de las democracias liberales, la ausencia de una comunidad patriótica cohesionada; la mediocridad de las autoridades políticas y la corrupción de algunas autorizadas voces tecnócratas; y la vacante dejada por la espiritualidad en jóvenes desarraigados, mujeres sin vocación materna y hombres afeminados (el término “virtud” viene de “viril”, no lo olvidemos), y presta a ser cubierta por las “religiones de sustitución” más mediocres e infaustas, son algunos de los grandes males que no tardaremos en purgar. Con la destrucción. A menos que optemos por esos “dioses fuertes”, nos diría Faye; mientras que Onfray o Houellebecq sencillamente nos invitarían a coger aquello que hoy tenemos al alcance de la mano y que mañana puede desaparecer para siempre. Un elemento, sin embargo, lograría concitar las palabras de los tres en un único discurso: la palabra “demografía”. Unida a una perspectiva de aniquilación.
Por aquello de no resultar chauvinista o por lo menos como un afrancesado atiplado, me permito recomendar a distintos autores que también avisan del avance del islam en Europa, esta vez desde España: Ignacio Gómez de Liaño (Democracia, Islam, Nacionalismo), Gabriel Albiac (Diccionario de adioses), Antonio Elorza (El círculo de la yihad global) o Jorge Verstrynge (La guerra periférica y el Islam revolucionario). En dichos libros hallamos una impugnación del islam tomado al pie de la letra: desde el estudio riguroso de la vida de Mahoma, de sus textos religiosos, de su tradición histórica y de sus movimientos geopolíticos más recientes. Como diría Onfray, a menos que el islam europeo se vuelva heterodoxo, es decir, que se reblandezca en términos doctrinales y de práctica ritual, debemos considerarlo el mayor de nuestros peligros como sociedad.
No sólo encontramos desde ese pensamiento “duro” de los autores antes citados una crítica feroz a la democracia liberal. También la nueva burguesía, entregada a los brazos de un conservadurismo cuanto menos dudoso, se ha dado cuenta de que únicamente pretendiendo mantener la comodidad de la vida acomodaticia puede que no sea suficiente para evitar el derrumbe de una sociedad. Brillante conclusión. Lástima que lleguen tarde, estos pensadores tan poco sospechosos de “ultraderechistas” como lo puedan ser la liberal Anne Appelbaum y el liberal Ben Shapiro; ambos han caído en la cuenta, a través de sendos libros (El ocaso de la democracia y El lado correcto de la historia; respectivamente), de que la crisis realmente existente que ya no se puede ignorar. Y su diagnóstico desde la “integración” es muy similar al realizado por excéntricos y marginados “apocalípticos” como los previamente citados. Se hace necesario un cambio de destino urgente.
Existe, asimismo, el peligro que entraña esa “nostalgia de la autenticidad” denunciada por José Luis Pardo, que nos puede llevar a nuevos totalitarismos, cuando no a verdaderas teocracias. No olvidemos que el mayor representante desde la literalidad de la “emboscadura” propuesta por Jünger fue el terrorista y crítico con la sociedad industrial Theodore Kaczynski. Un valor tan genuinamente occidental como la defensa del “individuo” y toda la panoplia de libertades asociadas no pueden ser vendidas al primero que denuncie con argumentos veraces los males de nuestro tiempo. Un riesgo existente puesto que, como se ha apuntado, la dictadura de China, la pseudodemocracia de Rusia e incluso las democracias propuestas en Polonia o en Hungría no son la panacea; y tampoco sus proyectos sociales y políticos resultan equiparables entre sí. Podemos añadir, además, que hay un grupo de pensadores actuales que estudian y defienden la pluralidad incluida en la secularización como el católico Charles Taylor; o las posibilidades del pensamiento débil como el cristiano Gianni Vattimo. Con palabras menos gruesas y sin el catastrofismo de algunos de los autores citados, buscan otras perspectivas para un mal común: la “desertificación moral y espiritual”.
Sin embargo, la demografía está ahí. También el transhumanismo, la inminente revolución tecnológica y un nuevo paradigma geopolítico propio de la Tercera Globalización que acabamos de inaugurar en un marco post-occidental. Sumado a todo ello podemos constatar, después de la pandemia, la evidencia más palmaria de que la fragilidad (irrisoria) del hombre en el marco de la Naturaleza resulta innegable. Por si fuera poco, el futuro de Europa, nadie lo niega, es oscuro y tenebroso. En ese sentido y siempre recordando a los tres pensadores recogidos por este breve texto, la tragedia de Notre-Dame tuvo algo de catarsis colectiva: como si esa civilización sin “residuos” ni sacrificios, al decir de Bataille, hubiese visto en la imagen de la catedral en llamas el reflejo de su propio futuro. En palabras de Houellebecq: aquello que se presta a destruir y a ser destruido. Anéantir.
Autor
Últimas entradas
 Cultura08/06/2023Pensamiento envenenado: Covidistopia y Estado Terapéutico. Por Guillermo Mas
Cultura08/06/2023Pensamiento envenenado: Covidistopia y Estado Terapéutico. Por Guillermo Mas Destacados19/05/2023El último samurái camina armado hacia el altar de Notre Dame. Por Guillermo Mas
Destacados19/05/2023El último samurái camina armado hacia el altar de Notre Dame. Por Guillermo Mas Actualidad09/05/2023José Antonio Martínez Climent y Guillermo Mas Arellano en diálogo
Actualidad09/05/2023José Antonio Martínez Climent y Guillermo Mas Arellano en diálogo Cultura31/01/2023Una tragedia americana. Por Guillermo Mas
Cultura31/01/2023Una tragedia americana. Por Guillermo Mas