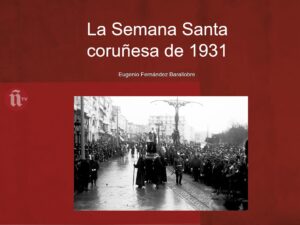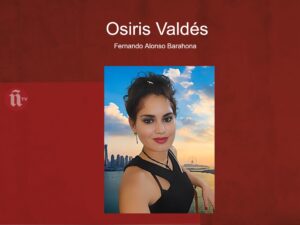|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
La música pop se ha revelado desde hace más de medio siglo como una forma eficaz de hablar de la realidad. Su sencillez es directa, encuadrada en un mundo que paradójicamente es cada vez más complejo, y consigue hablar desde la verdad de los sentimientos esenciales que componen toda existencia humana: el amor, el desengaño, la muerte, el paso del tiempo y esa maravilla fugaz que es estar enamorado. La literatura contemporánea así lo ha recogido: desde Últimas voluntades (1998) de Gabriel Albiac a Norwegian Wood (1987) de Haruki Murakami, pasando por Telegraph Avenue (2012) de Michael Chabon y, por supuesto, de Alta Fidelidad (1992) de Nick Hornby. Todas ellas son obras que incorporan la canción popular moderna como método para hablar de la condición humana en nuestros días.
Los hermanos Russell y Ron Mael, tal como se cuenta en el documental recién estrenado The Sparks Brothers (2021), realizaron un camino a la inversa que el de la mayoría de bandas de rock: fueron de California a Londres en vez de ir de Londres a California. Huérfanos de padre desde una edad muy temprana, su madre recorrió kilómetros de carretera a toda mecha para llevarles a un concierto de The Beatles cuando ambos eran unos niños, y de aquellos polvos vienen esos lodos… Que vienen a ser, ni más ni menos, una de las mayores bandas de culto de la historia del rock. Quien se engañe pensando que no ha escuchado nunca una canción de Sparks saldrá de dudas en cuanto corra a hacerlo: pronto reconocerá esos ritmos filtrados a través de otros grupos menos conocidos que, sin embargo, no dejaron de alimentarse de la creatividad de Sparks. Nada es convencional en la historia de los hermanos Mael, y es por eso que el documental dirigido por Edgar Wright (Baby Driver o Hot Fuzz) permite llegar a la esencia del rockero más allá de todo convencionalismo y de todo sentimentalismo tan gazmoño como plano.
Sin embargo, la propia esencia de lo pop se deja malear fácilmente debido a su simplicidad, y es muy probable que lo sencillo derive, si no se sabe conducir, en algo banal o pedestre. Así se explica la frivolización que se esconde tras fenómenos como el éxito reciente de Bohemian Rhapsody (2018) o de Rocketman (2019). Tópicos como el manido lema que reza “sexo, drogas y rock´n roll” o las precoces muertes de algunas estrellas consumidas en el fuego del éxito temprano como el caso de Jim Morrison, Janis Joplin, Jimmy Hendrix o Kurt Cobain; han generado una verdadera confusión acerca de lo que podríamos llamar, de forma algo pedante, la esencia del rockero. Trataré de explicarme de la mejor manera.
El rockero nunca da dos veces lo mismo. No colma lo que se espera de él: su esencia consiste en la ruptura de todo molde, en la auto-remodelación para eliminar toda superficie sobrante y dejar, a cambio, la esencia inmutable del artista. En arte, hablemos de cualquiera de sus variedades o de la manifestación de tantas posibles que se quiera, el estatismo equivale a la muerte. Sea esta una defunción espiritual o creativa, que en ambos casos viene a significar más o menos lo mismo. Para romper lo establecido, dogma fundamental de todo rockero que se precie, es necesario romper con la propia identidad del artista hasta llegar a la fragilidad del propio individuo que yace enterrado. Después, por supuesto, hay que hacerla añicos hasta desgarrar las vísceras y desgarrar la más mínima pulpa del hombre tras la máscara. Y eso es lo que, durante más de cuarenta años, ha hecho de forma incansable Sparks; o, así se cuenta, a través de distintas entrevistas, de múltiples archivos y siempre con la mejor selección de temas del grupo en The Sparks Brothers (2021).
Pelo descuidadamente rizado, mirada torva, armónica al cuello junto con el atuendo raído y monocromático de cantante popular y el énfasis político habitual en sus letras como protesta a una América que se hunde moralmente; eso esperaba el público emporrado y bien colocado del festival de Newport, el más famoso de Folk del mundo: un cantante de folk que les dijera que la respuesta ondea en el viento y que el señor del tambor pronto les traería una nueva dosis de lo suyo. Pero el 25 de julio de 1965, él les dio otra cosa: una chupa de cuero, cabello de punta, gafas negras, unos pantalones vaqueros de tela azul bien ceñidos y un alma tan negra como un sobrio café matutino. Trajo consigo una banda completa de rockeros y una guitarra eléctrica conectada a un amplificador: dos amenazas nada desdeñables desde la óptica del hippie de turno. Y tocó canciones de rock n´roll hasta que los gritos de un público colérico fueron ensordecedores y los músicos dejaron de entenderse entre ellos. Los abucheos le hicieron abandonar el escenario, más orgulloso que tras recibir la mayor de las ovaciones. Se llamaba Bob Dylan.
Escribe el catedrático de Literatura Española Andrés Amorós sobre Bob Dylan: “Parece claro que Dylan es un intérprete aceptable, un buen compositor y un poeta magnífico. Dylan nunca se ha quedado quieto, para rentabilizar el éxito; ha cambiado siempre, como hacen los auténticos artistas, buscando nuevos horizontes. Un ejemplo concreto: le he escuchado, en un par de recitales, empeñado en cantar sus últimas canciones, las que a él en ese momento, más le interesaban. Cuando el público, más conservador que él, le pedía interpretar sus viejos éxitos, los más clásicos, accedía a cantarlos, sí, pero de tal modo que apenas los podíamos reconocer. No se había quedado inmóvil: seguía dando vueltas, como esa piedra que nunca para de rodar…”.
Aquel día aparentemente normal cambió la historia de la música moderna; por inesperado. Bob Dylan también cambió: de apariencia, de actitud, de rostro. Fue un rebelde contra su público, contra su propia fama, y con las expectativas que de toda una generación y su filosofía habían depositado en él. Recientemente, el 13 de octubre de 2016, se le ha concedido el Premio Nobel de Literatura como colofón a una carrera plagada de premios literarios y musicales. Esa constante necesidad de destruir la propia identidad artística para poder anunciar que los tiempos han cambiado, que todo está roto pero que todavía no estamos a oscuras, es la verdadera esencia del rockero. Y nadie lo ha encarnado jamás con más brillantez, con más honestidad, haciendo gala de tan enorme variedad de registros, con ese talento literario enorme, ni durante más tiempo que Robert Allen Zimmerman, más conocido como Bob Dylan.
Lo de Dylan fue después de que Elvis Presley o Little Richard —que en esto, como en todo, hay opiniones para todos los gustos— inventaran el rock, cambiando por ruido y furia las lentas baladas que agradaban a la conciencia de los ciudadanos consumistas de la nueva nación más poderosa del mundo; y antes de que la secta de Charles Manson, un tipo obsesionado con el tema Helter Skelter de los Beatles, asesinara brutalmente a Sharon Tate. John Fitzgerald Kennedy ya estaba muerto, pero su hermano Robert y el activista Martin Luther King todavía estaban vivos. Nixon sólo era un perdedor y un tramposo… Pronto sería un Presidente más tramposo aún. La Guerra de Vietnam todavía se podía ganar. Esa era, dicho con trazos muy gruesos, la época.
Pero el puto Bob Dylan parecía saber ya todo lo que vendría: dicho de manera muy tosca, el gran desencanto y el fin del sueño que quiso sustituir a otro sueño anterior. Por eso era mejor abandonar el folk y las canciones de protesta y abrazar, en su lugar, el rock y la música de la destrucción y de la ira. La juventud es pesada y larga, parecía decir Dylan al desearse eternamente jóven; la juventud es plena en extravíos. Jamás dejamos de añorarla, siquiera de soñarla, incluso cuando todavía la poseemos, pues no podemos dejar de sentirla tan vacía, inútil y desperdiciada como un puñado de arena que apenas se escurre, al ritmo de un parpadeo, entre los dedos. Música nocturna para una desesperación tranquila: el rock, con sus ecos lejanos de versos de amor y desengaño, produce el sonido de dos cuerpos al colisionar en la madrugada; para separarse (¿para siempre?) luego, al amanecer. Tal y como dijera Greil Marcus sobre los punks, los rockeros “se encuentran entre los dadaístas, los situacionistas y varios herejes medievales”. Nadie ha entendido el término contracultura tan bien ni lo ha encarnado con tanta libertad.
El crítico musical Alex Ross se refiere a esa época de explosión del rock de la siguiente manera: “En 1968 y 1969, la cultura se escoró hacia el caos y la locura. La violencia llenaba los noticiarios: los asesinatos de Robert Kennedy y Martin Luther King, la masacre de My Lai en Vietnam, disturbios en los campus universitarios y en los centros urbanos depauperados. Ramon Novarro, el que fuera un tiempo amante de Harry Partch, fue torturado hasta la muerte por un chapero decidido a encontrar dinero escondido en su casa. Richard Maxfield, cuya pieza para cinta de 1960 Amazing Grace anticipaba el minimalismo con su uso de bucles que se entrecruzaban, se tiró por una ventana en San Francisco, con su mente trastornada por las drogas. Y, en agosto de 1969, Charles Manson animó a sus seguidores a cometer asesinatos espeluznantes en los cañones de Los Ángeles, citando el Álbum Blanco de los Beatles como inspiración”.
Las letras irónicas, plagadas de dobles sentidos, prestas siempre a una nueva lectura, son una de las claves de Sparks; la otra es la búsqueda de un sonido nuevo, diferente a todo lo realizado anteriormente, que trasciende el eclecticismo para generar la sensación de que, entre un álbum de Sparks y otro anterior, hay tanta distancia como entre un grupo de rock y otro radicalmente distinto. Unas máximas forjadas a través del trabajo constante en pos de la superación de todas las barreras previamente levantadas: ese es uno de los secretos más repetidos y mejor explicados en el documental The Sparks Brothers.
Los hermanos Ron Mael y Russell Mael no son dos “supervivientes” de la vorágine de alcohol y drogas que coexistió y alimentó el mundo del rock durante décadas (para más información, recomiendo encarecidamente la primera y, por desgracia, última temporada de la incompleta serie Vinyl que produjo HBO y que realiza un retrato memorable de la industria editorial de la época; también es muy recomendable la película Casi famosos de Cameron Crowe, más accesible para todos los públicos). Ron y Russell son, como se cuenta en The Sparks Brothers, dos currantes con un estilo de vida planificado, pulcro y bien ordenado, alejado por completo de cualquier tópico sobre la estrella de rock, que llevan décadas trabajando con una rigidez monacal en su día a día para poder resultar artistas de una creatividad desbordante en su arte: esa es la verdadera esencia del rockero. Y aunque la mayoría de aficionados al rock jamás escuchará, salvo excepciones, discos enteros de Sparks ni tarareará sus canciones —y puede que, en caso de hacerlo, cometa el error de acusarles de imitar a la gente que en realidad ellos influenciaron—, seguramente sigan siendo escuchados, dada su calidad y su importancia, mucho tiempo después de que esa canción pegadiza que te está rondando la cabeza ahora haya desaparecido, perdida, en el sumidero del olvido.
Precisamente Greil Marcus ha sido muy crítico con la aplicación de la palabra superviviente a las estrellas del rock que, frente a alguno de los nombres más tristemente célebres, han sobrevivido a la fama: “Cuando los rockeros se llaman a sí mismos supervivientes, es porque quieren la atención y la aprobación que ahora trae el término, o porque quieren distraernos de la cuestión de si su trabajo es digno de atención o aprobación. No es un homenaje: cualquiera puede llevar la corona de superviviente y, al hacerlo, burlarse de los que no están para llevarla y devaluar tácitamente todo lo que haya dejado atrás”. No deberíamos hablar tanto de vidas truncadas, estrellas finalmente fracasadas y de grupos de larga trayectoria como sí de diferenciar los artistas de talento de entre los artistas de genio. Los rockeros de talento no pueden dejar de trabajar porque eso implicaría la muerte de su creatividad; los artistas de genio son capaces de brillar con una fuerza insólita durante un breve lapso de tiempo pero luego están condenados a caer en la mediocridad o, peor aún, en el olvido. A veces, muy de vez en cuando, encontramos artistas tan excepcionales que, además de poseer el genio, tienen talento y trabajan de manera incansable. Pero no quiero volver a hablar de Bob Dylan.
Greil Marcus, uno de los tíos que más sabe y mejor escribe sobre rock, ha contado en alguna ocasión que él renunció a usar el término cuando lo vio emplear a unos aviadores antes de irse a arrasar un pueblo de Irán con sus bombas. Si no existieran pequeños espacios de resistencia como el sonido que todavía genera Sparks —un grupo que sigue en activo y que no parece pensar en la jubilación como horizonte de futuro— con su música, uno solo podría darle la razón al bueno de Greil Marcus, para pensar que el rock se ha acabado y que su esencia es, en efecto, cosa del pasado. Sin embargo, viendo The Sparks Brothers, no pude dejar de preguntarme si una trayectoria tan bastarda y atrevida, tanto en sus retorcidas letras como en sus insólitos ritmos, semejante a la que los hermanos Mael han construido durante décadas y más décadas, sería posible en tiempos de Spotify y la MTV; de lo políticamente correcto y la autocensura generalizada; de programas melófobos al estilo de Operación Triunfo o La Voz. Francamente, cuesta creerlo. ¡Larga vida a Sparks!
Autor
Últimas entradas
 Cultura08/06/2023Pensamiento envenenado: Covidistopia y Estado Terapéutico. Por Guillermo Mas
Cultura08/06/2023Pensamiento envenenado: Covidistopia y Estado Terapéutico. Por Guillermo Mas Destacados19/05/2023El último samurái camina armado hacia el altar de Notre Dame. Por Guillermo Mas
Destacados19/05/2023El último samurái camina armado hacia el altar de Notre Dame. Por Guillermo Mas Actualidad09/05/2023José Antonio Martínez Climent y Guillermo Mas Arellano en diálogo
Actualidad09/05/2023José Antonio Martínez Climent y Guillermo Mas Arellano en diálogo Cultura31/01/2023Una tragedia americana. Por Guillermo Mas
Cultura31/01/2023Una tragedia americana. Por Guillermo Mas