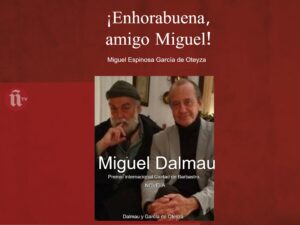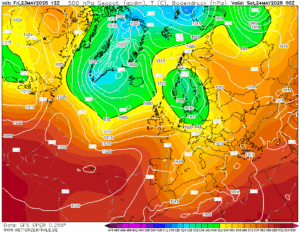|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Es infalible: cada vez que un católico critica unas palabras del Papa Francisco o alguna de sus actuaciones, una manada de teologastros se tira de los cabellos y pone en duda el catolicismo de la persona en cuestión. No pueden comprender que alguien que se declara católico crea que un Papa comete errores, y en vez de profundizar en sus estudios sobre la naturaleza, el carácter y los atributos del magisterio petrino, prefieren lanzar sus acusaciones y volver a replegarse después en su ignorancia. Uno no se sorprende al escuchar esta respuesta de los no católicos, que en sus prejuicios tienen una idea exagerada y caricaturizada del acatamiento debido al Papa. Los países protestantes, sin ir más lejos, siempre se esforzaron por mantener en la imaginación colectiva la idea de que el Papa era un ser despótico, opresor y arbitrario, cuya autoridad no dejaba lugar a la conciencia de los fieles y anulaba cualquier tipo de criterio personal. Con este espantajo mantenían a sus ciudadanos alejados del catolicismo, y durante siglos el prejuicio nacional triunfó sobre la realidad.
Lo que sorprende más, lo que entristece, es que sean algunos católicos quienes hoy en día mantienen esta misma idea protestante, y atribuyen al Papa una condición que el catolicismo jamás ha reivindicado para él. Como esta equivocación tiene su origen en la confusión entre infalibilidad e inerrabilidad, conviene comenzar aclararando ambos conceptos para deshacer el malentendido.
Quizás «infalibilidad» es una palabra a la que la gente está más habituada que a su parónimo, la inerrabilidad, pero no por ello existe una mayor comprensión de su significado y alcance. El dogma de la infalibilidad papal, como todo dogma, está aclarado de tal manera que no quede duda sobre lo que hay que creer. La definición dogmática aprobada por el Concilio Ecuménico I, y promulgada por Pío IX, declara en términos expresos e inequívocos que el Romano Pontífice es infalible cuando «habla ex cathedra, esto es, cuando ejerciendo su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, en virtud de su Suprema Autoridad Apostólica, define una doctrina de Fe o Costumbres y enseña que debe ser sostenida por toda la Iglesia». Juan Pablo II, en Audiencia General (miércoles, 24 de marzo de 1993) habla extendidamente sobre la infalibilidad pontificia, y sintetiza los textos conciliares apuntando que, para ejercer este derecho, el Papa debe actuar «pronunciándose sobre verdades de fe y costumbres, con términos que manifiesten claramente su intención de definir una determinada verdad y exigir la adhesión definitiva a la misma por parte de todos los cristianos». El punto 891 del Catecismo no es menos preciso a la hora de definir este dogma, y es realmente una paráfrasis de la definición conciliar.
Ateniéndonos a ella, comprobamos que la mayoría de Papas posteriores a esta definición han acabado su pontificado sin hacer ninguna declaración ex cathedra, lo que pone de manifiesto la importancia y a la vez la excepcionalidad del uso de este dogma. Para ser precisos, sólo el Papa Pío XII ha usado de este poder extraordinario, cuando en 1950 definió la Asunción de María.
La inerrabilidad o inerrancia, por su parte, es la incapacidad para errar en cualquier circunstancia, tiempo y lugar, de modo que puede decirse que es una infalibilidad incesante y no limitada a casos extraordinarios. La facultad de no errar que la infalibilidad posee en casos excepcionales, la inerrabilidad la detenta comúnmente, y es esta infalibilidad sacada de quicio, fuera de su lugar legítimo, la que algunos atribuyen erróneamente al papado. Jamás la Iglesia católica ha sostenido ni defendido esta condición como atributo magisterial de los Papas, y es tan desacertado atribuírsela como desacertado es no atribuirle la infalibilidad.
Podría todavía hacerse una tercera distinción y hablar de la impecabilidad, pero su diferencia con la inerrancia es tan sólo de grado. Siendo el pecado un error consciente contra la ley divina, se decuce claramente que todo el que peca erra aunque no todo el que erra peca, al menos necesariamente de forma simultanea. La Iglesia sólo reconoce la impecabilidad humano-divina de Jesucristo, y la exclusivamente humana de la Vírgen María. Los Papas están sujetos al pecado como todo hombre, y así como su naturaleza es errable, también es susceptible de pecado cuando ese error entra en la categoría de la transgresión de una ley divina.
Una vez hechas estas distinciones elementales de forma sumaria, será más sencillo proseguir. Recientemente he opinado que el Papa Francisco es uno de los peores Papas de la historia de la Iglesia católica, lo cual ha provocado todo tipo de reacciones adversas y acusaciones contra mí, si bien es cierto que han provenido siempre de una corriente muy concreta cuyo objetivo es hoy cohonestar los pecados de naturaleza sexual. Si yo hubiera dicho que Alejandro VI era uno de los peores Papas de la historia, mi criterio habría sido acogido con indiferencia; si lo hubiera dicho refiriéndome a Julio II, apenas hubiera provocado bostezos.
Ahora bien; para los teologastros a los que me refiero, es intolerable decir de un Papa vivo lo que se dice de uno muerto, al menos siempre que ese Papa vivo sea ambiguamente favorable a su error. Pero, ¿qué razón hay para creer que sea más grave sostener que un Papa vivo se ha equivocado, que el sostenerlo de un Papa muerto, siempre y cuando no estemos hablando de una declaración donde se dan las condiciones de la infalibilidad pontificia? Ninguna, ciertamente.
Siendo los Papas capaces de errar y de pecar, y habiendo 266 que han presidido la Cátedra de San Pedro, es indudable que el mayor o menor número de errores y pecados cometidos y llegados a nuestro conocimiento por cada uno de ellos, nos harán apreciar en mayor o menor medida a unos que a otros, y opinar que unos han sido mejores y otros peores. Sobre algunos tiene que recaer el menor aprecio y nuestra consideración de que se encuentran entre los Papas más deficientes, sin que por ello se ponga en duda el plan de la Providencia, pues es bien sabido que la perfección de los designios de Dios no implica la perfección de los instrumentos que utiliza para llevarlos a cabo. Por lo tanto, siendo inevitable que alguien que estudia la historia eclesiástica se forme un juicio sobre cada Papa en particular y que haga una clasificación más o menos exhaustiva de los peores, en nada agravará el hecho la eventualidad de que uno de ellos sea el Papa vigente.
Supongamos que excluyo al Papa Francisco de esa lista de los peores Papas de la historia, y que incluyo en su lugar a Eugenio II. ¿Por qué estaría demostrando un mayor respeto por el papado? Supongamos que no expreso mi criterio, y que sólo lo pienso, ¿dejarían de existir por ello esos Papas y sus errores y pecados particulares?
Es sabido que Julio II cometió un error grave al permitir la venta de indulgencias. Que los pérfidos reformadores tomaran este error como una de las excusas para su herejía en nada disminuye la gravedad del error de ese Papa, pues el hecho de que algunos errores eclesiales fueran reales, así como no justifica el cisma, tampoco disculpa esos errores. El hecho de que el protestantismo sea una de las peores cosas que le ha pasado al mundo es independiente del hecho de que algunos errores que le sirvieron de pretexto para expandirse fueran reales, pues el protestantismo no fue perjudicial por señalar esos errores concretos, sino por separarse de la Iglesia para combatirlos, aparte de añadir otros errores teológicos.
También Pío VII se equivocó al bendecir a Napoleón en su coronación, por más que las circunstacias fueran excepcionales y complicadas. Alejandro VI, por su parte, cometió varios pecados, entre los que se encuentra el reiterado incumplimiento del celibato. Sergio III no fue
mucho más virtuoso; el cardenal e historiador Baronio lo define como «un desgraciado, digno de la cuerda y del fuego». El Papa Juan XII, que algunos consideran hijo ilegítimo de Sergio III, fue conocido como «El Papa fornicario», y Liutprando de Cremona, en su Antapodosis, dice de él lo siguiente: «testificaron sobre su adulterio, que no vieron con sus propios ojos. Sin embargo, sabían con certeza que él había fornicado con la viuda de Rainiero, con Estefanía la concubina de su padre, con la viuda Ana, y con su propia sobrina, y él hizo del palacio sagrado una casa de meretrices«.
Como ejemplo de errores papales también puede mencionarse el caso de Juan XXII, quien tuvo que retractarse después de que una comisión investigara y se opusiera a su idea de que las almas de los justos no ascenderían al Cielo hasta el Día del Juicio Final, algo que su sucesor, Benedicto XII, negaría en su Constitución Benedictus Deus en 1336.
Si he traído estos ejemplos es para combatir el error de la papolatría, y sobre todo para aclarar a través de precedentes que los Papas no son impecables ni inerrables. Si tuviera que combatir el error opuesto, y responder a quienes ponen en duda la figura del Papa como tal o niegan la incomparable influencia benéfica del papado en todo el mundo, propondría los ejemplos, infinitamente más numerosos, de los Papas virtuosos, íntegros, honrados, justos o incluso santos que ha habido en la historia de la Iglesia católica.
A la luz de lo expuesto, se entenderá que mi crítica a los errores particulares del Papa Francisco, y mi consideración de que es uno de los peores Papas de la historia (no el peor, pero todavía no ha acabado su pontificado), no pueden lícita y racionalmente inducir a ningún tipo de acusación contra la integridad de mi ortodoxia. ¿Fue menos católico Dante por criticar a algunos Papas y condenarlos ficticiamente al Infierno y al Purgatorio? ¿Lo fueron menos Pascal, san Cipriano, san Atanasio, por mantener polémicas con los Papas de su tiempo?
La ocasión (que no el motivo único o principal) que me arrancó esa declaración fue la carta del Papa Francisco al padre James Martin, quien en repetidas ocasiones ha demostrado no practicar la atención pastoral que se exige para los casos de personas homosexuales, a quienes el Catecismo manda acoger con respeto, compasión y delicadeza, sin por ello dejar de aclarar que los actos homosexuales son intrínsicamente desordenados, y que las personas que presentan tales tendencias están llamadas a la castidad.
Me parece un error que el Papa Francisco, conociendo las declaraciones públicas y escandalosas del padre James Martin, no sólo no haya aprovechado para indicarle su error, sino que haya redactado una carta en términos ambiguos y que favorecen, por el contexto, la conducta reprobable del activista. Yo no veo señales de una declaración de carácter infalible por ninguna parte, y por lo tanto tengo toda la legitimidad católica para pensar y decir que es un error. Si la carta hubiera empezado de esta manera: «definimos, afirmamos y pronunciamos que todo lo que contiene esta carta, sea cual sea su sentido, debe ser creído por todo fiel», o si hubiera acabado diciendo: «por lo tanto, todo aquel al que lo le guste esta carta, sea anatema», la cuestión sería muy diferente.
Pero mientras esa carta, su afirmación de que un Estado debe ser laico, su negación del milagro de la multiplicación de los panes y los peces; mientras los sucesos relacionados con la diosa Pachamama, su idea de «espiritualidad ecológica», su teoría de que Dios no condena; mientras éstas y otras tantas extravagancias no vengan precedidas o selladas por las fórmulas oportunas de la infalibilidad pontificia, seguiremos criticándolas hoy como lo haríamos si esos errores hubieran sido defendidos o protagonizados en un pasado lejano.
El propio Papa Francisco ha reconocido que comete errores y peca. Quienes me acusan por decir eso mismo, o bien están de acuerdo con la confesión del Papa Francisco y creen como él que se equivoca, y entonces no tienen motivo para acusarme, o bien creen que se ha equivocado al decir que comete errores, y entonces creen como yo que se equivoca. Acorralados por este silogismo cornuto, que no les permite esquivar una cornamenta sino para caer en la otra, invito a mis acusadores a resolver el dilema antes de volver a sus injurias. En caso contrario, este artículo me servirá de prontuario al que remitirme cada vez que persistan en su confusión.
Autor
- Alonso Pinto Molina (Mallorca, 1 de abril de 1986) es un escritor español cuyo pensamiento está marcado por su conversión o vuelta al catolicismo. Es autor de Colectánea (Una cruzada contra el espíritu del siglo), un libro formado por aforismos y textos breves donde se combina la apologética y la crítica a la modernidad.