
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Cuando la OCDE publicó en 2001 su primer informe PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Alumnos) muchos se sorprendieron porque la primera posición fuera ocupada por alumnos de Finlandia. Que mantuviese aquella privilegiada posición hasta 2009 convirtió al país escandinavo en referente indiscutible en materia educativa.
Recordemos que PISA evalúa cada tres años tres áreas esenciales –comprensión lectora, ciencias y matemáticas– en adolescentes de 15 años; próximos, por lo tanto, a acabar la educación obligatoria. Y que no es casual que la lectura ocupe el primer lugar en el programa. Como afirma el Education Council de la Unión Europea (2006), “la comprensión y expresión oral y escrita es la primera de las competencias clave que todos los individuos necesitan para el desarrollo y la realización personal, el empleo y la inclusión social”.
Por su parte, Finlandia formó parte de Suecia desde 1323 hasta 1808; en 1809 fue incorporada a Rusia por Alejandro I –gozando de una amplia autonomía dentro del Imperio ruso–, hasta 1917, en que alcanzó la independencia; sostuvo una guerra con la Unión Soviética entre 1939 y 1940, y una segunda guerra con la URSS de 1941 a 1944, en la que perdió el 10% del territorio. Bajo tan poderosas tutelas históricas y con una economía mediana hasta los años 60 del siglo XX, ¿cómo había obtenido esos resultados?
La mayoría de los pedagogos y “expertos” atribuyeron aquella brillante posición a la reforma de la Educación que Finlandia inició en 1968, cuando empezó a implantarse la enseñanza elemental obligatoria hasta los 16 años y se obligó a los docentes de enseñanza primaria a poseer un título superior de máster en Magisterio. Sin embargo, cuando a partir de 2012 los informes de PISA llevaron a Finlandia al quinto lugar europeo, algunos estudiosos de la economía aplicada a la educación como el sueco Gabriel Heller-Sahlgren (Real Finnish Lessons: The true story of an education superpower, 2015) analizaron los resultados y llegaron a conclusiones diferentes. Por ejemplo, en primer lugar, demostraron que los excelentes resultados de 2001 se debían más al mantenimiento de factores tradicionales de aprendizaje que a la reforma iniciada en 1968. Porque a la cuidadosa selección, sólida preparación, firme dedicación y alta remuneración de los maestros, se añadían dos circunstancias previas como era su autoridad indiscutida y un elevado compromiso nacional. Es decir, una disciplina autoimpuesta transmitida como valor positivo y un sentido natural de implicación con su comunidad, compartido, por cierto, con otros países escandinavos. Así, entre los rasgos tradicionales o culturales destacaba la lectura; una actividad promovida en el hogar y cultivada en las familias; hábito común, por lo tanto, a docentes y discentes. Por otro lado, no olvidemos que la educación estaba centralizada, el plan de estudios venía definido al detalle por el Ministerio, era obligatorio seguirlo en todo el país y había un único sistema curricular nacional. Los niños estudiaban los mismos libros aprobados por el Ministerio –bajo un estricto criterio de calidad–; los maestros debían formarse continuamente y tenían la obligación de explicar todo el programa. Además, una inspección escolar vigilaba el cumplimiento de las directrices.
¿Por qué los resultados empeoraron en Finlandia a partir de 2009? Pues, precisamente, por el debilitamiento del sustrato que había llevado al éxito. Porque, entre otras cosas, la halagada singularidad finesa se vinculó a lo “innovador” de sus “metodologías”, inoculando allí la idea envenenada de la “modernización a todo trance”, y, con ella, el “cambio metodológico” –por mor de su novedad– como una mejora en sí. Es decir, estableciendo la conexión entre “innovación” y “mejora” de la educación, clásico error infantil derivado de la concepción unívoca, lineal y positiva del progreso como avance. Como si no se pudiera avanzar hacia la ruina o la propia destrucción.
Heller-Sahlgren apuntaba entre las causas de la “decadencia” finlandesa en PISA el rápido crecimiento de la renta per cápita; el olvido de los métodos tradicionales de enseñanza; el cambio en la orientación de la docencia, que pasó a basarse más en el alumno que en el maestro; la disminución de cantidad y calidad de la lectura; la reducción del número de horas lectivas; la irrupción de la idea de “autonomía de los centros de enseñanza”; y, finalmente, a la autonomía “plena” de los maestros, que pasaron a decidir qué textos utilizaban o, incluso, a prescindir de los libros.
Sólo como observación al margen, recordemos que no es cierto que el rendimiento escolar disminuya cuando se mandan deberes para casa, ni que aumente con la permanente incorporación de “metodologías innovadoras”. Es decir, justo lo contrario de lo que pontifican los pedagogos postmodernos.
Por otro lado, debemos tener presente que desde 2001 España no sólo se ha mantenido de la mitad para atrás en la tabla que evalúa las competencias consideradas por PISA, sino que retrocede trienio tras trienio. Hace décadas que la calidad de la enseñanza ha ido cayendo sin que eso sea reconocido oficialmente ni sea visto como un grave problema nacional. E incluso se ha impedido la corrección de los evidentes problemas de nuestro sistema educativo con monsergas autocomplacientes y mendaces como aquella de la presunta generación “JASP” (jóvenes aunque sobradamente preparados), dirigida malintencionadamente a enmascarar la realidad. Dígase lo que se diga, ninguna ley ha corregido la deriva. Porque los docentes siguen sometidos a frecuentes agresiones verbales e incluso físicas por parte de alumnos y progenitores; porque la “educación” mínima del alumno no viene impuesta de casa; porque en demasiados casos la preparación de maestros y profesores es defectuosa y porque la idea de servicio a la nación ha desaparecido.
A lo que cabe añadir que, simultáneamente, con la “democratización y descentralización de la enseñanza” y el intervencionismo de padres y pedagogos, la educación se ha centrado en la satisfacción del alumno, ensalzando su percepción de bienestar, su creatividad, espontaneidad y la felicidad en el aula. Como si fuera posible la educación sin incomodidad, sacrificio, ni esfuerzo intelectual. Y como si la pantalla –opio del alumno y del docente–, pudiera sustituir al libro y el estudio en soledad. ¿Alguien se ha preguntado por qué los directivos de las grandes empresas tecnológicas Google, Hewlett-Packard, Apple o Yahoo llevan a sus hijos a colegios en los que en primaria no hay ordenadores, tabletas ni pizarras electrónicas? ¿Por qué sólo utilizan lápices y tizas, estudian en libros y escriben en papel?
Por supuesto, ni el Ministerio ni las Consejerías de Educación de las 17 taifas españolas se plantean seriamente cómo mejorar la preparación de los docentes con escasas y pobres lecturas, o que cometen faltas de ortografía; como tampoco se replantean cómo incentivar a los buenos maestros y a los buenos alumnos, o cómo recuperar y reforzar la autoridad de los docentes. Y es que entre los flagrantes errores de la educación en España figuran, sin duda, perder el sentido nacional, eliminar el principio de autoridad en las aulas y acabar con la enseñanza basada en el docente y el conocimiento.
Si el régimen autonómico (Pactos Autonómicos de 1981 y 1995) ha sido un desastre en cuanto a cohesión nacional y la Ley Orgánica de Reforma Universitaria (1983) degradó muchos departamentos universitarios a niveles penosos, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990) ha demostrado ser una calamidad sin paliativos cuyas consecuencias hoy padecemos. En buena medida, la mala posición de España en las clasificaciones internacionales tanto de PISA como universitarias, es fruto de esa malhadada Ley. E imaginar a dónde llegaremos cuando maduren y caigan los frutos de la LOMLOE (Ley Celaá, 2021), sin que ni siquiera esté garantizado el estudio en español en todo el territorio nacional, será un ejercicio para masoquistas. Porque conviene subrayar que la ley Celaá sigue abundando en el mantra antimemorístico que implantó la LOGSE, como confirmaba recientemente Álvaro Marchesi –principal muñidor de aquel engendro criminal– al respaldar la nueva norma: “No por mucho memorizar se es buen profesor. […] En vez de estudiar todos los ríos, es más importante saber para qué sirven”. (Entrevistado por Olga R. Sanmartín, El Mundo, Madrid, 1 de mayo de 2021). Como si memorizar fuese enemigo de comprender, y no fuera imprescindible para relacionar.
Pero claro, un tipo que defiende como medio para la mejora de la educación una evaluación del profesorado “basada en una autoevaluación voluntaria”, es lógico que exhiba cuán indulgente se puede llegar a ser con las propias fechorías: “[…] que se hayan mantenido muchas cosas (de la LOGSE) tanto por el PP como por el PSOE, me indica que no estuvo mal”. Demostrando, otra vez más, que se puede incurrir en ridículos silogismos descaradamente falaces y no caérsele a uno la cara de vergüenza.
Autor
Últimas entradas
 Actualidad27/01/2025Luisa Roldán, Gregorio Fernández y Juan Martínez Montañés en Valladolid. Por Santiago Prieto Pérez
Actualidad27/01/2025Luisa Roldán, Gregorio Fernández y Juan Martínez Montañés en Valladolid. Por Santiago Prieto Pérez Arte16/01/2025Eduard Gaertner y la vieja y bella ciudad de Berlín. Por Santiago Prieto Pérez
Arte16/01/2025Eduard Gaertner y la vieja y bella ciudad de Berlín. Por Santiago Prieto Pérez Actualidad16/12/2024El encanto de la toscana ciudad Lucca. Por Santiago Prieto Pérez
Actualidad16/12/2024El encanto de la toscana ciudad Lucca. Por Santiago Prieto Pérez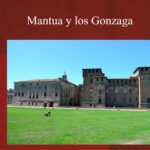 Arte17/10/2024Mantua y los Gonzaga: Arte e Historia. Por Santiago Prieto Pérez
Arte17/10/2024Mantua y los Gonzaga: Arte e Historia. Por Santiago Prieto Pérez






