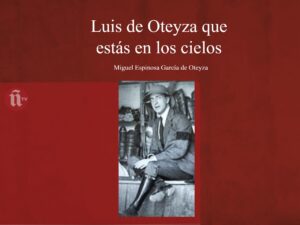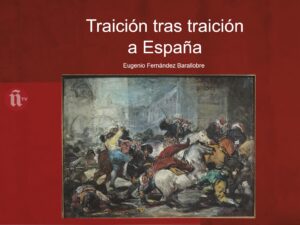|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Los primeros tiempos del periodo conocido como Il Risorgimento, por el cual Italia se convertiría en un reino unido e independiente bajo la casa de Saboya, con su régimen constitucional y parlamentario, se extiende desde el congreso de Viena hasta 1848. La idea de la unificación de los diversos Estados de la península italiana en un único Estado tenía como referencia inmediata la creación, por parte de Napoleón, de las repúblicas italianas y, posteriormente, del Reino de Italia. Tras el congreso de Viena, la península quedó fragmentada en diversos Estados. Por una parte había tres pequeñas entidades independientes, que eran los Estados Pontificios y los reinos de Piamonte-Cerdeña, en el norte, y los Dos Sicilias, en el sur. Por otra, había territorios (Lombardía y Venecia) bajo el directo dominio del Imperio austriaco, y algunos ducados (Parma, Módena, Toscana) que también giraban en la órbita austriaca.
En la oleada revolucionaria de 1820-1821 se dio un componente nacionalista, como también se comprobó durante las revoluciones de 1831, que exigieron la intervención del Ejército austriaco en los ducados y en la parte norte de los Estados Pontificios. La rebelión de 1831 trajo el hundimiento de las sociedades secretas como fuerza política. Los carbonarios, los federados y otras agrupaciones análogas se hundieron en la insignificancia, siendo sustituidas por La Joven Italia de Mazzini, sociedad secreta pero, de tipo muy diferente.
Los italianos empezaron a comprender que no podrían llegar a la unificación política de Italia sin librarse primero de la dominación austriaca, y que esta liberación sería imposible sin la ayuda de alguna potencia extranjera. Unificación e independencia quedaron desde entonces como conceptos estrechamente relacionados. Tras el fracaso de la revolución de 1831, el genovés Giuseppe Mazzini desecharía la vía de la conspiración y, bajo la inspiración de F. Buonarroti, pondría en el pueblo su confianza de alcanzar la unificación de Italia, bajo la forma de una República democrática unitaria. Dio e il Popolo fue su lema. La fundación de la Joven Italia (1831), con el objetivo de reconstruir Italia como una nación independiente y soberana, de hombres libres e iguales, no condujo a ningún resultado práctico y, después de varios intentos de insurrección frustrados, Mazzini se exilió en Londres en 1837. La estela del mazzinismo se prolongó en los años siguientes, con una serie de insurrecciones, que fueron abortadas fácilmente, ante una relativa indiferencia popular.
El periodo que se abrió a continuación, desde 1846 a 1848 o, dicho de otra manera, desde la elección de Pío IX en junio de 1846, hasta el inicio de la guerra, en marzo de 1848, lo podemos denominar como confuso. El Emperador de Austria, Fernando I, era un deficiente mental y una mera figura decorativa y, desde 1835, el Imperio fue dirigido por Metternich y el conde von Kolowrat, encargado de la administración interna. Por lo que respecta al Imperio, había inquietud en Hungría, donde Kossuth, incitado por Mazzini, dirigía un movimiento separatista. Fuera del Imperio la situación no era mucho más fácil. Inglaterra, que en un primer momento simpatizó con Austria, al ser el estado mejor situado para frenar las ambiciones de Rusia, con el único propósito de mantener los acuerdos firmados en 1815. También Inglaterra daba a Italia un sostén moral para las reformas, aunque no les ayudaría a librarse de Austria ni a modificar la situación creada en 1815. La política de Francia era igualmente doble. No era partidaria de una agresión austriaca en Italia, pero veía con buenos ojos cualquier cambio de situación, en la cual no tuviera que intervenir directamente.
La primera guerra de la Independencia italiana de Austria se produjo entre los años 1848 a 1849 y fue un fracaso para los italianos. El armisticio de Salasco, que puso fin a las hostilidades, no sería otra cosa que una tregua en la lucha por la libertad de Italia. La mediación inglesa y francesa impidió la entrada de los austriacos en el Piamonte, sin lograr consolar al país de su derrota. Y no sólo allí, sino también en Toscaza y en los estados de la Iglesia, el espíritu democrático insistía en continuar la guerra por la libertad. “La guerra del rey ha terminado; ahora empieza la guerra del pueblo”, dijo Mazzini resumiendo la situación.
Mazzini llegó al gobierno. Éste trató de ayudar a los más míseros de los antiguos súbditos del Papa, los pobres de la ciudad y los labrantines y pastores de los campos, cuyo bajísimo nivel de vida había empeorado como consecuencia de los hechos ocurridos en los últimos años. El impuesto sobre el grano quedó abolido y otros impuestos fueron reducidos. La justicia se abarató, con lo cual los italianos más humildes pudieron acudir a ella por primera vez. La asamblea revolucionaria se incautó de las casas y de las propiedades eclesiásticas y las tierras de la Iglesia se distribuyeron entre los más pobres. El paro se vio reducido gracias a un programa de obras públicas, empleando a muchos obreros en las fábricas de armas. Tanto los que trabajaban para el gobierno como los hombres que servían en el ejército, percibían excelentes sueldos. Las reducciones en los costes permitieron una apreciable mejoría en el nivel general de vida, lo que desagradaba a la clase media italiana, cuya riqueza había dependido de la protección económica de la que gozaba. La República de Mazzini se basaba en el sufragio universal y más que el triunvirato, la asamblea era el órgano soberano.
El federalismo de Gioberti cayó en el olvido y la influencia de Mazzini declinó en los años 1850. Las dos repúblicas italianas habían sostenido la lucha contra los extranjeros en 1849 mucho más tiempo que el Piamonte, por lo que podía esperarse que la monarquía de Saboya apareciera desacreditada. Y en este punto es cuando entró Cavour en escena. Éste creía que Italia sólo podría triunfar mediante sus esfuerzos. En 1859 se produjo la segunda guerra de la Independencia italiana que, como en la anterior, fracasó. La paz de Villafranca de 1859 no fue positiva para Italia.
En 1864 Austria se unió a Prusia para arrbatar a Dinamarca los ducados de Schleswig y Holstein. Esta situación provocó lo que se conoce como la tercera guerra con Austria. Si Italia se aliaba con Prusia para reconquistar Venecia, Austria se vería obligada a dividir sus fuerzas para luchar en dos frentes. Si Italia pactaba con Austria, Prusia tendría que enfrentarse con toda la fuerza intacta del ejército austriaco. El 27 de marzo de 1865 Alfonso Ferrero La Marmora recibió las condiciones de la alianza que anteriormente había propuesto a Napoleón. Italia declararía la guerra a Austria inmediatamente de empezar las hostilidades entre ésta y Prusia. No habría armisticio o paz por separado. Italia adquiriría Venecia, y Prusia un territorio equivalente en población.
En 1867 Francia retiró su guarnición de Roma, cumpliendo las cláusulas de la Convención de septiembre o paz de Nikolsburg. No fue una retirada total pues, permitió el alistamiento de oficiales y soldados de su ejército para servir a las órdenes del Papa. Estas incorporaciones formaron lo que se conoció como Legión de Antibes. La Legión, junto con los Zuavos y algunas unidades menos disciplinadas, formadas por ex bandidos, sumaban un total de 10.000 hombres. Esta era la fuerza con la que disponía el Papa antes de la pérdida de Roma.
Por lo que respecta al gobierno italiano, éste anunció su firme decisión de cumplir su palabra y evitar cualquier ataque al Estado Pontificio. Sin embargo, no cumplió con su palabra pues, pesaba más la reunificación de Italia que la palabra dada al Papa. Dentro del Gobierno italiano había dos pensamientos con respeto a este tema. El Gobierno y la derecha pensaban que roma debía venir a Italia, no por la fuerza, sino por medios morales. Por su parte, el partido de la Acción, los garibaldinos y la izquierda en general, pensaban que roma sólo se inclinaría ante la fuerza, por lo que exigieron una acción inmediata. Para calmar un poco los ánimos, Ricasoli propuso una ley de la Iglesia libre. La situación era tan hostil que la ley ni se presentó y Ricasoli tuvo que convocar elecciones. Estas resultaron adversas y Ricasoli tuvo que dimitir. El rey llamó una vez más a Rattazi. Esta última legislatura de Rattazi sólo duró seis meses y estuvo acompañada por desenfrenos de intrigas seguida de una humillación nacional. La mayoría en la Cámara la obtuvo gracias a los votos heterogéneos de los diferentes partidos de izquierda y de derecha, lo que hizo imposible una política firme y consistente.
Mientras Rattazi hacía lo imposible por gobernar, Garibaldi, Mazzini y el partido de Acción, provocaban la fiebre en el país. Ante la actitud ambigua del Rey, Rattazi se enfrentó a una terrible decisión. Por una parte, o se arrojaba en los brazos de Garibaldi y rompía con Francia o, por el contrario, se enfrentaba a Garibaldi, lo cual podría provocar una revolución dentro del país.
Aquella acción de Napoleón III calentó lo ánimos de los italianos. A esto tenemos que sumar el desaliento de la población bajo el agobiante peso de los impuestos y las revelaciones de la ineptitud de los políticos y el lucro de los financieros. Por su parte, la monarquía estaba desacreditada y el republicanismo, instigado por Mazzini, se apoderaba del país, penetrando incluso en el ejército. La miseria, el cólera y las malas cosechas añadieron motivos para el descontento. Los cimientos del nuevo reino se estaban resquebrajando. A todo esto, debemos añadir las malas relaciones entre la Iglesia y el Estado.
En 1870 la guerra franco-prusiana determina la caída de Napoleón III y con ello pierde el Papa Pío IX su sostén. El Reino de Italia reconoce enseguida el nuevo régimen implantado en Francia y, con el camino despejado, Víctor Manuel II anuncia al Papa la entrada de las tropas italianas en el Estado Pontificio. El 19 de setiembre de 1870 Roma quedó rodeada. A la mañana siguiente las tropas abrieron fuego contra la Porta Pía y Porta Salaria. Antonio Pérez de Olaguer escribe: “El general Cardona, al frente de 70.000 hombres, dirige, sacrílego, el ataque a Roma. Desde muy temprano, desde la madrugada, la artillería piamontesa bate en brecha los muros de la ciudad. La ciudad defendida solamente por 5.000 zuavos, audaces, estoicos, pero, desgraciadamente, en manifiesta inferioridad numérica”.
Ante el arrojo de aquellos soldados Pío IX exclamó: “No soy profeta, ni hijo de profeta, pero en nombre de Dios, me atrevo a decir que no entrareis nunca aquí”. A pesar de la euforia, el Papa no deseaba que se derramara sangre. Por eso le pidió al barón de Charette que arriara la bandera parlamentaria. Sin embargo, como escribe Pérez de Olaguer “es tal el entusiasmo que reina entre los defensores de la Puerta Pía -en número de ochenta, muchos de ellos españoles-, que cuando un soldado de caballería traslada verbalmente la orden de cesar el fuego, no quieren obedecerla. Todos prefieren la muerte a rendirse. La sexta compañía del segundo batallón de zuavos pontificios resiste una hora más que los otros. Resisten hasta que el propio jefe del segundo batallón, el comandante De Tressures, impone al capitán de la compañía, Gastebois, el deseo del Papa. Sólo así se entregan y caen prisioneros aquellos héroes”.
Los zuavos pontificios resistieron sólo para demostrar que cedían únicamente a la violencia. Poco después un real decreto incorporó Roma y su patrimonio al Reino de Italia. Así cayó el poder temporal de los Papas. Escribe Pérez de Olaguer: Por su resistencia prolongada no entran en las condiciones generales de la capitulación. Y son condenados a ser pasados por las armas. Los vencedores, ebrios por una victoria innoble, exigen el inmediato cumplimiento de la sentencia. Pero ésta no se lleva a cabo. Un indulto la trueca por la crueldad de ser paseados, desarmados y casi desnudos, entre las bayonetas enemigas, para que escuchen así los insultos y las mofas de la muchedumbre liberal envenenada de pasiones bajas y ruines.
En mayo 1871, ante las protestas de Pío IX y otras naciones católicas, Víctor Manuel II propuso la Ley de Garantías, por la cual reconocía la soberanía e inviolabilidad del Papa. Se le asignaron tres millones y medio de renta. Asimismo se le concedieron las posesiones del Vaticano, la iglesia de San Juan de Letrán y la residencia veraniega de Castelldandolfo. Tendría sus servicios postal y telegráfico propios y su correspondencia con los eclesiásticos y con el mundo católico sería inviolable. El Estado italiano conservaría la autoridad sobre la Hacienda, el derecho de veto sobre las temporalidades de las sedes y beneficios italianos y el de inspección sobre los seminarios. El clero quedó sujeto a las leyes civiles de la nación. Pío IX rechazó ese indignante trato y vivió, a partir de ese momento, gracias a las donaciones de los países católicos. Ese mismo año el Cuerpo de zuavos pontificios fue disuelto.
Autor
Últimas entradas
 Actualidad19/06/2023Cristina Tarrés de VOX planta cara a los antidemócratas. Por César Alcalá
Actualidad19/06/2023Cristina Tarrés de VOX planta cara a los antidemócratas. Por César Alcalá Destacados05/04/2023Los asesinatos en Montcada y Reixach y su mausoleo. Por César Alcalá
Destacados05/04/2023Los asesinatos en Montcada y Reixach y su mausoleo. Por César Alcalá Actualidad27/02/2023Valents. Por César Alcalá
Actualidad27/02/2023Valents. Por César Alcalá Historia22/02/2023La batalla de Salta, clave para la independencia Argentina. Por CésarAlcalá
Historia22/02/2023La batalla de Salta, clave para la independencia Argentina. Por CésarAlcalá