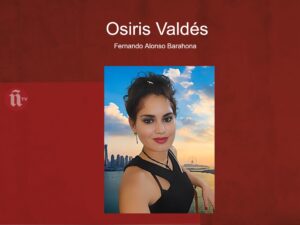|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Acercarse a la Edad Media desde el feminismo puede parecer una anacronía propia de idiotas pero la nueva película de Ridley Scott, El último duelo (The Last Duel, 2021) puede convencernos, en buena medida, de lo contrario.
La primera película que Ridley Scott filmó, en el lejano año de 1977, para comenzar a abrirse paso con una espectacular carrera dentro del mundo del cine —en apenas unos años, rodaría Alien, el octavo pasajero (1979) y Blade Runner (1982)—, se titulaba Los Duelistas (The Duellists, 1977) y era la adaptación de una novela breve de Joseph Conrad. En dicha película, Scott ya hacía gala de un talento visual notable, forjado durante años en el exigente mundo de los spots publicitarios, en el que no habría ni sutileza ni preciosismo pero sí una enorme inteligencia narrativa. Si en su ópera prima Ridley Scott contaba la historia de dos hombres enfrentados a perpetuidad y movidos por un odio tan visceral como incomprensible que solo finalizaría con la muerte del otro, en El último duelo nos cuenta algo semejante pero desde una óptica radicalmente distinta. Con 84 años y un nombre en la historia del cine, el talento y la ambición de Scott se muestran más juveniles que nunca: tiene una mesa llena de trabajos recientes plenos de calidad y tantos otros proyectos en marcha.
En 1997, los actores Matt Damon y Ben Affleck ganaron el premio Óscar al mejor guion original por la escritura de El indomable Will Hunting (Good Will Hunting, 1997), una película dirigida por Gus Van Sant. A pesar del galardón, ambos optarían por mantenerse en la actuación y, en el caso de Affleck, también por saltar a la dirección, en la que sería una de las más breves y brillantes trayectorias de los últimos años detrás de las cámaras: Adiós pequeña, adiós (2007), The Town (2010) y Argo (2012). Más de veinte años después, ambos han vuelto a sentarse ante el teclado —junto a la directora de cine Nicole Holofcener— para adaptar un libro de Eric Jager basado en hechos reales donde se cuentan las razones y el desenlace del último duelo que se celebró en la Edad Media francesa (siglo XIV). El resultado es una película intensa que adopta tres puntos de vista, a la manera de Faulkner o Durrell y de la obra maestra de Kurosawa, Rashomon (Rashômon, 1950), para narrar el mosaico completo de la historia: la versión de Jean de Carrouges (Matt Damon), de Jacques Le Gris (Adam Driver) y de la dama Marguerite (Jodie Corner).
Las batallas de El último duelo no tienen nada que envidiarle a las mejores escenas de El reino de los cielos (2005), Robin Hood (2010) e incluso de la premiada Gladiator (2000); y el duelo a muerte que da título a la película es uno de los combates singulares más brutales y mejor filmados que yo he podido ver en una pantalla. Sin embargo, lo más interesante de la película, sobre todo si nos circunscribimos a la filmografía de Ridley Scott —e incluso a la del propio Affleck—, es el tratamiento del personaje principal femenino. Sobre ella recae el peso de la película y la versión que más nos aproxima —y esa es la diferencia fundamental con la citada Rashomon— a la verdad de unos acontecimientos que hoy nos resultan tan ridículos —la película está cargada de un humor irónico y hasta nihilista que recuerda a La favorita (The Favourite, 2018)— como aberrantes.
Uno de los mayores pensadores de la historia, según aclaró Dante Alighieri en su “Divina” Comedia (siglo XIV), es Joachim de Fiore. Este teólogo medieval postuló que la Historia Humana se podía dividir en tres edades: la Edad del Padre, la Edad del Hijo y la Edad del Espíritu. Aunque esta forma de comprender el devenir de los hombres marca una primera tentativa de trazar toda una Historia de las Ideas y su influencia es evidente en autores posteriores de la talla de Giambattista Vico, G.W.F. Hegel, Karl Marx, Marcelino Menéndez Pelayo o Eugenio Trías; nos vamos a centrar en la relevancia que tiene para la película que tratamos aquí. Tanto la Edad del Padre como la Edad del Hijo remitirían a deidades apolíneas y masculinas; sin embargo, la Edad del Espíritu, que estaba empezando al tiempo que se celebraba el duelo real entre Jean de Carrouges y Jacques Le Gris, momento en el que se publicó la obra maestra de Dante que, para Ángel García Galiano, sería el texto fundacional de esta nueva época como antes lo habían sido, respectivamente, el Antiguo Testamento y los Evangelios; remitiría a una deidad femenina y de carácter dionisíaco. No olvidemos la Rosa Mística de la Divina Comedia que representa lo femenino a través de Santa Lucía, de Beatriz y de, por supuesto, la Virgen María; una Rosa Mística sobre la que escribieron Milton, Yeats, Gertrude Stein o el mismo Borges. Es por eso que la protagonista de la película debe ser Marguerite y no ninguno de los personajes masculinos centrales en la historia: el drama, en definitiva, no es el de dos hombres que luchan por salvar su honor y la trama no trata de una masculinidad violenta y desbordada que necesita matar para reafirmarse. Ambos elementos están presentes en la película, y muy bien tratados, pero se vuelven secundarios ante el drama de una mujer moderna atrapada en una época que, tal y como se presenta, al espectador contemporáneo sólo le puede resultar tan insoportable como el Irán actual en lo que al trato a las mujeres se refiere. La historia es la misma se cuente como se cuente, pero nuestra perspectiva se encuentra imbuida de espiritualidad mística y femenina frente a la tosca rigidez de los protocolos viriles.
El Eterno Femenino alude a un concepto cultural de la mujer ajeno al del mundo grecolatino, puramente misógino, y que nos habla de civilizaciones previas como los minoicos. Estos arquetipos femeninos se han repetido en todas las culturas desde el inicio de los tiempos, manifestándose de muchas maneras y casi siempre a través del arte. La mayoría de cultos actuales a las Vírgenes del cristianismo y que tienen siglos de antigüedad son, como el propio Jesús (que, no hay que olvidarlo, pasó un período de su vida sin determinar en Egipto), cuyas similitudes con, por ejemplo, Osiris, innegables; manipulaciones de esos cultos originarios a diosas primitivas. El sexo es un poder demónico (de daimon), es decir, algo irracional, inconsciente incluso, que alude al mundo oculto y oscuro del deseo. En ese contexto, el Eterno Femenino aludiría a todo un culto que las sociedades patriarcales han tratado de ocultar, a la belleza de las mujeres que se repite y se reinterpreta a través de los tiempos. Esa potencia femenina es puramente nocturna —en contraposición a los dioses solares— y está directamente relacionada con el Eterno Femenino reprimido en Occidente y condenado al paganismo de figuras como las brujas; o divinidades de culto ampliamente extendido como Kali o como Ishtar. En nuestra época estamos acostumbrados a percibir esa belleza bajo la lupa decadente del romanticismo rastreable en las poesías de Blake y Keats o en los cuadros de Dante Gabriel Rossetti, pero la mayor manifestación que este arquetipo ha tenido en la cultura occidental ha tenido lugar en el Renacimiento. Una manifestación moderna, en definitiva, que coincide con la llamada “doctrina de la mano izquierda” (o Vamachara en sánscrito) y que hace referencia a un poder femenino. Es una vertiente nocturna de lo espiritual para unos tiempos donde los dioses antiguos se han demostrado impotentes.
Para quién todo lo anterior resulte poco menos que un delirio grotesco propio del Ministerio de Igualdad, le recomiendo que lea el excelente ensayo de Camille Paglia Sexual Personae (1990), que ha sido reeditado recientemente por Deusto y que traza una historia mítica de lo femenino desde el paganismo a la cultura pop, pasando por el romanticismo europeo y por el decadentismo norteamericano. Cualquier persona interesada en el arte que quiera hablar de la cultura desde una óptica no dogmática y acorde al siglo XXI deberá leer este extraordinario ensayo de Camille Paglia para desechar unos cuantos tópicos poco sólidos que, desde un lado y del contrario, todavía hoy se siguen escuchando por doquier: “Fue la mística, el misterio de la conexión entre la madre y el hijo, la que produjo la femme fatale. Modernamente se supone que el sexo y la procreación son controlables tanto en términos médicos como científicos e intelectuales. No hay más que seguir enredando un poco con los mecanismos sociales para que terminen desapareciendo todas las dificultades. Y mientras tanto el número de divorcios aumenta día a día. El matrimonio convencional, pese a todas sus injusticias, mantenía a raya al dios de la libido. Cuando el prestigio social del matrimonio desciende, no tarda en aparecer el incómodo carácter demónico del instinto sexual”.
En palabras de Camille Paglia, “El arte es nuestro mensaje desde el más allá, el mensaje que nos dice de qué es capaz la naturaleza. Desde la antigüedad más remota el arte ha sido un desfile de las personas del sexo, emanaciones de la mente absolutista occidental. El arte occidental es una película de sexo y sueños. El arte es la forma que lucha por despertarse de la pesadilla de la naturaleza”. Porque en Sexual Personae, Camille Paglia defiende la identificación de lo femenino con la Naturaleza y marca desde el inicio la diferencia cultural de una cultura oriental que ha mantenido desde sus orígenes un equilibrio entre el arquetipo de la mujer con el del hombre, y una cultura occidental que hizo primar al hombre sobre la mujer para mantener bajo control aquello que, en realidad, no puede ser dominado, la danza macabra del espíritu: “La identificación mitológica de la mujer con la naturaleza es correcta. La contribución masculina a la procreación es momentánea y efímera. La concepción es un momento preciso, uno más de nuestros fálicos apogeos de actividad, tras el cual, el hombre, ya inútil, se aparta. La mujer embarazada es demónicamente completa. En cuanto que entidad ontológica no necesita nada ni a nadie. La mujer encinta pasa nueve meses empollando su propia creación; yo mantengo que una mujer embarazada constituye el patrón de todo tipo de solipsismo, que la atribución histórica de narcisismo a las mujeres es otro mito que responde a la realidad. La solidaridad masculina y el patriarcado fueron las medidas a las que tuvo que recurrir el hombre para combatir la terrible sensación de dominio de la mujer, su impenetrabilidad, su alianza arquetípica con la naturaleza ctónica. El cuerpo de la mujer es un laberinto en el que el hombre se pierde. Es un jardín cerrado, el hortus conclusus medieval, en el que la naturaleza ejerce su brujería demónica. La mujer es creadora primordial, el auténtico primum mobile. Convierte un simple desecho en una tela de araña de sentimentalismo que flota en el imbricado cordón umbilical con el que ata al hombre. El sexo y la naturaleza son dos brutales fuerzas paganas”.
Sigue Camile Paglia: “La femme fatale es una de las personas del sexo más inquietantes. No se trata de una ficción, sino que es una extrapolación de ciertas realidades biológicas de la mujer que permanecen constantes. El mito de los indios norteamericanos de la vagina dentata es una transcripción espantosamente directa del poder femenino y el miedo masculino. Metafóricamente, todas las vaginas tienen unos dientes secretos, pues el macho sale con menos que cuando entró. El mecanismo básico de la concepción requiere la acción del macho, pero poco más que una pasiva receptividad por parte de la hembra. La castración física y espiritual es el peligro que corre el hombre en la relación sexual con las mujeres. El amor es el sortilegio mediante el cual adormece su temor al sexo. El vampirismo latente de la mujer no es una aberración social, sino el desarrollo de la función maternal, para la cual la naturaleza la ha equipado perfectamente. Para el macho, cada nuevo acto sexual es una vuelta a la madre, una rendición. Para el hombre, el sexo constituye una lucha por su identidad. En el sexo, el macho es consumido y liberado de nuevo por la fuerza dentada que lo parió, la dragona de la naturaleza”. Continuando el trabajo de Carl Gustav Jung, de Mircea Eliade y de algunos de los más grandes discípulos de ambos como Erich Neumann o de Ioan Culianu, encuadrados todos en el prestigioso Círculo de Eranos; el aporte de Paglia que nos interesa extraer de Sexual Personae para una mejor comprensión de El último duelo es cómo ese saber oculto y de origen pagano relativo a La Gran Madre pasó a la cultura popular del siglo XX hasta filtrarse en el cine y terminar impregnando un producto de industria como lo es la citada película de Ridley Scott.
Como personas pertenecientes a la Edad del Espíritu, nuestro punto de vista del argumento de la película solo puede coincidir con el de esa mujer moderna, Marguerite, que es toda una dama protorrenacentista que podría haber salido de La ciudad de las Damas (1405) de Christine de Pizan o del Decamerón (1353) de Giovanni Boccaccio. Y eso es lo mejor de El último duelo, que un guion bien engarzado en conjunción con la maestría visual de Scott pone en marcha un relato complejo donde, al tiempo que vibramos con la pelea singular del final y nos carcajeamos con la vida excesiva de Carlos VI (Ben Affleck), sufrimos con la resignación de las mujeres en un tiempo dominado por los hombres, y no podemos evitar trazar un símil con algunos problemas sociales que, más allá de la utilización política que se suele hacer de ellos, siguen llenando nuestros periódicos a diario. Y es, precisamente, por eso, por lo que también habría que preguntarse cómo afectaría al prestigio social de un hombre del siglo XXI —trazando un símil con lo narrado en la película— la acusación injusta de violación solo por medio del testimonio de una mujer. Si pensamos en algunos casos donde la respuesta judicial ha sido clara, como ha ocurrido con Woody Allen, y lo contrastamos con la censura proclamada de forma casi unánime por el mismo Hollywood que ha rodado El último duelo, la perspectiva tampoco resulta muy halagüeña que digamos.
Autor
Últimas entradas
 Cultura08/06/2023Pensamiento envenenado: Covidistopia y Estado Terapéutico. Por Guillermo Mas
Cultura08/06/2023Pensamiento envenenado: Covidistopia y Estado Terapéutico. Por Guillermo Mas Destacados19/05/2023El último samurái camina armado hacia el altar de Notre Dame. Por Guillermo Mas
Destacados19/05/2023El último samurái camina armado hacia el altar de Notre Dame. Por Guillermo Mas Actualidad09/05/2023José Antonio Martínez Climent y Guillermo Mas Arellano en diálogo
Actualidad09/05/2023José Antonio Martínez Climent y Guillermo Mas Arellano en diálogo Cultura31/01/2023Una tragedia americana. Por Guillermo Mas
Cultura31/01/2023Una tragedia americana. Por Guillermo Mas