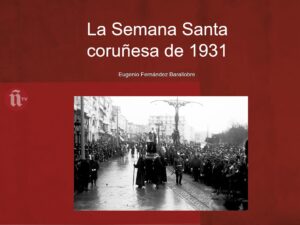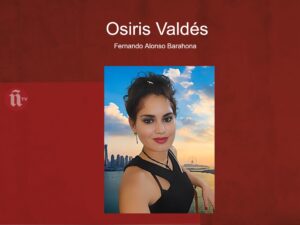|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Hacía tiempo, mucho tiempo (quizás demasiado), que no me sentía tan desamparado ante el torrente visual desatado por una película como lo he estado ante la ganadora de la última Palma de Oro en el Festival de Cannes de 2021: Titane de Julia Ducournau. Cierto es que mis prejuicios contra la dichosa cinta eran múltiples (quizás eran también demasiados): estaba preparado, en definitiva, ante la más que factible posibilidad de encajar un fiasco del calibre de Parásitos (2019). O ante la muy probable regurgitación de un panfleto tan facilón y mediocre como es No mires arriba (2021). Incluso para un festival de denigración y demonización masculina equiparable al que supuso Una joven prometedora (2020). Por suerte, Titane no es nada de eso y es mucho mejor de lo que cabe imaginar. Cine posmoderno más allá de todo límite. Una exploración artística neobarroca que con justicia proclama: Caravaggio reloaded.
Tracemos una breve sinopsis de Titane: Alexia es una bailarina erótica que quedó marcada de niña por un terrible accidente de tráfico provocado por su padre y por el que se le implantaron piezas de titanio en el cráneo. Después de asesinar brutalmente a un admirador baboso, Alexia mantendrá relaciones sexuales con su coche marca Jaguar, quedando embarazada de él (¡!). Cuando, tras nuevos y cruentos asesinatos, la ocultación de sus crímenes resulta imposible, Alexia tendrá que escapar adoptando una identidad nueva: la de un joven desaparecido años atrás. Para ello, deberá trasladarse a un cuartel de bomberos donde establecerá una extraña relación con el atormentado padre de Adrien, Vincent. Este par de seres frágiles, marcados por un profundo trauma, además de corporal y sentimentalmente mutilados, redescubrirán juntos su capacidad para albergar amor y tomar cuidado de sus seres queridos (Santiago Alba Rico: “Cuerpos que se ocupan de cuerpos: ése es el sentido más banal y radical del amor, prohibido en nuestro mundo por la emancipación del deseo de toda atadura terrestre”). Sin abandonar, por ello, su alto grado de monstruosidad y demencia.
Como en el Orlando (1928) de Virginia Woolf, en Titane (2021) hay una transfiguración que marca el cenit de la narración. La película de Julia Ducournau explora la construcción del sujeto a través de sus proyecciones, del agotamiento exhaustivo de su soporte físico y del cuestionamiento de su identidad mediante la adopción de roles insólitos. En sus palabras, “Mi miedo es que entremos en una era que sea más dogmática que la que conocí en la infancia”. La película, por lo tanto, rebasa toda interpretación maniquea para abrir una enorme complejidad de significados, muchas veces contradictorios entre sí. Nietzsche escribe: “Este es, en efecto, el misterio del alma: solo cuando el héroe la ha abandonado acércase a ella, en sueños, el superhéroe”. Abandonada por Teseo en la isla de Naxos, Ariadna se verá cautivada por la imagen de Dionisio al pasar por delante, deslumbrando. Es decir, que el “último hombre” apocalíptico constituido sobre valores caducos dejará paso al “superhombre” de “espíritu libre”, tras una aparente crisis que la habrá llevado más allá de sus límites.
Nuestro concepto de “límite” viene de limes, que en latín significa “frontera”. La posmodernidad es una época que periclita, en palabras de Lyotard, los llamados “grandes relatos”. Un tiempo de cuestionamiento de los valores morales mediante el empleo de “discursos críticos”, “topologías alternativas” y de novedosas “estéticas transfronterizas” que hibridan distintos formatos y con ello pulverizan todos los géneros previamente establecidos. Siguiendo la terminología de Gérard Imbert, hablar de cine posmoderno es hablar de una “crisis de valores”. Para Eugenio Trías, la labor del pensamiento consiste en ir a esos límites para superarlos y, así, comenzar a llenar el vacío, transformando la aparente crisis por la ausencia de significado en instante de renacimiento a través de la resignificación: “Pero del límite mismo del cerco brotan, como suplementos lingüísticos en forma de signos de interrogación, eso que Kant, sabiamente, llama ideas de la razón, es decir, ideas-problema que dibujan áreas en donde el decir se empina por sobre sus limitadas fuerzas, preguntando por el fundamento o falta de fundamento, por la finalidad o falta de finalidad (del mundo externo, interno y del mundo todo) y por el entramado del ser y la nada que infecta a fundamento y fin. Los signos de interrogación cuelgan del límite mismo del mundo y se proyectan hacia el corazón del enigma”.
Nauseabundo, asqueroso y repulsivo: así es el arte en su brutalidad atávica, original. Que pregunten a los talibanes las razones de su temor iconoclasta hacia las manifestaciones primitivas de Palmira. Se trata exactamente de aquello que rescata Titane: la maternal oscuridad de una Naturaleza imprevisible y mutable, tal y como la percibe el hombre en su ínsita fragilidad. El prefijo “pos” del término “posmodernidad” anuncia, entonces, el desplazamiento constante de los límites que la modernidad creía haber encontrado a modo de legitimidad inversa con la edad socio-histórica precedente. La obra propia del arte contemporáneo, con el cine a modo de vanguardia, sería una cita (alterada), un palimpsesto (borrado) y un sendero (rebosado) por el que se hará necesario volver a transitar; sin abandonar, por ello, la noción de todo lo anterior que ahora está siendo parodiado, recreado y desmontado. El cine, entendido como forma de pensamiento “más allá de los límites”, permite a la reflexión autoconsciente y desprovista del constreñimiento dialéctico (sometido y encallado, dicho método, en hegelianas y altamente estériles dicotomías dialécticas del todo irreconciliables entre sí) cuya síntesis resulta poco menos que una entelequia, liberarse de toda atadura en busca de nuevos formatos que llevarán a reflexiones acordes al tiempo en que vivimos; sin dar la espalda, necesariamente, al objeto central de toda reflexión: la realidad circundante que apenas si ha cambiado, tanto si tomamos la condición humana como si estudiamos la escala de valores de las civilizaciones, desde el momento de su nacimiento.
Las referencias en Titane, como en toda película de calidad que se precie, son múltiples pero esclarecedoras: del slasher refinado de John Carpenter (Christine) y Brian De Palma (Vestida para matar) a la voluntad transgresora de Michael Haneke (Funny Games) o de Paul Verhoeven (Instinto básico). He de confesar que no había visto una película tan bizarra y desinhibida desde algunos de los títulos recientes más sugerentes como Nightcrawler (2018), El sacrificio de un ciervo sagrado (2017), La casa de Jack (2018) y The Neon Demon (2016). Sólo que la introducción sutil, en pequeñas píldoras no del todo evidentes, de toques de ciencia ficción, fantasía y de terror emparentan a Titane con el trabajo de algunos de los directores más prometedores del cine actual como lo son Alex Garland (Aniquilación), Jeremy Saulnier (Green Room) o Ari Aster (Midsommar). El talento visual, casi mudo, de Ducournau; la impresionante fotografía del belga Ruben Impens; y las actuaciones extremas de la debutante Agathe Rousselle y del consagrado Vincent Lindon, resultan sobresalientes.
Ahora volvamos, por un instante, al plano teórico con una definición del cine posmoderno según el citado Gérard Imbert. Y pongamos a prueba, ya de paso, la siempre sacrificada paciencia del (esforzado) lector: “¿Qué entiendo por cine posmoderno? Un cine del cuestionamiento y de la ruptura, de corte exploratorio, que se sitúa al margen de lo mainstream, más radical en la medida en que hace caso omiso del pensamiento binario para hurgar en la complejidad humana, en la ambivalencia del sujeto actual, un cine que huye a menudo de todo planteamiento axiológico (más allá del bien y del mal, más allá del tabú), que describe, observa, diseca, más que explica u opina, se explaya en la mirada, hipervisibiliza objetos y sujetos, los pone al desnudo, se desenvuelve en la vivencia bruta más que en la exposición lógica. No es un cine de la evolución histórica, de la maduración psicológica ni del conflicto moral, sino que confronta directa y brutalmente al sujeto con la urgencia, con el hic et nunc. No se explaya en la caracterización de los personajes sino en los passages à l’acte, en la respuesta inmediata al malestar. No importan tanto lo que son y valen los sujetos sino lo que hacen y cómo lo hacen”.
Prosigue Imbert: “La noción misma de conflicto, vertebradora del relato moderno, con sus fases, su lógica aristotélica, su resolución final, se diluye para dejar paso a un cine de la confrontación, siendo el passage à l’acte el dar rienda suelta a la pulsión, ante la imposibilidad de resolver el conflicto, hasta a veces caer en una denegación del otro o de la realidad. De ahí producciones que nos proyectan directamente en el tema, sin precauciones ni narrativas ni morales, que nos hacen partícipe de la experiencia vicaria, del fluir, no solo de la vida sino de la mente, que se adentran en el inconsciente y abren a la pulsión, a lo informulado, a lo innombrable. Un cine de la parte maldita, alejado de la complacencia narrativa (más allá del realismo), de lo políticamente correcto y de lo moralmente aceptado. Un cine que da la espalda a lo dogmático (lo que se da por sentado) para explorar vías nuevas o deshacer lo entendido, cuestionar lo establecido, adentrarse en los territorios del deseo (a veces turbio), de la atracción (a menudo fatal)”.
Añade Imbert: “Posmoderna es pues la renovación de la mirada: de los planteamientos ideológicos, en el sentido más amplio de la palabra (de discurso sobre el mundo), al margen de los grandes relatos de la Modernidad (mitos, religiones, credos de todo tipo, sistemas morales). Y también del tratamiento fílmico, que hace que los mismos temas sean enfocados de manera más frontal y con otra economía narrativa: más contundente, no tan lineal, menos obsesionada por la explicación racional y la resolución final. Este cambio en el régimen de visibilidad implica una mirada transitorial, atenta al cuerpo, que se introduce en los recovecos de la mente humana, se explaya en los lugares o no lugares de la posmodernidad, se recrea en lo transitorio, puntual y efímero, en el instante más que en el tiempo largo; una mirada que se interesa por lo intersticial, las intersecciones entre categorías y valores. De ahí relaciones que nacen de proyecciones fantasmáticas y desembocan por ejemplo en amores líquidos, dictadas por la atracción más que por la seducción. Posmoderna es, por fin, una cierta libertad creativa y formal, el hacer caso omiso de las convenciones del Modo de Representación Institucional: un saltarse los códigos narrativos y las barreras entre géneros, el abogar por la mezcla y el reciclaje (a veces de temas tan trillados como el vampirismo) y por un cierto talante lúdico, que se aplica incluso a la credibilidad del relato”.
Y, por último, concluye el autor de Cine e imaginario social y de Crisis de valores en el cine posmoderno: “Posmoderna es la mezcla de tonos, el drama con la comedia, la ciencia ficción con la reflexión filosófica, el terror con lo existencial. Pero, más que otra cosa, es construir deconstruyendo, explorar sin límites preestablecidos, abrir perspectivas a veces inquietantes, abismos insondables, descolocar más que producir identificación, ser revulsivo más que empático. Posmoderna es, al fin y al cabo, la crisis de un cierto modo de representación, narrativo, realista, lógico. Con esto tocamos el punto álgido del paradigma posmoderno: la crisis del modelo narrativo mimético, basado en la identificación, con su lógica narrativa (la progresión ascensional y el desenlace positivo) para adentrarnos en terra incognita: la del relato que inquieta más que resuelve, cuestiona antes que soluciona, provoca incomodidad más que satisfacción: un relato más allá de los límites, cercano a lo posnarrativo”.
Desde que apareciera la obra de Jacques Derrida, el centro de la reflexión filosófica ha pasado de ser el objeto sobre el que se trata de conocer la verdad al propio lenguaje desde el que tratamos de indagar en la verdad. En eso consiste, de manera muy sintética, la así llamada “deconstrucción”: en la disociación entre cosa y nombre; entre ente y concepto; entre materialidad y proyección; sin saber muy bien el punto de llegada en el que se quiere aterrizar. Donde ya nada quiere decir lo que todo el mundo da por sentado, Gilles Deleuze hablaba de un “cuerpo sin órganos”, que definía como “un puro fluido en espacio libre y sin cortes, resbalando sobre un cuerpo lleno. Las máquinas deseantes nos forman un organismo; pero en el seno de esta producción, en su producción misma, el cuerpo sufre por ser organizado de este modo, por no tener otra organización, o por no tener ninguna organización”. Algo que, sin duda, anticipa las posibilidades que ofrece una realidad que, como ocurre en el caso del incipiente metaverso, amenaza con derribar nuestra percepción del mundo y, con ello, también nuestra propia autopercepción como sujetos. De esa interrogación abierta del yo en el límite de la hibridación técnica se habla de forma central en Titane.
Confundir lo representado con una imagen moral del mundo que se pretende extender a otros: ese es el error interpretativo puritano que nos ha sumido en una nueva ola de dogmatismo artístico, de sospecha cultural constante y de “identitarismo” político. Sabemos que una parte fundamental de nuestro aprendizaje se produce por medio de la mímesis, esto es, a través de la construcción del yo en torno a las constantes y heterogéneas proyecciones del sujeto: desde los avatares que fingimos ser en redes sociales y las distintas personas a modo de máscaras por las que nos deslizamos en nuestros vínculos y afectos, hasta los personajes de ficción con los que nos identificamos y a los que pretendemos imitar como en el pasado se hacía con las imágenes icónicas del santoral. Sin embargo, confundir las ficciones al otro lado de la pantalla con manuales morales para dirigirse por el mundo entraña un peligro mortal para la libertad creativa: también se rebela contra eso la complejidad moral interna propuesta por Titane.
Recapitulemos. ¿Qué pasaría si tuvieran un hijo el Roman Polanski de La semilla del Diablo o de El quimérico inquilino; el Stanley Kubrick de 2001: Una Odisea del espacio o de La naranja mecánica; y el David Cronenberg de La mosca o de Crash? Habría salido, como finalmente ha ocurrido, Titane de Ducournau. Una película de culto desde el momento de su nacimiento, que no requiere de ser entendida para poder ser disfrutada porque así ocurre siempre con los placeres culpables más procaces (y por supuesto irresistibles). Si Titane se abre parodiando el punto de vista inevitablemente masculino desde el que el voyeur mira al cuerpo femenino contorsionarse; la película termina mostrando el cuerpo frágil y recién parido de una vida que acaba de ser alumbrada: empleando un primer plano, a modo de cierre, que muestra aquello que humaniza y singulariza el cuerpo, más allá de sus marcas íntimas (como aquella por la que reconocieron, a su vuelta, a Odiseo): el rostro.
Juego perverso de identidades, géneros y delirios posthumanistas: Titane es una deslumbrante pesadilla gore de androides que cuenta con transformaciones inenarrables; un horror que se transfigura en bello al desbordarse sobre la mitología aberrante y el simbolismo informe. Escribe Gérard Imbert: “El cine es la vida, en su heterogeneidad, complejidad e incompletud, en su capacidad de interpelación y de cuestionamiento, en la formulación del deseo y de sus límites. El cine de hoy se sitúa plenamente en estas encrucijadas entre el deseo y la realidad, entre lo posible, lo imaginario y lo virtual”. Y eso es, por encima de todo, ese experimento inclasificable llamado Titane: cine. Más allá de todo límite: ahondando con atrevimiento en la crisis de valores. Una exploración artística neobarroca que con justicia proclama: Caravaggio reloaded.
Autor
Últimas entradas
 Cultura08/06/2023Pensamiento envenenado: Covidistopia y Estado Terapéutico. Por Guillermo Mas
Cultura08/06/2023Pensamiento envenenado: Covidistopia y Estado Terapéutico. Por Guillermo Mas Destacados19/05/2023El último samurái camina armado hacia el altar de Notre Dame. Por Guillermo Mas
Destacados19/05/2023El último samurái camina armado hacia el altar de Notre Dame. Por Guillermo Mas Actualidad09/05/2023José Antonio Martínez Climent y Guillermo Mas Arellano en diálogo
Actualidad09/05/2023José Antonio Martínez Climent y Guillermo Mas Arellano en diálogo Cultura31/01/2023Una tragedia americana. Por Guillermo Mas
Cultura31/01/2023Una tragedia americana. Por Guillermo Mas