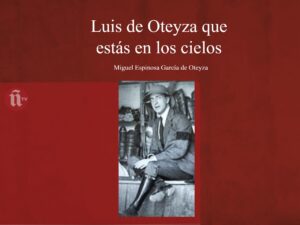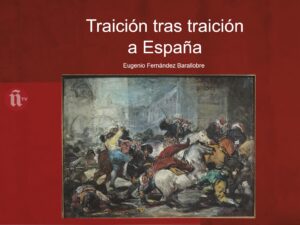|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
¿Cómo generar el orden del discurso en pleno siglo XXI? Ante la pregunta planteada a modo de epígrafe, mi respuesta simple sería: como un mosaico. Como los manifiestos —surrealista, dadaísta, futurista— de las vanguardias, hablar del estudio de la retórica hoy en su aplicación práctica es hablar de una poética, que en este caso propondría un mosaico de fragmentos interconectados en forma de red o de esfera como opción viable para la vertiginosa realidad presente. En otras palabras, se trataría de una retórica del realismo que se propone narrar a través del fragmento, puesto que nuestro propio tiempo se define como fragmentario.
Para no resultar tan lacónico, creo que es mejor que me explique un poco más a través de varias reflexiones: comencemos por una recapitulación de la tradición retórica. La retórica es una disciplina de las humanidades en la que se propone convencer, conmover o deleitar a un auditorio mediante la elocuencia; como suele decirse, es el arte del buen decir. Este acto comunicativo transcurre en un determinado foro y es perpetrado por un determinado orador. La aportación fundamental de la retórica a la literatura es la de la formación de un discurso, lo que llamaríamos el “orden del discurso” —exordio, refutación, conclusión, etcétera—, la distribución del contenido del discurso… El discurso literario, en este caso. La retórica no altera el fondo del discurso, sino la forma. En un ambiente jurídico, el fondo lo pone el derecho; pero la forma la pone la retórica a la hora de realizar un discurso con el que convencer al jurado. Algunas figuras insignes de la oratoria provienen de la cultura latina —eminentemente retórica—, gracias a personajes como los de Cicerón, Quintiliano o incluso Horacio. En sus poéticas los clásicos trataban de extrapolar los elementos de la retórica a la literatura: las famosas dispositio, inventio, elocutio de la retórica aplicadas a la literatura. El escritor, usando los mecanismos de la retórica, resultaría mejor escritor. Podemos hacer un análisis retórico “de página” de determinados escritores o de determinadas obras con resultados sumamente positivos.
Si hacemos un salto en el tiempo hasta la actualidad constatamos que la retórica ha sido sustituida por la comunicación en el mundo actual. Todo político tiene hoy su departamento de comunicación para asesorarle en cuestiones de pura retórica aplicada a nuestros días. Y esa comunicación ya no afecta sólo al discurso lingüístico, sino a todo acto implícito o explícito hecho de forma social, ya que todo acto social comunica voluntaria o involuntariamente algo: la apariencia, los gestos, la forma de vestir, la fisionomía. En esa dirección, el experto Manuel Asensi ha estudiado la aplicación de los elementos de la retórica a la publicidad. La televisión actual muestra un refinamiento comunicativo de alto grado: todos los elementos en la pantalla comunican, todo dice algo, usando el mismo pensamiento icónico y por imágenes del que la pintura, primero, y el cine, después, se han valido durante décadas para transmitir ideas mediante la representación artística. Si bien nunca ha habido tanta autoconsciencia como en nuestro tiempo, la retórica no es una excepción: gracias a las redes sociales se puede saber a tiempo real las reacciones que un discurso está provocando casi al tiempo de ser expresado. Tenemos un nivel de refinamiento parejo a la fragmentación en nuestra sociedad, por lo que nuestros propios discursos se han disgregado para dirigirse dentro de una misma unidad a distintos grupos ideológicos o comunidades virtuales de espectadores.
La aplicación a la literatura contemporánea no es tan evidente, pero no podemos pretender que esta información no existe e intentar enseñar la retórica, el arte de hacer discursos, como en los tiempos de Cicerón. Nuestro imaginario, esculpido por las películas americanas de juicios donde el protagonista acaba jugándose el caso a una sola carta en el discurso final ante el jurado, como hace Paul Newman en la película de Sidney Lumet Veredicto final (1982), sabe de la espectacularidad del arte de hacer discursos y de su importancia social. Todavía es válida la utilidad de la retórica para ordenar el discurso pero no es válida la retórica clásica como forma de ordenar el discurso: ese es el matiz crucial. Nuestros discursos han de ser realistas si quieren hablar de nuestro tiempo y, sobre todo, a nuestro tiempo. Igual que el realismo de Balzac no sirve para narrar la realidad de hoy; nos debe de interesar la intención realista pero no la forma realista decimonónica. Intención realista (fondo) pero adecuada a la realidad (forma). Hay que hablar de la sociedad de hoy y para el público de hoy. El escritor habla de su tiempo, no de un tiempo anterior. ¿Y cómo es el mundo actual? Veamos cómo lo explican dos metáforas de dos pensadores actuales. El primer símil es de Sloterdijk, que habla de esferas —burbujas, círculos—, para organizar la realidad: esferas dentro de esferas. Cada núcleo de información sería una esfera, como una persona, que está incluida de otra esfera, que sería la sociedad, por ejemplo. La otra metáfora es de Fernández Mallo y es la de las sinapsis neuronales. Simboliza la realidad como tejido en red de información interconectada. Igualmente, cada persona sería un tejido de conocimientos entretejida en una red que se amplía hasta abarcar la totalidad del mundo. Para que un discurso pueda abarcar esta realidad ha de ser fragmentado. Casi nadie escucha hoy un discurso sin cinismo ni desconfianza: prácticamente solo el militante lo hace. Los propios políticos remarcan las frases concretas que saben que van a salir en los titulares del día siguiente o en las cabeceras de los telediarios a la hora de comer. Esto se hace porque la atención del espectador está cada día más reducida, al menos así lo apuntan los estudios cada día. Por eso, los discursos hoy no buscan la extensión —salvo por megalomanía del actor—, buscan la síntesis.
Filósofos como Foucault o Barthes pusieron de moda una teoría que proponía la muerte del autor. A partir de estos dos pensadores se extendió la idea de la “muerte del autor” donde el texto literario no es obra del autor sino que el autor surge del texto literario. Para ellos no hay ningún autor detrás de los textos, si bien no tenemos constancia de que Foucault o Barthes rechazaran poner su nombre en las solapas de sus textos o de embolsarse los ingresos reportados por esos textos. Dicho lo cual, hay muchos textos atravesados por la intertextualidad, como lo son los del escritor Juan Goytisolo, que consisten en incorporar citas sin señalar dentro de un texto propio. Tendencia que se ha ampliado a la corriente de intercalar citas intercaladas dentro de un texto propio, como hace Cortázar entre los breves capítulos de Rayuela (1963). Más allá se ha desarrollado la idea de crear un texto sólo por medio de citas ajenas, idea que proviene del reconocimiento, por parte de un autor, que antes de expresar una idea como original está citar a un autor que la haya tratado antes en la misma dirección, poniendo en común a varios autores, de forma que se acabe creando un crisol de textos que resulta original por la composición pero no por la escritura. Este texto ecléctico, compuesto de distintas fuentes, sería un texto basado en la fragmentación, en crear una hilaza hecha de retazos de textos previos: algo así como un Frankenstein retórico.
Si hablamos del sujeto contemporáneo, aquel que hará las veces de orador como de oyente, hay que hablar de los filósofos del siglo XX y XXI, y más concretamente de los deconstructivistas, quienes hacen el hallazgo de que el yo, la identidad, es en el fondo un vacío ontológico, una ficción legal compuesta de un nombre y varios apellidos. De Freud en adelante se descubre que el ser humano no tiene control sobre sí mismo ni homogeneidad, sino que está descompuesto y que su racionalidad, en el fondo, está sometida a una irracionalidad en la que interfieren varias partes: el yo, el superyó y el ello. Así pues, si la propia razón está sometida a la inconsciencia, nuestros discursos no pueden vivir de espaldas a ello; más aún cuando el público hoy está sometido a una hipersensibilización provocada por el subjetivismo desbocado.
No sólo eso, sino que la idea clásica de héroe que aparece en la Odisea, pero también en las novelas decimonónicas como David Copperfield, choca diametralmente con esta idea, y por ello en los discursos de la ficción actual la figura del héroe ha sido sustituida por la de un antihéroe, que resulta mucho más cercano y verosímil al espectador contemporáneo. Podemos trazar una analogía con la idea de discurso: ya no creemos en los héroes clásicos como Eneas de la misma forma en que ya no creemos en los discursos clásicos como aquellos escritos por Cicerón. Lo heroico ha sido sustituido por lo anti-heroico e incluso por lo super-heroico: los propios superhéroes de hoy dudan y reniegan de su identidad de superhéroe: las últimas películas de superhéroes muestran a personajes como Spiderman que no quieren ser lo que son, sino que aspiran a perderse en la normalidad. Se produce la paradoja de que las personas de a pie van al cine a proyectarse en la figura de una persona con poderes sobrenaturales a la que ven anhelar carecer de esos poderes para ser tan “normal” como lo son los propios espectadores; de la misma forma en que, como han señalado eminentes filósofos franceses, se han acabado los grandes discursos filosóficos —dialécticas hegelianas, “grandes relatos” que, según Lyotard, acabaron con Auschwitz al tiempo que la Modernidad y la idea de Dios—, que pretendían explicar y dar un sentido a la historia, en su lugar vivimos en una época de auge de la multivocidad, de discursos de minorías sociales que no pretenden explicar la realidad, sino sumar puntos de vista por largo tiempo excluidos de los libros de historia.
Hoy en día el discurso más acorde al hombre actual es el zapping, que es puro fragmento, pura elipsis, para incompletud a la manera de las notas musicales incluidas en una canción pop. El zapping es cesura, ausencia, videoclip, un reducto de atención. Ya no se ve la televisión como en los años 70, donde el espectador atendía a un programa entero, y después a otro, y después a otro: programas que solo se podían ver una vez antes de que se perdieran irremisiblemente. Espectadores con poca oferta a su alcance, como cuando en España solo había dos canales y, por tanto, dos programas entre los que optar. La televisión es hoy, como cualquier ordenador con acceso a Internet, una ventana a un mundo descompuesto en miles de millones de mundos puestos al alcance de un click. Durante la emisión de un programa hoy, el espectador hace zapping o responde al teléfono o mira Twitter: se pierde en los fragmentos de realidad. Incluso la propia escritura de Twitter es mínima y fragmentaria. En el futuro, como han señalado eminentes autores contemporáneos, será leída como los fragmentos de Hercáclito con la diferencia de que los fragmentos de Heráclito no lo eran en origen: es lo que ha sobrevivido de su obra; y los fragmentos de los autores de hoy lo son ya desde su propia concepción.
Hoy el discurso, la literatura, debe ser en buena medida fragmentaria. No creo que en Twitter haya textos con méritos literarios objetivos suficientes como para ser considerados literatura, pero hay autores fuera de Twitter que sí escriben de forma fragmentaria. Dos ejemplos nos lo ilustrarán mejor: Javier Marías y Agustín Fernández Mallo. Marías parte de un esquema heredado de Cervantes y de Sterne —cuyo Tristram Shandy tradujo en premiada edición a cargo de Alfaguara—: la narración de una sucesión de historias deshilachadas que no tienen una clara imbricación entre sí más allá de la voz narrativa de una identidad, la del narrador, ya de por sí disgregada. El ejemplo más contundente es el de Tu rostro mañana, una especie de Guerra y Paz —por extensión y por ambición narrativa— de nuestro tiempo que, frente a la novela de Tolstoi, supone una anti-epopeya sobre la imposibilidad de narrar el retrato conjunto de un tiempo a través de algunos de sus personajes. Desde mi punto de vista, la obra de Javier Marías es perfectamente realista precisamente porque no se parece en nada al realismo de Galdós pero recoge con habilidad su tiempo. Frente a las técnicas de la novela decimonónica, Marías mezcla ensayo, introduce digresiones, episodios históricos, monólogos de varias páginas, hipotaxis que se prolongan por varias líneas e incluso páginas y parecen rehusar acabar, escenas que se cortan y se retoman varios cientos de páginas después… Una escritura fragmentaria que captura con verosimilitud un tiempo fragmentario. Por otro lado —y para circunscribirnos a la narrativa española del siglo XXI—, cabe citar el Proyecto Nocilla de Agustin Fernández Mallo, donde se usa una forma que mezcla varios géneros —ensayo, lírica y novela— para narrar de forma fragmentada un tiempo. Se usan fragmentos, pequeños párrafos que ocupan una página, de otras obras; asimismo, se repiten fragmentos de la propia obra intercalados en distintos momentos, se alternan las historias, los objetos sirven de hilo conductor, aparecen personajes históricos parodiados, se adopta un lenguaje tomado de la ciencia y cobran un gran protagonismo las nuevas tecnologías dentro de la obra. Alguien ha dicho que el microrrelato es el cuento de nuestro tiempo: de momento, no lo es por hechos pero lo es por intención. Y por previsión. Fernández Mallo escribe con la televisión encendida, como ha dicho en más de una ocasión, porque sabe que es como el espectador va a tenerla mientras lea su novela. Se ha hablado mucho de la cantidad de estímulos que dificultan una lectura continuada hoy, pero pocos escritores han propuesto, como ocurre en el Proyecto Nocilla, alternativas reales viables para salvar ese escollo en nombre de la literatura.
Hay tantas visiones de un objeto —de una historia— como posibles propietarios, esto es, infinitos. Evidentemente, no se puede explorar esa infinitud de perspectivas, pero se puede explotar mediante una muestra variada. Una civilización que no cree en la verdad cree en su lugar en el multiperspectivismo que ya explotaron narrativamente autores insignes del siglo pasado como Faulkner: la condena del hombre contemporáneo de entender el mundo anclado en una perspectiva vital concreta. Nadie demasiado lúcido es capaz de afirmar, hoy, la existencia de un sentido universal para la vida, igual que nadie inteligente rechaza hoy la riqueza experiencial que supone recibir distintos sentidos fragmentados para tratar de entender la vida. La comparación entre Javier Marías y Agustín Fernández Mallo tiene el defecto, desde el punto de vista comparatista, de que confronta a dos autores de la misma época y de la misma procedencia sociocultural pero a la vez oferta la ventaja de que ambos beben de las mismas fuentes y se dirigen a un mismo público; además, son dos autores que han publicado el grueso de su obra en la misma editorial, a pesar de sus múltiples diferencias ideológicas. Ambos han introducido influencias extranjeras —Bernhard, en el caso de Marías; Auster, en el caso de Fernández Mallo—, en algunos casos coincidentes, como Sebald, a un panorama literario tradicionalmente cerrado sobre sí mismo y que resulta, tanto en la forma como en el fondo, regional y endogámico, como lo es el panorama literario español históricamente. Un concepto clave tomado en ambos casos de Sebald es el de la superposición de planos: Fernández Mallo lo recoge en la Trilogía de la guerra para, en su tercera parte, poner a un personaje a visitar las playas de Normandía donde se superponen: a) el inicio de la vida fuera del mar; b) el desembarco de las tropas americanas en el día D; c) el paseo de la protagonista por el lugar. Asimismo, Marías hace uso del mismo recurso a través de las fotografías, atribuyendo a personajes ficticios el rostro de personas reales ya fallecidas: recurso que utiliza en Todas las almas o en Negra espalda sobre el tiempo.
Ambas vertientes confluyen en un hecho clave: el uso de los objetos, dado que estos se revelan como más útiles para hilvanar las historias que las personas. Odiseo ya no sería el protagonista de su historia, sino un objeto personal suyo —a la manera de Perec— que le acompañase durante la travesía de regreso a Ítaca. La narrativa actual, al focalizar en la historia de un objeto en particular, abre la puerta a que conozcamos todas las historias que hay detrás de las múltiples manos por las que ha pasado. De esta forma, se relativiza el sentido del objeto, que ya no tiene ni una sola verdad ni un solo uso ni un solo dueño, sino tantos como personas se lo han apropiado a lo largo del tiempo. Retomando la pregunta de ¿cómo se debe ordenar el discurso en pleno siglo XXI? Creo que se debe hacer un repaso historicista de los orígenes de la retórica hasta el siglo XX y de como luego la evolución tecnológica desarrolla de una forma imparable nuestra visión y percepción del mundo, tal y como narra Alan Moore en su documental The Mindscape (2003). Moore también cuenta como se acortan los periodos de cambio tecnológico, de forma que hoy en día vivimos a cada instante el cambio equivalente de la aparición del fuego a la aparición de la rueda; de la aparición de la primera escritura a la invención de la imprenta; de la invención de la radio a la invención de la televisión; de la invención de las computadoras a la aparición de Internet. La tecnología ha multiplicado de forma exponencial su evolución acortando lo que antes eran largos intervalos de tiempo a unas meras décimas de segundo, con el consiguiente impacto que eso tiene para nuestra comprensión en particular y para todos los aspectos de nuestras vidas en general, incluidas las formas de hacer y de recibir discursos.
Hoy en día nuestros discursos, que pueden ser retransmitidos a la otra parte del mundo y ser contemplados en cualquier hora de cualquier año futuro, no pueden ser idénticos a los de Cicerón porque no están hechos en su tiempo ni dirigidos a su mismo público. Y ni siquiera eso sería deseable: yo estoy escribiendo ahora desde una sociedad que, al menos sobre el papel, es una Democracia Parlamentaria fundamentada sobre un Estado de Derecho donde se respetan los llamados “derechos inalienables del hombre”; mientras que Cicerón pertenecía a una cultura imperialista propia de una sociedad invasora fundamentada sobre un sistema de esclavitud sin paliativos. Luego, ¿para quién se escribe hoy? Esa pregunta debe ser la que de sentido a nuestro estudio de la retórica, es decir, a cómo decidimos ordenar el discurso. Y no podemos obviar que vivimos en un mundo fragmentado con un peso cada vez mayor de lo visual. Eso no significa que la palabra esté en peligro de quedar desfasada, como algunos afirman, pues aunque el lenguaje se está viendo en buena medida achatado, seguimos siendo animales de lenguaje y la palabra sigue siendo tan importante incluso para asuntos tan peregrinos como los de la publicidad: el poder del eslogan sigue siendo imbatible, y es pura retórica actualizada.
La literatura y la retórica deben abrirse y estructurarse para el mundo de hoy: así, la literatura de Sebald —que influye tanto en Marías como Fernández Mallo—, incluye imágenes que resultan fundamentales para su entendimiento completo. Porque hay que ordenar el discurso según el público al que nos dirijamos y al contexto en el que hablemos; lo mismo que hay que escribir según el público y según lo que se quiera transmitir. Eso no significa claudicar a los reclamos comerciales, sino encontrar un equilibrio entre lo que se quiere decir y cómo debe ser dicho en el momento presente. En ese sentido, el escritor que logre ese propósito será tan realista como Balzac sin tener que, por ello, pasar por los mecanismos de la novela decimonónica, hoy desfasados porque han dejado de hablar al lector contemporáneo. Hay ejemplos de este tipo de narrativa como Las partículas elementales de Michel Houellebecq, La carretera de Cormac McCarthy o, más reciente aún en el tiempo y en la geografía, Revolución de Juan Francisco Ferré, donde se habla de una sociedad futura —que es, como suele ocurrir en la ficción especulativa, la proyección de la sociedad actual— desde una estética realista. ¿Cuál debe ser la brújula a la hora de hacer un discurso realista? Simple y llanamente, la originalidad. ¿Y qué es la originalidad? Simple y llanamente, lo que media entre darle al auditorio algo diferente a lo que quiere oír sin dejar por ello de ser adecuado a la situación en la que es dicho. Encontramos originalidad en la intención de hacer un discurso adecuado pero diferente —es decir, original—, justo donde está la intención realista —acorde a la realidad y que hable desde la realidad hacia la realidad y sobre la realidad—: la mejor forma posible de adaptar el discurso al público contemporáneo sin abandonar la tradición intemporal en la que se pretende penetrar.
Frente a la idea clásica de Dios, de sentido, de verdad, de relato, de héroe o de discurso, el contemporáneo cree en lo fragmentario. No un Dios, sino variedades multifacéticas de ese mismo concepto. Lo mismo ocurre con el sentido, la verdad, el relato o el héroe. Y ni que decir tiene que ocurre igual con los discursos. Ya hablaron algunos filósofos franceses de la imposibilidad de armar grandes discursos o relatos como el del marxismo tradicional, así vemos hoy los enfrentamientos dialécticos —y no tan dialécticos: a veces de lo más mundanos y triviales— entre los marxistas y los postmodernistas por esa lucha entre la imposición de un discurso que recoja la complejidad de un mundo real —que proponen los marxistas— y la imposibilidad de lograr un discurso de esas características —que imponen los postmodernistas—. O el fracaso teórico del feminismo y del ecologismo como ideologías totalizadoras frente a aquellas formuladas en tiempos anteriores que quieren ser recuperadas para nuestro presente.
Dos elementos clave a la hora de desarrollar un discurso hoy han de ser el humor y la ironía. Javier Gomá resalta esa autoironía cervantina tan característica, que podemos encontrar también en los autores postmodernos, pero que en realidad se encuentra en todos los ámbitos de la sociedad. Los políticos rara vez usan la ironía o el sentido del humor porque es un recurso que te aleja de una parte del público, dado que siempre va a haber alguien que no capte la ironía o que no se ría del chiste, aunque, al tiempo, te acerca a otra parte del público que valora ambos atributos y siente una mayor proximidad hacia el orador gracias a ellos. No es baladí que la ficción cinematográfica haya dado un progresivo salto del cine (unitario) a la serie (fragmentario) en su discurso: como demuestran películas como Magnolia (1999), Crash (2004) o Babel (2006). Así, la novela también ha pasado de la épica de un personaje a la imposibilidad de narrar una vida de forma completa, bajo la pena de perder actualidad en el discurso.
La cultura popular es la nostalgia. Es la magdalena mojada en té lo que devuelve a la niñez, no la primera visita a la ópera. Son el tebeo, la serie barata, no James Joyce o El Padrino. A partir de los 60 y gracias a antecedentes como el de Elvis, pero sobre todo a partir de The Beatles, se produce un cambio cultural definitivo en el que la cultura popular le toma las medidas a la cultura canónica. Fenómenos de masas como el de Elvis, primero, y The Beatles, después, ponen de relieve el éxito de la cultura popular frente a la cultura canónica en un tiempo donde es la totalidad del público quien decide lo que tiene éxito y lo que no, y no una minoría aristocrática seleccionada por “la tribu” para tal menester. Como ha desmenuzado el profesor José Luis Pardo a través de su ensayo Esto no es música, resulta muy representativa la portada del disco Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967), de The Beatles, donde aparecen figuras como la de Karl Marx al lado de Cassius Klay, provocando un juicio de equiparación: lo que hoy conocemos como cultura pop e incluso como postmodernidad. A partir de los 80 la cultura popular se vuelve hegemónica frente a lo que había ocurrido en siglos anteriores, donde la cultura tenía una exclusividad aristocrática circunscrita a unos pocos, ya que en el siglo XX la cultura se va difundiendo paulatinamente —casi al tiempo que se extingue el analfabetismo en el primer mundo—, de forma que a finales de siglo todo el mundo tiene una cultura, que en buena medida es propia, en buena medida es elegida y en buena medida depende del gusto propio de cada sujeto.
Esto llega a una democratización de la cultura que tiene preferencia por la cultura de la niñez y de la adolescencia, que es la cultura popular de cada generación, algo que viene favorecido por la hipersentimentalización subjetivista y consumista del espectador con cuenta en Amazon y suscripción en Netflix. Podemos añorar el mundo de ayer exaltado por Stefan Zweig en sus memorias y continuamente evocado por escritores posteriores como Mauricio Wiesenthal, pero sin olvidar la cara B que se suele omitir de muchas de esas loas a los tiempos dorados del pasado a los que tantos son aficionados para rehuir de la realidad que les ha tocado vivir. Hoy en día el gusto ofrece mucha más variedad, y uno puede escuchar a Metallica sin renunciar a escuchar a Bach a continuación, porque nuestro mundo es fragmentario: no hay coherencia en esa transición porque no hay continuidad en nuestra personalidad. Ni la hay ni la habrá nunca, quizás porque tampoco la hubo una vez más allá de los mitos acerca de una Edad de Oro irreal. La principal virtud del creador de discursos, del sujeto postmoderno, es que es inconstante. No hay constancia aparente en sus decisiones o sensaciones, no hay coherencia en ellas ni lógica racional que las explique. No hay un momento más real que otro en su vida, todos son válidos pero no disponen de homogeneidad. Esto no significa que en el pasado no fuese así, sino que no había tanta autoconsciencia de esa inconstancia y su constatación no nos frustraba tanto por tener la sensación de estar hundidos en la marcha irrefrenable del mundo. Acontecimientos contemporáneos como el 11S, la actual pandemia de coronavirus o la importancia de la tecnología —véase: las redes sociales y su impacto en las relaciones humanas— ha de tener un impacto en la literatura actual si quiere hablar de nuestro tiempo de la misma forma que leyendo novelas de otros tiempos podemos conocer el pasado. Muchos de los escritores contemporáneos no muestran la realidad de su tiempo como sí hicieron los clásicos al levantar acta de su momento histórico, de forma que hoy podemos recrear su sociedad a través de sus novelas.
Al referirnos a la importancia de las nuevas tecnologías en la literatura nos referimos, por ejemplo, a trazar un símil entre la influencia del cine sobre la literatura modernista o la influencia de las computadoras sobre la literatura postmodernista, introduciendo nuevas formas, recursos, temáticas o incluso escenarios para una realidad cada vez más veloz y fragmentaria. Pero si un escritor escribe hoy como un modernista, e incluso como un postmodernista, estará anclándose al pasado, pues el escritor debe buscar siempre horizontes nuevos e inexplorados, formas sin explotar, combinaciones que se acerquen todo lo posible a la realidad del mundo. La literatura no está al margen de los avances técnicos, sino que vive y se desarrolla en ellos ya desde su propio origen, que está en el paso de la oralidad a la escritura. Si escribiéramos hoy como Cervantes o como Galdós estaríamos matando la literatura. Podemos encuadrarnos en lo que Kundera llamaba “la desprestigiada herencia de Cervantes”, usando su modelo como inspiración, pero no imitando su técnica directamente. La originalidad está en la búsqueda de lo insólito, aunque luego se llegue a ello de forma casi siempre accidental o por lo menos secundaria.
Los discursos deben de estar hechos pensando en la realidad, queriendo captar esa realidad. La novela histórica o la novela distópica no nos hablan del futuro ni del pasado, sino de cómo la sociedad desde la que están escritas se proyectan en el futuro o en el pasado; así, si escribo una novela sobre Napoleón, mi novela no será interesante por la propia figura del emperador francés, que también, sino por como proyecto la mentalidad de mi tiempo en su figura; lo mismo ocurre si imagino una sociedad futura, que solo será una proyección de mi sociedad en el porvenir. Por eso una estética realista ambientada en el futuro permite ampliar mi sociedad ofreciendo un retrato más amplio que si hablara desde el presente histórico. Umberto Eco se interesó mucho por la cultura popular a través de ensayos como Apocalípticos e Integrados, donde trató esa dicotomía alta/baja cultura o a través de novelas como La misteriosa llama de la Reina Loana, donde cuenta la historia de un anciano que pierde la memoria y que, por medio de visitas al desván donde guarda los objetos de su infancia consigue resucitar algunos fogonazos del mundo de su niñez y juventud, recuperar su identidad, en definitiva, gracias a elementos de la cultura popular como lo son los cómics de Tintín o las novelas de Julio Verne.
La vida trata de descubrir quién es uno. La expresión “salir del armario”, que todos conocemos por ser propia del ambiente gay, tiene ejemplos mucho menos radicales, pero igualmente ciertos. Mucha gente vive encerrada en el armario: quién escucha secretamente un tipo de música o lee en la intimidad a un autor que nunca reconocería leer en público, está encerrado en el armario. Quién finge que le gusta un tipo de comida que en realidad detesta o quién se condena a vivir de un trabajo que aborrece y por el que renunció a su verdadera pasión. Etcétera. Frente a eso, la opción de “salir del armario” impone aceptarse a uno mismo, incluso en las mayores contradicciones, y actuar en consecuencia para no vivir en la infelicidad y avanzar hacia el autoconocimiento. Es imposible dar un discurso honesto sin esa actitud. El orador puede escoger hablar desde la impostura: a través de una personalidad artificial, de un personaje creado y adoptado por él, esa actitud es la del sofista que finge ser quien le conviene y afirma lo que el público quiere oír sin pensar en un ideario propio y consecuente. Es el tipo de actitud de muchos políticos hoy en día, rodeados por sus equipos de “expertos en comunicación”. Tipos que hablan de forma artificial y que adoptan modos calculados con el fin de resultar más elocuentes: en el tono, en la gesticulación, en la vestimenta… Frente a eso, el orador honesto dice lo que piensa y siente como verdadero sin tratar de calcular de antemano el impacto o las consecuencias que eso supondrá. Eso no significa insultar al público ni resultar desagradable; significa hablar sin renunciar a su verdad personal y hablar sin renunciar a ganarse al público al que se dirige: su pretensión es la de tender un puente entre quien es él y quienes son los que le están oyendo; un puente que no es otra cosa que el discurso. En el caso del escritor, su discurso debe ofrecer una visión personal del mundo que resulte accesible e interesante para el lector.
La ficción consiste en disimular la verdad del escritor y prevenir contra la verdad del mundo; prevenir contra la brutalidad implícita en el mundo, en contraste con la fragilidad de una condición humana abocada a la catástrofe individual y colectiva. Esa brutalidad nos puede destruir sin paliativos, y entonces no hay nada que hacer, o nos puede herir, como ha ocurrido con la pandemia del coronavirus. La ficción sirve para prevenirnos: ha resultado mucho más gratificante acudir a ficciones que a antecedentes históricos para afrontar la realidad de la pandemia y descubrir que no se acaba el mundo, a pesar de las dificultades, sino que hay que reponerse. A los niños los cuentos les ayudan a ser conscientes del peligro del mundo: el lobo, la bruja, el hombre del saco… Rostros cambiantes de la amenaza sin concretar. La ficción nos ayuda a entender el mundo: las moralejas nos ayudan a tomar decisiones y los cuentos macabros nos amenazan para que aprendamos a defendernos. Mucha gente está hoy sobreprotegida por culpa de la extensión en el tiempo de la adolescencia. Cuando se produce la caída en el mundo, esos eternos adolescentes descubren que esa protección familiar y social tenía unos límites y que ya no da más de sí: la ficción les hubiera ayudado a conocer la realidad del mundo y a explotar una burbuja que, por no haber sido capaces de explotar antes, ahora les resulta mucho más doloroso perder. Las personas que viven ajenas a la ficción están desamparadas ante el mundo porque solo aman, trabajan y viven una vez frente al lector que lo hace todas las tardes a través de la imaginación.
La literatura es, ya desde Homero, el campo de batalla de una lucha por el relato. Quien domina el imaginario, quien lo genera, es aquel que tiene lo que, mediante un símil, llamamos «el discurso dominante». Esto es propio de tiempos o de geografías ajenas a la democracia, pues el relato en una democracia debe de ser compartido, común y heterogéneo. Eso no significa que la lucha desaparezca, sino que el relato no pertenece a una sola voz, sino a muchas, como ya anticipara Nietzsche. Y que no irá dirigido a un sólo auditorio, sino a muchos. La retórica se asocia hoy a lo que en la antigüedad Platón llamaba sofismo, tiene mala prensa. Decimos «déjate de retóricas» cuando queremos decir «no seas sofista». Eso se debe a que la retórica se nos aparece hoy como un vestigio de otro tiempo, algo anacrónico. Confundimos el arte del bien hablar con el arte de embaucar. Pero la retórica no es más que el apartado de la comunicación referente a lo lingüístico, y nosotros somos animales de lenguaje, por lo que se trata de algo tan fundamental como aprender a caminar, e incluso lo es bastante más como bien sabe cualquiera con niños cerca. Cambiar nuestro estudio de la retórica debe tener como objetivo limpiar el nombre de la misma y demostrar la vigencia y la importancia de su uso hoy.
Cuando se propone desechar el estudio de la literatura y de la retórica, incluidas dentro del ámbito de las humanidades, por resultar, según se dice, inútiles dentro de un mundo eminentemente utilitarista como lo es el nuestro, se pasa por alto que quién no es consciente de la importancia de tener un relato y un discurso del mundo, no renuncia a él, porque esto es imposible, sino que delega esa responsabilidad en otros, regalando, en realidad, su capacidad de tener un intelecto y una dignidad; un pasado y un futuro; por lo que decimos que anula su presente. Toda narración trata, de La Odisea en adelante, no de la historia que cuenta a nivel concreto, sino del paso del tiempo. La base de la narración es el avance: de un punto a otro; de A hacia B, como dice con razón un amigo. Y la base del discurso —sea este lírico o filosófico— es la digresión. Cuando introducimos un discurso en una novela, puede ser a través de un personaje, en forma de diálogo o a través de la voz narrativa en forma de digresión —aunque hay excepciones como Kundera, que hace digresiones por medio de personajes—. La narración capta el avance en el tiempo. Los seres humanos somos los únicos conscientes del paso del tiempo: temerosos de la muerte, nostálgicos del pasado, también solemos preguntarnos por el futuro. Sólo en nuestra concepción del mundo cabe recordar cómo era algo antes —ese pasado deformado por la memoria—, constatar como lo es ahora —ese presente inasible— y predecir cómo puede ser en el futuro —ese futuro en el que no podemos saber si vamos a estar—: “Ser inmortal es baladí; menos el hombre, todas las criaturas lo son, pues ignoran la muerte” (Borges).
La constatación del paso del tiempo solo es abarcable desde la narrativa; el poema puede añorar a un ser desaparecido y el ensayo puede racionalizar el miedo a desaparecer, pero solo la novela o el teatro pueden mostrar los estragos del tiempo en unos personajes concretos y definidos con verdadera profundidad. Por eso, solo la narrativa es ínsita a todos los seres humanos: todos contamos historias y a todos nos gusta contar historias porque está en nuestra concepción del mundo el avance imparable del tiempo; mientras que no todos tienen esa sensibilidad para la digresión de la lírica y del ensayo. Todos nuestros discursos son, en realidad, la actualización de un único discurso constreñido de manera impecable por Quevedo: “Soy un fue, y un será, y un es cansado”.
Autor
Últimas entradas
 Cultura08/06/2023Pensamiento envenenado: Covidistopia y Estado Terapéutico. Por Guillermo Mas
Cultura08/06/2023Pensamiento envenenado: Covidistopia y Estado Terapéutico. Por Guillermo Mas Destacados19/05/2023El último samurái camina armado hacia el altar de Notre Dame. Por Guillermo Mas
Destacados19/05/2023El último samurái camina armado hacia el altar de Notre Dame. Por Guillermo Mas Actualidad09/05/2023José Antonio Martínez Climent y Guillermo Mas Arellano en diálogo
Actualidad09/05/2023José Antonio Martínez Climent y Guillermo Mas Arellano en diálogo Cultura31/01/2023Una tragedia americana. Por Guillermo Mas
Cultura31/01/2023Una tragedia americana. Por Guillermo Mas