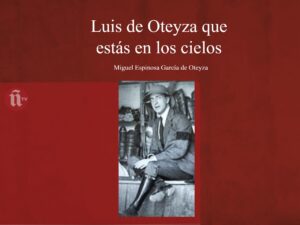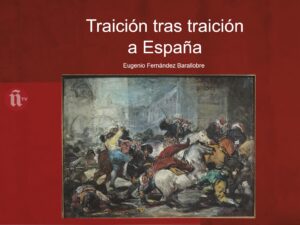|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
«Llevé durante muchos años y sometida a alternativas, como era natural dado el carácter de don Miguel de Unamuno, una buena amistad con él, admiración por sus virtudes, reproche de discípulo desengañado por sus grandes defectos. José Antonio la conocía, y como sentía un fuerte deseo por ser presentado al viejo rector, le prometí hacerlo. Don Miguel, hombre de fácil acceso, asintió encantado a mi propuesta.
El día 10 de febrero de 1935 se celebró en Salamanca el primer mitin de Falange Española de las J. O. N. S. en la provincia. Dos horas antes acompañé a José Antonio y a Sánchez Mazas a casa de don Miguel, en la calle salmantinísima de Bordadores, junto a la «Casa de las Muertes».
Entramos los tres en aquel frío despacho donde don Miguel escribía, sin brasero, como si le calentase y sostuviese su ardor interior. La estancia era para mí familiar, aun cuando hacía varios años que no ponía mis pies en ella. En sus últimos años, y no obstante su poderoso talento, el maestro no era capaz de substraerse a manías y preocupaciones que enturbiaban aquel ingenio maravilloso que años antes era un venero de cultura, de espiritualidad y de ironía.
Curioseamos por las estanterías, sobrecargadas de libros. Había sobre la mesa de trabajo unas cuartillas comenzadas, donde don Miguel, con aquella su letra casi microscópica, volcaba sus paradojas y sus ideas. Sería quizá algún artículo para América o para la Prensa de Madrid, porque el autor de «La vida de Don Quijote y Sancho» era ya, sobre toda otra cosa, un periodista. Unos minutos después entró don Miguel sin hacer ruido, por ir calzado con unas zapatillas de abrigo. Yo pensé que también sería interesante algún día escribir un «Don Miguel en zapatillas», tal como se hizo con Anatole France.
—Buenos días, don Miguel. Aquí tiene usted a José Antonio y a Rafael Sánchez Mazas—le dije yo presentándole a mis camaradas.
Don Miguel les dio su mano pequeña y sarmentosa, mientras inquisitivamente se fijaba en José Antonio, que se sentía un poco cohibido en presencia de aquel hombre, todavía en la belleza de su noble senectud —más alto quizás que él mismo—, que tantas ferocidades había dicho y escrito de su padre. Y como acostumbraba a hacerse el dueño de la conversación, sin andarse con rodeos, Unamuno se encaró con Sánchez Mazas y le dijo:
—Usted y yo somos un poco parientes.
Y en tanto que Rafael sonreía con su perfil de pájaro mejor que con su boca, halagado por aquel parentesco, el viejo bilbaíno que fué siempre don Miguel hizo una incursión por su genealogía y la de Sánchez Mazas, aludiendo a personas y anécdotas, como si rehuyera hablar directamente con José Antonio.
Como hacía mucho frío, estuvimos de pie un buen rato. Luego don Miguel ocupó su sillón de cuero y nos sentamos sobre sillas de enea. Y agotado el tema del bilbainismo y del parentesco, don Miguel volvió a dirigirse a José Antonio:
—Sigo los trabajos de ustedes. Yo soy sólo un viejo liberal que he de morir en liberal, y al comprobar que la juventud ya no nos sigue, algunas veces creo ser un superviviente. Cuando de estudiante me puse a traducir a Hegel, acaso pude ser uno de los precursores de ustedes.
—Yo quería conocerle, don Miguel—vino a decir José Antonio—, porque admiro su obra literaria y sobre todo su pasión castiza por España, que no ha olvidado usted ni aun en su labor política de las Constituyentes. Su defensa de la unidad de la Patria frente a todo separatismo nos conmueve a los hombres de nuestra generación.
—Eso siempre. Los separatismos sólo son resentimientos aldeanos. Hay que ver, por ejemplo, qué gentes enviaron a las Cortes. Aquel pobre Sabino Arana que yo conocí era un tontiloco. Maciá también lo era, acaso todavía más por ser menos discreto. Estando yo en Francia, cuando la Dictadura, se empeñó en que hablásemos en un mitin contra «aquello». Yo me negué. Y él lo hizo ante unos cientos de curiosos a los que se empeñó en hablarles en catalán, siendo así que la mayoría de los españoles presentes no le entendían. Era un viejo desorbitado, absurdo.
Don Miguel había aludido a la Dictadura. Habían ya transcurrido cuatro años; pero en la sensibilidad de José Antonio—orgulloso de su padre por amor y por reacción contra todo un mundo de hostilidades—, la menor alusión al septenio de gobierno de su padre le ponía nervioso. Sin darse cuenta, don Miguel siguió «metiéndose» con Maciá, por su grotesco intento de Prat de Molió, aludiendo duramente a los manejos policíacos que aprovecharon la manía del «Avi» para lograr un efecto político.
Intervine a tiempo. José Antonio me miraba inquieto.
—Bueno, don Miguel. Aquello del padre de José Antonio es ya historia. Díganos cuándo le apuntamos para Falange.
Don Miguel sonrió. Los ojos le brillaban de malicia.
—Sí; aquello es historia. Y lo de ustedes es otra historia también. Yo jamás me apunté para nada. Como tampoco jamás me presenté candidato a nada; me presentaron. Pero esto del fascismo yo no sé bien lo que es, ni creo que tampoco lo sepa Mussolini. Confío en que ustedes tengan, sobre todo, respeto a la dignidad del hombre. El hombre es lo que importa; después lo demás, la sociedad, el Estado. Lo que he leído de usted, José Antonio, no está mal, porque subraya eso del respeto a la dignidad humana.
—Lo nuestro, don Miguel—le dijo José Antonio—, tiene que asentarse sobre ese postulado. Respetamos profundamente la dignidad del individuo. Pero no puede consentírsele que perturbe nocivamente la vida en común.
—Pero yo confío en que no lleguen ustedes a esos extremos contra la cultura que se dan en otros sitios. Eso es lo que importa. No es posible que la juventud, por muy estupidizada que esté, y yo lo creo sin ánimo de molestarles, caiga en el horror de creer que el pensar es una «funesta manía»; la funesta manía de pensar de aquellos bárbaros de Cervera. Por cierto que el otro día, y con motivo de una huelga en la Universidad, recibí a un grupo de muchachos de los de ustedes. Les pregunté qué querían; qué era eso de la Falange.
—Estarían aturdidos ante usted y no sabrían explicárselo—corté yo antes de que don Miguel lanzase contra ellos alguno de sus trenos.
—No sé. Pero no sabían bien lo que querían. Y eso me prueba que hay un peligro de desmentalización de los muchachos. No conviene que ustedes acentúen esa tendencia pasional.
—Pero usted, don Miguel—dijo Sánchez Mazas—, ha escrito a veces otra cosa.
—Acaso. Llevo ya más de cuarenta años de escritor y unas veces me olvido de lo que dije y otras me contradigo y repito. Eso es lo humano. Una vez, siendo presidente de unos Juegos Florales o algo así, envió un chusco amigo mío una poesía que a mí me «sonaba» al leerla. No me gustó; no la premiamos ni mencionamos siquiera. Luego resultó que era mía y que yo no me acordaba de ella. Eso me pasa con las ideas y con los pensamientos. Pero crean ustedes que hay un peligro terrible para la cultura y el espíritu en que se lance a la juventud a la borrasca de la pasión y no a la tarea de pensar y criticar.
—Estamos necesitados, don Miguel, de una fe indestructible en España y en el español—aseveró José Antonio.
—¡España! ¡España!
Y ante este nombre sagrado, que sus labios proferían con unción, rescatando tanta paradoja egolátrica, don Miguel se emocionaba. Estaban ante él tres hombres jóvenes, exasperados y vehementes, que habían formado, con otros de su generación, una compañía catilinaria para exaltar la Patria. Y en aquel momento don Miguel, el viejo liberal «del liberalismo que es pecado», aquel contradictorio y apasionado don Miguel era como si sintiera nuestras mismas preocupaciones, participando de nuestra exaltación contra todos los malandrines que no sabían entender ni sentir lo que la Patria es y representa.
—Muchas veces—decía el rector mirando a los árboles de las Úrsulas, desnudados por el invierno— he pensado que he sido injusto en mis cosas; que combatí sañudamente a quienes estaban enfrente; acaso quizás a su padre. Pero siempre lo hice porque me dolía España, porque la quería más y mejor que muchos que decían servirla sin emplearse en criticar sus defectos.
—También nosotros, don Miguel, hemos llegado al patriotismo por el camino de la crítica.
Eso lo he dicho yo antes de ahora—dijo José Antonio—. Y hoy, en esta Salamanca unamunesca, voy a decir a quien nos escuche que el ser español es una de las pocas cosas serias que se pueden ser en el mundo.
—Muy bien. Pero sin xenofobia. ¡El hombre, el hombre! Y también el español y España. Y los valores del espíritu y de la inteligencia. Pero cuidado con que ustedes aticen esa propensión a desmentalizarse que tienen nuestros muchachos.
Volvía don Miguel a su cantata. Y con la desenvoltura de mi confianza, yo le dije de nuevo:
—¿Por qué no nos ayuda usted en la lucha contra los separatismos? En el fondo, nosotros somos sus discípulos y hemos aprendido en usted a sentir a España, con orgullo, apasionadamente. Pero son los liberales, los hombres retrasados del XIX, los que ponen en peligro la Patria.
—Usted repite mucho esa tontería de Daudet sobre el «estúpido siglo XIX». Pero eso no es verdad. Yo lo defiendo. Vivimos ahora mismo de su herencia. Incluso lo de ustedes tuvo en él sus primeros maestros. Después de Hegel, Nietzche, el conde José De Maistre, aquel gran desdeñoso que gritaba a sus adversarios: «No tenéis a vuestro lado más que la razón…»
—Nosotros no queremos nada con De Maistre, don Miguel—le replicó José Antonio—. No somos reaccionarios.
—Mejor para ustedes.
Se hacía tarde. Me permití indicar que era la hora del mitin. Nos despedimos cordialmente de don Miguel. Pero éste, con asombro nuestro, nos dijo:
—Voy con ustedes.”
Autor
-
Periodista y Miembro de la REAL academia de Córdoba.
Nació en la localidad cordobesa de Nueva Carteya en 1940.
Fue redactor del diario Arriba, redactor-jefe del Diario SP, subdirector del diario Pueblo y director de la agencia de noticias Pyresa.
En 1978 adquirió una parte de las acciones del diario El Imparcial y pasó a ejercer como su director.
En julio de 1979 abandonó la redacción de El Imparcial junto a Fernando Latorre de Félez.
Unos meses después, en diciembre, fue nombrado director del Diario de Barcelona.
Fue fundador del semanario El Heraldo Español, cuyo primer número salió a la calle el 1 de abril de 1980 y del cual fue director.
Últimas entradas
 Actualidad11/03/202511-M: Los cerebros que están en la cárcel no fueron los verdaderos y algunos de los verdaderos siguen vivos. Por Julio Merino
Actualidad11/03/202511-M: Los cerebros que están en la cárcel no fueron los verdaderos y algunos de los verdaderos siguen vivos. Por Julio Merino Actualidad21/01/2025Estalla el tsunami Begoña y Sánchez ataca a fondo. Por Julio Merino
Actualidad21/01/2025Estalla el tsunami Begoña y Sánchez ataca a fondo. Por Julio Merino Actualidad16/01/2025Los «Hechos» tampoco son sagrados. Por Julio Merino
Actualidad16/01/2025Los «Hechos» tampoco son sagrados. Por Julio Merino Actualidad13/01/2025Juez Dª Mercedes Alaya: Un monumento olvidado. Por Julio Merino
Actualidad13/01/2025Juez Dª Mercedes Alaya: Un monumento olvidado. Por Julio Merino