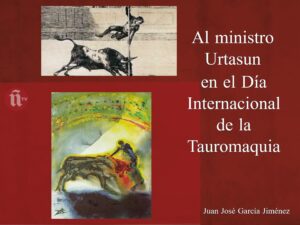|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Un dictador nazi para la izquierda y un dictador comunista para la derecha de Occidente, que debía desaparecer para acabar con la invasión. Muerto el responsable, acabada la guerra, o eso creíamos. Por ello se anunciaba, día sí y día también, su final inminente. Tenía un cáncer terminal o directamente ya estaba muerto y era suplantado por un doble. Iba a sufrir un golpe de estado y a ser desalojado por su propia población, acabando sentado como detenido ante el Corte de La Haya. E, incluso, si no pasaba rápidamente algo de lo citado, había que apoyar su eliminación directa, como se proponía desde Washington.
Rumores y suposiciones convertidas en noticias ciertas, y deseadas, por políticos y ciudadanos consternados por los reportes desastrosos llegados desde Ucrania, y que soñaban con la anunciada derrota, tarde o temprano, de Putin. El malvado déspota no podía ganar; la democracia era más fuerte que un autócrata que asesinaba a sus enemigos (del espía Litvinenko al opositor Nemtsov), perseguía a las minorías sexuales (con su famosa ley contra su propaganda en menores), invadía a los vecinos (ucranianos y georgianos), chantajeaba a medio mundo (con el gas y el petróleo), o influía en elecciones foráneas (siendo el responsable, ni más ni menos, de la elección de Donald Trump).
Al presidente de Rusia le quedaba, por ello, poco tiempo en este mundo. Se analizaban, diplomática y psicológicamente, sus gestos y movimientos, su rostro y sus posturas, y se llegaba a la conclusión de que estaba enfermo, muy enfermo. Los grandes medios (The Guardían, The Washington Post, Daily Mail o Newsweek) lo anunciaban en primera plana. En abril ya habría sido tratado de un cáncer muy agresivo (seguramente de huesos para los ucranianos) u operado de él, tenía un problema de parkinson avanzado (además de demencia), estaba en manos de los mejores médicos del país y le quedaban quizás meses (o como mucho tres años), su cara estaba extrañamente hinchada, y parecía un anciano terminal en las celebraciones del Día de la Victoria. Por su delicado estado de salud se explicaban sus reuniones a distancia (en la enorme mesa, en la que por ejemplo se reunió con Macron, y que llenó de parodias las redes sociales), su asilamiento creciente, sus trascendentales proyectos imperiales, sus ideas conspirativas, y su urgencia por completar la ocupación.
El responsable último de la invasión era omnipresente. Se sucedían análisis sobre su vida privada, estudios de su perfil psicopatológico, documentales sobre su represión, tertulias de su maldad. Putin llenaba portadas y noticias, y parecía estar presente en las pesadillas no solo de los ucranianos. La mayoría parecían epitafios, ante el citado e inminente fin. Y una de esas portadas, eso sí falsa, se hizo viral: en Times, con Putin convertido en Hitler o “Putler” (montaje del diseñador Patrick Mulder). Todos los medios querían descubrir que había en su cabeza o en su pasado, porque era el villano a combatir: la dura infancia y sus complejos físicos, su formación de espía en la KGB, el derrumbe de la Unión Soviética y su caída en la pobreza, el amor por la violencia y su narcisismo machista, su capacidad de manipulación y se vena mafiosa, sus aires de grandeza y su personalidad asesina. En la historia o en la geopolítica no estaban las claves, y mucho menos en cuestiones económicas o étnicas. Estas debían estar en el ego, en el superyo, en el subconsciente, o en algún lugar interior de este tipo. Para estudiosos y expertos occidentales, la muerte física de Putin acabaría, inmediatamente, con la Guerra.
Los noticiarios se congratulaban, en este sentido, de los teletipos que llegaban sobre que los todopoderosos silovikis (o élites del FSB, antiguo KGB) iban a dar un golpe de Estado en Rusia, según las informaciones de las agencias de inteligencia de Reino Unido y los Estados Unidos. Estaba prácticamente hecho: las sanciones internacionales y la resistencia ucraniana hacían insoportable la situación para el Kremlin, los oligarcas expropiados no podían más, y los viejos aliados se preparaban para un cambio. Así, desde mayo Putin podría ser desalojado del poder (como anunciaban Christo Grozev en Bellingcat o Alexey Muraviev en Sky News Australia). Y Biden iba más allá: “Putin no podía seguir más en el poder”; era un “tirano” que debía ser desalojado para devolver “la libertad a su pueblo y a las naciones vecinas”, como ya hizo Occidente ayudando al fin del totalitarismo soviético.
La época posmoderna lo explicaba: era un simple “loco” en la cultura popular occidental, incomprensible para una generación actual, porque la guerra (como fue la pandemia o como era la pobreza recurrente) era inconcebible para la “cultura del bienestar” diversa y tolerante; eso ocurría en tiempos arcaicos, en culturas primitivas y en lugares pobres a rabiar. Pero aparecían en ciertos medios, de vez en cuando, voces que desechaban esa simple etiqueta psicoanalítica. Se hablaba de que había un plan, de que Rusia tenía un proyecto, y de que Putin era también un estratega, aunque no pudiéramos comprender nada al respecto o nos espantara que siguiera habiendo gente que pensara tan fríamente. Luis Eduardo Pila escribía, nada más comenzar la invasión, que “Putin lleva, no solo meses, sino años, midiendo la respuesta de sus rivales ante un posible conflicto. Bueno, posible y real. Porque lo cierto es que Rusia lleva años en guerra con su entorno, tanto en lo que se denomina zona gris como en guerra híbrida, moviéndose entre ataques cibernéticos, propaganda de noticias falsas y manipulación de medios, y financiación encubierta de partidos políticos pro–nacionalistas (anti Unión Europea) en distintos estados europeos”.
En Ucrania se concretaba, decían, ese plan “imperial” de Rusia, en protección de su espacio vital y en busca de su protagonismo en el orden internacional. Así de claro y de crudo resultaba el proyecto soberanista ruso, contenido incluso en su nueva reforma constitucional de 2020. En los tanques de la Operación Especial en Ucrania se veían banderas zaristas y soviéticas, en las barricadas se verían soldados rusos y chechenos, en los discursos se invocaba a Dios y se apelaba a la antigua unidad bajo la Unión Soviética, y en las justificaciones se atacaba el legado de Lenin y se reivindicaba la lucha contra el nazismo. Supuesta amalgama, incomprensible para la mayoría de los occidentales, pero propia de un sistema que se consideraba como la continuación histórica de una civilización que integraba lo necesario del pasado. Araceli Mangas Martín sostenía, al respecto, que “la bandera de Rusia es la bandera de los zares, es el águila de la doble cabeza (…) y Putin sabe que lo del comunismo no tiene ningún sentido, que forma parte de la historia, que es memoria histórica, pero que sí tiene derecho a que Rusia vuelva a ser una gran potencia y a ser respetada”.
Este artículo es un extracto del libro de Sergio Fernández Riquelme La guerra de Ucrania: De la Revolución del Maidán a la Operación Especial publicado por la editorial Letras Inquietas
Autor
Últimas entradas
 Contenidos20/05/2024Entrevista a José María Pérez Mosso, nuevo presidente de la Adoración Nocturna Española. Por Javier Navascués
Contenidos20/05/2024Entrevista a José María Pérez Mosso, nuevo presidente de la Adoración Nocturna Española. Por Javier Navascués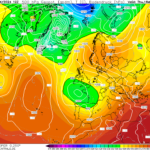 El Tiempo15/05/2024Previsión jueves, 16 de mayo de 2024. Por Miriam Herraiz
El Tiempo15/05/2024Previsión jueves, 16 de mayo de 2024. Por Miriam Herraiz Contenidos15/05/2024Sólo ante Dios. Por Pablo Gasco de la Rocha
Contenidos15/05/2024Sólo ante Dios. Por Pablo Gasco de la Rocha El Tiempo14/05/2024Previsión miércoles, 15 de mayo de 2024. San Isidro. Por Miriam Herraiz
El Tiempo14/05/2024Previsión miércoles, 15 de mayo de 2024. San Isidro. Por Miriam Herraiz