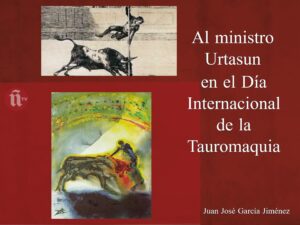|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Muchos querrán esconder esa innegable vinculación entre Arte y sacralidad. Para ellos todo es una cuestión de gusto o de mero entretenimiento. A nosotros lo contrario nos parece evidente cuando se estudian los grabados de William Blake o de Francisco de Goya: el arte también es un vehículo de un conocimiento oculto. Otro pintor genial, Caspar David Fiedrich, lo reveló con bastante claridad en una carta: “Cierra tu ojo corporal con el fin de ver tu imagen, antes de nada, con el ojo espiritual. Luego, conduce hacia la luz del día lo que has visto en la oscuridad, de manera que la imagen actúe sobre quien la observe desde el exterior hacia el interior. El pintor no debe pintar únicamente lo que ve ante él, sino lo que ve dentro de él; y si no ve nada dentro de sí, que renuncie a pintar lo que ve fuera, pues sus cuadros serán en tal caso pantallas, tras las que sólo se ocultará la enfermedad o la muerte”. Llamamos profeta al poeta sin temor a equivocarnos. Según Robert Graves, “lo que primero enriquece a un poeta es el conocimiento y la comprensión de los mitos”. Al pie de una imagen escribe Blake: “El Arte nunca hubiera podido existir sin que se hubiese mostrado la belleza desnuda”. Su concepción total del Arte confluye plenamente con la de Friedrich Schelling, donde confluyen lo irreal y lo real; lo consciente y lo inconsciente; lo finito y lo infinito; en una comprensión alquímica de conciliación de contrarios. En sus términos: “La belleza, puede decirse, es sobre todo ley donde se tocan la luz y la materia, lo real y lo ideal. Hay belleza allí donde lo particular está tan adaptado a su concepto, que este mismo, como infinito, entra en lo finito y es contemplado en concreto”. Se trata de lo que, no sin cierta pedantería, se ha denominado como ontología del Absoluto. Diríamos que la belleza es aquello que resalta del Ser, de entre la totalidad de lo que es, de la Naturaleza, porque revela aquello que está más allá de ella, en su capa subcutánea más profunda, conformando su esencia. Es el Misterio que le insufló espíritu. Y que, curiosamente, trabaja con los materiales de la imaginación y no con los de la mímesis.
Esa exploración interior del universo imaginario del hombre, mucho más rico que la simple imitación aristotélica de la Naturaleza, sirve para conectar macrocosmos y microcosmos tal y como Cornelio Agrippa los concebía: “Puesto que el Hombre es obra de Dios, lo más bello y perfecto, su imagen y el resumen del mundo universal, llamado por ello microcosmos, y consiguientemente encierra en su composición completísima, en su armonía suavísima, y como en obra dignísima de todos los números, medidas, pesos, movimientos, elementos y todas las demás cosas que lo componen, y, puesto que todas las cosas están en él, como en obra acabada de determinada condición elevada por encima de la concordancia común que tienen en todos los demás compuestos, por eso todos los antiguos contaban otrora con sus dedos y señalaban los números con los dedos. Parece que con ello quisieron probar que se habían inventado todos los números, medidas proporciones y armonías a imitación de las articulaciones del cuerpo humano; de allí deriva también que, adecuándose a las medidas y proporciones del cuerpo humano, efectuaren sus compartimentos, construyeran sus templos, edificios, casas, teatros, navíos, máquinas, toda clase de obras artificiales y todas las partes o miembros de artes y edificios, como las columnas, capiteles, bases, frontispicios, ordenamiento de pedestales, y todas las demás cosas de esa naturaleza. Dios mismo enseñó a Noé cómo fabricar el arca según la medida del cuerpo humano, como Él mismo fabricó toda la maquinaria del mundo según la simetría del cuerpo humano, por lo que se llama a aquél macrocosmos y a éste microcosmos”. Nuestro microcosmos alude a un macrocosmos mayor y se corresponde plenamente con él: por eso es que hablamos de Creación para nombrar el infinito conjunto que compone lo existente.
Pseudo Dionisio Areopagita es considerado el padre de la “mística negativa” (apophatiké theologia). Se trata de una definición por descarte, que se define no por lo que es, sino por lo que no es. Algo que descarta la aproximación racional a la divinidad, abriendo la posibilidad a otras exploraciones entre las cuales la artística brilla con intensidad inconfundible. En los últimos dos siglos muchos han sido sus estudiosos, entre los que destacan Louis Cattiaux o Michel de Certeau. De la misma manera que existe una mística negativa, por lo tanto, decimos que existe también un arte negativo que camina mucho más allá de la simple imitación mimética de la Naturaleza exterior. Para profundizar en qué cosa es la mística y en qué cosa es el arte, si es que cabe la diferencia, se hace necesaria una iniciación que desoculta tanto la esencia de la vida como el fundamente de la (re)creación artística. Sólo que ese desocultamiento no puede provenir de una fuente externa o exotérica sino que debe emanar de un proceso unipersonal interno o esotérico. No despierta del afuera; por el contrario, eleva desde el interior Es un proceso de liberación espiritual que aparece bajo la apariencia del sueño pero ilumina al sujeto que lo experimenta.
El arte antiguo, originario, encontrado en las cavernas, no es más que la plasmación estética de un ritual mágico. Sus restos testimonian una religación entre el microcosmos comunitario e individual con el mundo circundante. Parten de lo concreto para acercarse al secreto que se esconde detrás de lo universal, oculto bajo el manto de apariencias al que llamamos realidad. Las visiones del arte no son las visiones de la Naturaleza sino de una esencia más profunda. Es la revolución que retorna a la raíz: de la que parte nuestro periplo aún sin conclusión. Para Roberto Calasso, lo constitutivo de Europa es el individualismo del cazador elevado a categoría sagrada; en ese sentido, uno de los mitos fundacionales de Europa es el de la Caza Salvaje, donde las huestes de alguna deidad similar a Odín persiguen, montados sobre un corcel blanco, algún tipo de venado. El protagonista de ese mito original de “el cazador celeste” es el sujeto de la iniciación y el portador del misterio. Es natural, por lo tanto, que la desintegración de Europa coincida con la disolución del individuo y de la conciencia de lo sacro. En palabras de Calasso: “La caza empieza como acto inevitable y termina como acto gratuito. Elabora una secuencia de prácticas rituales que preceden al acto de la matanza y lo continúan. El acto puede sólo ceñirse en el tiempo, como la presa en el espacio. Pero el curso de la caza mismo es innombrable e indomable, como el coito. No se sabe qué sucede entre el cazador y la presa cuando se enfrentan. Es verdad, sin embargo, que antes de la caza el cazador cumple gestos de devoción. Después de la caza, siente la obligación de descargarse de una culpa. Acoge en su cabaña al animal muerto como un noble huésped. Frente al Oso apenas troceado, el cazador susurra una plegaria muy dulce, que causa vértigo: permíteme también matarte en el futuro”. Amén. Con la ritualización de lo que antes era una mera función biológica de alimento nace la sacralidad que otorga sentido y orden a la existencia. Nace así el plano vertical que despierta y eleva la horizontalidad de la vida.
Volver a retomar lo que de sagrado hay en el arte es la única forma de revertir ese proceso los cuentos son sagrados, al decir de Gustavo Martín Garzo, porque «todos los grandes libros tienen algo de sagrado«. Cuando pensamos en un escarabajo dorado y éste se nos aparece apenas unos instantes después, podemos decir que acabamos de presenciar un milagro. La pregunta por el Ser nos lleva a la ontología; la pregunta por el Ente nos lleva a la metafísica. Ambas confluyen, a partir de la obra de Nietzsche, en lo que el filósofo alemán en compiló bajo el epígrafe de “Wille zur Macht” o “Voluntad de Poder”. Como epítome del romanticismo tardío, puesto que hay que recordar la admiración primera del filólogo clásico por Arthur Schopenhauer, Adalbert Stifter y Richard Wagner; Nietzsche plantea una vuelta a los griegos y a la metafísica en la línea de una de sus influencias determinantes: Jacob Burckhardt. ¿Por qué hay algo y no más bien nada? Sencillo: por la voluntad de existir.
Su transvaloración de todos los valores es una inversión sin sustitución sobre la que se podría fundar una nueva religión. Pero hay algo mucho más interesante que una religión para fundar: un nuevo arte. Para él, el pensamiento más grave es el que se pregunta por el Ser y la Voluntad de Poder se manifiesta en Eterno Retorno de lo mismo: “La voluntad, en cuanto afecto del ordenar, es el signo decisivo de la fuerza y del señorío de sí”. Dicho orden está compuesto tanto de la (re)creación, entendida como impulso positivo, como de destrucción, entendida como impulso negativo, puesto que el martillo resuena al golpear imponiendo el Ser donde antes no había Nada. La Voluntad alberga la irrupción de Luz en la Noche. De nuevo Calasso: “Quien escribe sigue al animal-guía. En la obra lo hiere y lo mata: allí donde fue matado surge la obra. O, de otro modo, descubre que el animal-guía ha desaparecido. El animal se traslada al estandarte. Diferencia entre las obras en las que el animal-guía es matado y aquellas en las que desaparece. En Balzac: el animal es matado. En Baudelaire: avanza hacia el estandarte. Se escribe un libro cuando se ha determinado algo que debe ser descubierto. No se sabe qué es ni dónde está, pero se sabe que es necesario encontrarlo. Entonces empieza la caza. Se empieza a escribir”.
La aproximación al Arte propuesta por Nietzsche es masculina, desde el artista, y no femenina, desde el receptor. Para él, entender el Arte supone la mejor reacción contra el nihilismo y la decadencia imperantes. El arte es superior a la verdad en cuanto que nos religa con una realidad metafísica suprasensible. Dicha realidad aparece bajo la mirada de la embriaguez: tanto en el sueño dionisíaco de la pasión sagrada como en el arrobamiento apolíneo de la sobria expresión. Confluyen en lo bello puesto que la embriaguez del creador pasa al receptor a través de la obra y la propia embriaguez se abre, entonces, a lo bello entendido como aquello que nos eleva desde nosotros hasta más allá de nosotros: hacia la propia embriaguez. En sus palabras: “¿Qué es lo único que puede reconstituirnos? La visión de lo perfecto”. Para uno de los mayores seguidores de Nietzsche, Nicolás Gómez Dávila, “Toda gran obra de arte habla de Dios. Diga lo que diga”. Ese Gran Arte es aquel que sabe conjugar belleza y gran estilo. Lo que tampoco debe hacernos adular una estética de lo recargado o lo artificial; en ese sentido cabe dejar constancia de que la prosa empleada actualmente por algunos de nuestros grandes escritores tales como Murakami, Bolaño o Houellebecq, es transparente y carece de marcas de estilo forzadas. Para Nietzsche es mucho más importante la vinculación entre Arte y Verdad; entre lo verdadero y lo representado; entre el conocimiento y la belleza. Su pensamiento estético, estudiado en profundidad por su dudoso seguidor Martin Heidegger, resalta por la conciliación de contrarios y por el planteamiento de un sabroso diálogo entre aparentes dicotomías.
La transvaloración de todos los valores invierte el platonismo y rechaza el moralismo cristiano. En su lugar propone la pregunta metafísica por el Ente y la pregunta ontológica por el Ser. A partir del Eros concebido como impulso (re)creador de embriaguez que sirve para salir de uno mismo. Para Platón, que quiso expulsar a los poetas de la polis, el arte oscurece al Ser; para Heidegger en cuanto que lector de Nietzsche, el Arte permite penetrar en el Ser. El pintor no es imitador, es (re)creador. Nietzsche y Heidegger lo manifiestan dialécticamente porque la estética nace en una época de declinación del arte. Sin embargo, los antiguos no tenían estética porque tenían arte; de la misma forma que los modernos, según esta perspectiva, no tenemos arte pero tenemos estética. La Belleza nos enseña a contemplar la verdad del mundo con otros ojos. La obra de arte nos permite descubrir al Ser por medio de la Belleza, al Ser que se desoculta para que podamos contemplarlo. Lo que Nietzsche critica más duramente del platonismo, de lo apolíneo y del cristianismo es su desprecio por el mundo sensible. Platón escribe: “Los poetas, lo mismo los de ahora que los de tiempos pasados, no hacen otra cosa que distraer al género humano con fábulas”. Más adelante, el positivismo ahonda en lo mismo puesto que sustituye erróneamente al Ser por la Razón. Acusando a los poetas de ociosos en una sociedad consagrada a la producción de bienes tangibles y comerciables, como apunta el siempre sabio Calasso: “Ahí donde se afirma que la cultura debe servir, la soberanía ya no es de la cultura sino de la utilidad”. En definitiva: todos esos cultos exotéricos que promueven la horizontalización ocultan aquello que la Belleza descubre: Misterio.
Escribe Nietzsche: “Se es artista al precio de que aquello que todos los no-artistas llaman forma se sienta como contenido, como la cosa misma. Ser señor del caos que no es; doblegar el propio caos, hacerse forma”. Y escribe Heidegger: “En la lucha se conquista la unidad de mundo y tierra, y ambas permanecen juntas en la unidad de la obra de arte. Todo arte es esencialmente poema”. Para ambos el hombre es como la rosa de Silesius: carece de motivo. La voluntad de poder se expresa sobre todo en el acto (re)creador, con el que se pasa del devenir al Ser, superando a la Verdad, por medio del Eros, mediante la afirmación de esa mentira sagrada que es el Arte. La consumación de la metafísica es lo que heideggerianamente abre la puerta a la revolución como vuelta al origen. Algo que se hace necesario en un tiempo en el que la técnica nos ha llevado a una época de la des-gracia. Donde el dominio exterior como parte del “Reino de la Organización” erigido por el hombre moderno no ha traído aparejado consigo un conocimiento profundo del Ser (Dasein). Alejado de su interior, el “último hombre” es presa del nihilismo. Tras su marcha arribará, según el profético martilleo de Nietzsche, el superhombre (übermensch) que se afirma a sí mismo a través del acto (re)creador y del gran estilo.
Con lo que acabamos de ver podemos afirmar sin lugar a la duda que un artista contemporáneo se define en relación a su postura frente a la técnica y a lo sagrado. El escritor francés Raymond Roussel, como recordaba hace años Vila-Matas en un artículo, jamás viajó. A pesar de haber dado dos veces la vuelta al mundo. Escritor y suicida, vivió encerrado, según todos los testimonios recabados por aquellos que le observaron, con las persianas bajadas y los ojos cerrados. Su gran novela, Locus Solus (1914), es precisamente eso: la recreación literaria, en clave novelesca, del mundo interior de imágenes en el que habita el poeta. A través de una inmensa villa descubierta a los lectores por parte de su protagonista, Martial Canterel. Donde la vida interna es más real que la propia vida externa. Se trata de la realidad virtual inmarcesible de la literatura enfrentada a la realidad virtual en constante ampliación de la tecnología. A caballo entre el simbolismo y el surrealismo, el de Roussel es otro caso de tantos nombres que se pueden citar si hablamos de “visionarios” capaces de añadir algo relevante a las profundas aguas mitológicas que componen nuestro inconsciente colectivo. Buscadores de lo numinoso, ellos salen al encuentro con la otredad sin la predisposición de otra categoría que no sea su propia experiencia.
La Historia está hecha de grandes acontecimientos; la literatura, de pequeñas anécdotas. Un ejemplo de ello es El caballo de Turín (A Torinói ló, 2011) del húngaro Béla Tarr, una película basada en la vida del hombre que azotó un caballo ante Nietzsche el día que éste perdió la cordura. Cuyo espacio post-apocalíptico puede ser resumido con una frase tomada de otro filme de Tarr, en este caso adaptando la novela Melancolía de la resistencia (1989) de su colaborador László Krasznahorkai, como es Armonías de Werckmeister (Werckmeister harmóniák, 2000): «Todo es ruina. Y todo lo que se construye sólo está acabado a medias. En ruinas, todo está completo«. Como Tarkovsky, Bergman, Angelopoulos, Erice o Dreyer, Tarr es un maestro en el dominio del espacio-tiempo narrativo. Su técnica está basada en el plano-secuencia y en el monólogo. Como gritaba Domenico, el personaje de Erland Josephson en Nostalgia (Nostalghia, 1983) de Tarkovsky, se hace necesario retornar al punto de partida. Es lo mismo que se proponía en ese viaje que es La mirada de Ulises (To Vlemma tou Odyssea, 1995) del citado Angelopoulos. Una vuelta a lo esencial y más profundo del arte cinematográfico.
Friedrich Nietzsche, Georg Christoph Lichtenberg, Nicolás Gómez Dávila, Ernst Jünger o Samuel Beckett son autores fragmentarios. Lo mismo sucede con la obra no filosófica de Cioran o con la prosa de Valery: son carpetas de apuntes dispersos. Tanto Walter Benjamin, autor de El libro de los pasajes (1983), como décadas después Don Delillo, autor de Submundo (1997), entienden que lo fragmentario expone mejor que nada la interconexión del mundo hipertecnificado. La nueva urbe radiografiada por el flâneur baudeleriano. Sólo que «si todo está conectado», la paranoia que acarrea todo ejercicio de apertura y exposición también crecerá de manera sustancial. Contra esa tentación tribal, la narrativa de William Vollmann, autor de El Atlas (1996), o del propio László Krasznahorkai, autor de Y Seiobo descendió a la Tierra (2008), les eleva a la categoría de cartógrafos del mundo contemporáneo a través de ficciones trazadas con ansia de totalidad, de abarcar el absoluto partiendo de la experiencia subjetiva, sin caer por ello en el derrotismo. Precisamente en unos tiempos donde la disgregación que es consecuencia de la entropía se hace cada vez más evidente, en palabras de Thomas Bernhard: «Qué horrible nos resulta el todo«. Y también en palabras de Bolaño: «Que el Todo es imposible, que el conocimiento es una forma de clasificar fragmentos«.
Sin embargo, es la narrativa del enigmático Evan Dara la que mejor ha sabido reflejar las consecuencias de ello en las pequeñas comunidades y en las psiquis individuales: en El cuaderno perdido (1995) narra desde dentro la desintegración de la comunidad; y en La cadena fácil (2008) narra desde fuera la desintegración del individuo. En lugar de ambos, emerge la red, la sincronicidad jungiana del pez dorado que nos conecta a todos como una nueva COLMENA 2.0. En dicho entramado, todos aparecemos unidos por un mismo imaginario social que comprende distintos “sistemas de sentidos” (“maps of meaning”, en el original de Jordan Peterson) interconectados entre sí por un conjunto de memes semánticos compuestos por palabras e imágenes comunes. Su primera manifestación global ha sido la crisis del coronavirus pero curiosamente sus manifestaciones más relevantes han sido locales, como la borrasca Filomena y el respaldo que se han brindado las pequeñas comunidades mutuamente al enfrentar grandes catástrofes de ese calibre.
Curiosamente, aquello que con más fuerza une a las sociedades modernas es el imperio del ocio con su evidente correlato existencial: el tedio y la náusea. Lo que Baudealire llamaba “el horror de la vida” y Lovecraft denominó como “la tortura diaria de lo cotidiano”. No en vano Flaubert quiso escribir una novela sobre la nada y le salió Bouvard y Pécuchet (1881); por otro lado, Foster Wallace consagró su última novela, El rey pálido (2011), al aburrimiento. Béla Tarr siguió con ese tema, desde una óptica existencial, en El caballo de Turín (2011). László Krasznahorkai supo sintetizar la Modernidad en una frase: «Transcurre, pero no pasa«. La cadencia larga de su estilo confluye con los larguísimos planos-secuencia de Tarr, que según el crítico francés Rancière, hacen referencia a «el tiempo de después» que «no es el tiempo donde uno construye bellas frases o bellos proyectos para compensar el vacío de toda espera. Es el tiempo en el que uno se interesa en la espera en sí misma. El tiempo después del final no es el tiempo uniforme y moroso de quienes ya no creen en nada. Es el tiempo de los acontecimientos materiales puros a los que se enfrenta la creencia durante todo el tiempo que la vida pueda soportarla«. Después de Franz Kafka llegó Samuel Beckett; y después de Beckett, Thomas Bernhard; pero, ¿y después de Bernhard? László Krasznahorkai, autor de Tango satánico (1985). Lo que parece improbable es que pueda venir algo después en la exploración de ese absurdo horrible y cotidiano que, hoy por hoy, se eleva como el rasgo característico de las sociedades económicamente desarrolladas.
Autor
Últimas entradas
 Cultura08/06/2023Pensamiento envenenado: Covidistopia y Estado Terapéutico. Por Guillermo Mas
Cultura08/06/2023Pensamiento envenenado: Covidistopia y Estado Terapéutico. Por Guillermo Mas Destacados19/05/2023El último samurái camina armado hacia el altar de Notre Dame. Por Guillermo Mas
Destacados19/05/2023El último samurái camina armado hacia el altar de Notre Dame. Por Guillermo Mas Actualidad09/05/2023José Antonio Martínez Climent y Guillermo Mas Arellano en diálogo
Actualidad09/05/2023José Antonio Martínez Climent y Guillermo Mas Arellano en diálogo Cultura31/01/2023Una tragedia americana. Por Guillermo Mas
Cultura31/01/2023Una tragedia americana. Por Guillermo Mas